No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
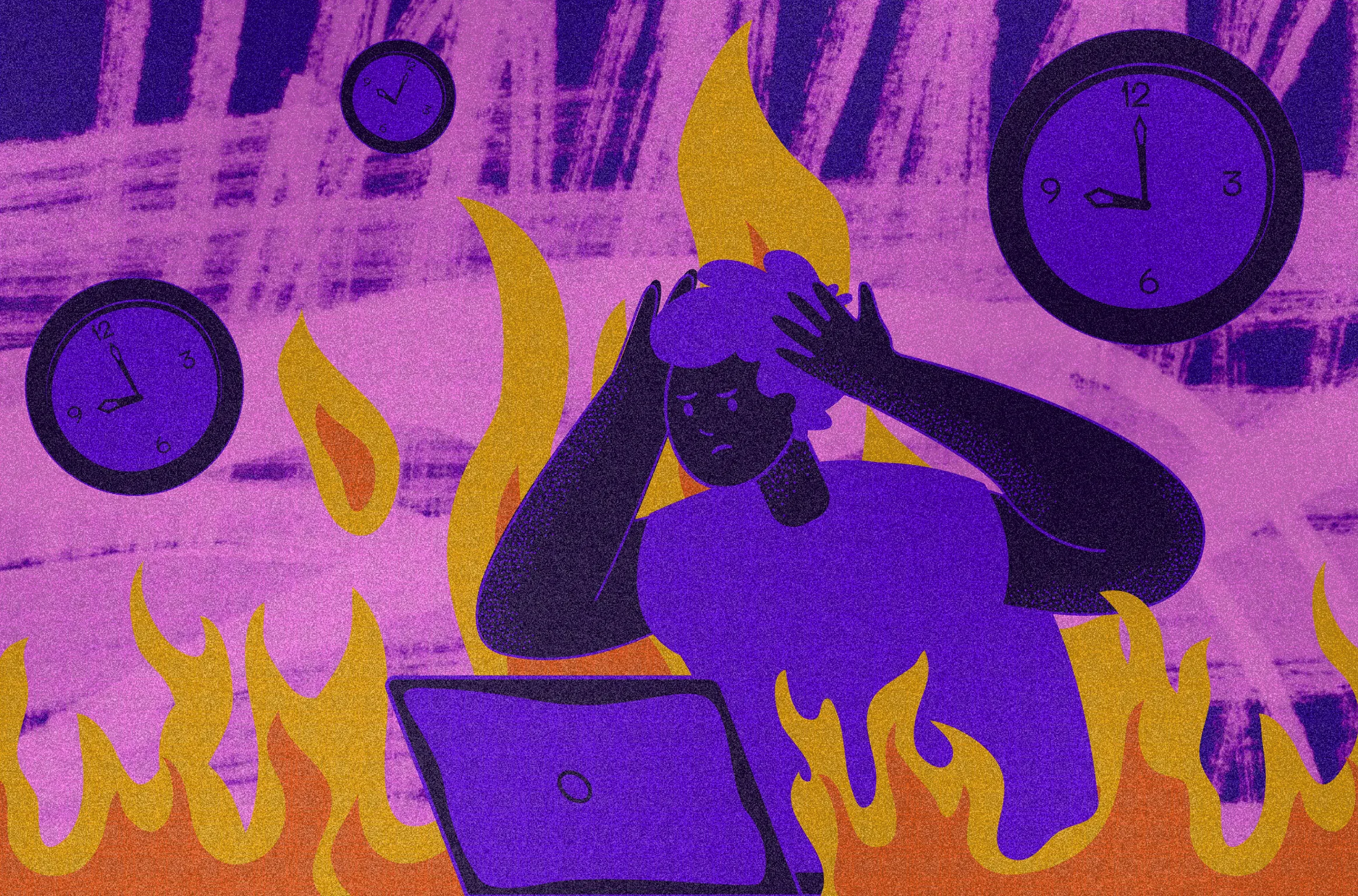
En lo que la jornada laboral de 40 horas termina de ser legislativamente parida, este texto procura llenarse de razones para derribar uno de los mayores dogmas mexicanos: la hora-nalga.
“Qué carajo estoy haciendo aquí”, pensé muy temprano un viernes —era viernes, no hay duda—, durante la pandemia. En este caso aquí es una palabra complicada, porque allí había dos aquíes. El primero, el más obvio, era mi casa, pero estaba también el otro aquí, el virtual, ese mosaico de caras pixeladas (del personal administrativo) y cámaras apagadas (del personal docente) en que, tras el confinamiento, se había convertido el Consejo Técnico Escolar. Quizá era solo que llevaba demasiado tiempo sentado frente a la computadora, participando de actividades claramente alargadas para llenar el horario oficial. “La neurona funciona hasta que la nalga protesta”, solía decir mi papá antes de jubilarse.
No es que antes tuviera muy claro qué hacía ahí —en esa junta, en ese empleo, en…—, pero recuerdo con nitidez cómo sentí la pregunta florecer en medio de mi episodio disociativo cuando la honorable nómina de la escuela secundaria en la que trabajaba comenzó a discutir si debía o no obligarse al alumnado a portar el uniforme durante las clases virtuales. “Para qué si tampoco encienden las cámaras”, había pensado primero, pero no lo dije al micrófono porque también se suponía que el alumnado estaba obligado a encenderlas y yo a hacer cumplir dicha obligación con mano firme; no obstante, ni tengo la vocación ni me pagaban lo suficiente como para comprometerme a limar mi propia alma amenazando adolescentes para hacerles exhibir sus habitaciones, sus rostros empijamados, o la confusión, el miedo y hasta las tragedias silenciosas que de pronto se les asomaban a los ojos mientras yo les hablaba del tercer condicional del inglés.
Lo segundo en lo que pensé antes de preguntarme qué carajo estaba haciendo ahí fue la naturalidad con la que se desarrollaba esa conversación más bien demencial: estábamos discutiendo si valía la pena obligar a un campus entero de estudiantes a vestirse de una forma determinada, para pasar siete horas sentados frente a una cámara durante una emergencia mundial. Entonces la pregunta tomó forma en mi cabeza, una pregunta sin respuesta. Renuncié antes de que comenzara el siguiente curso.
Hoy sé que en realidad nadie tenía idea de lo que estaba haciendo ahí —o en ningún otro lado, para el caso—, y que tanto personas como instituciones lidiamos con aquella crisis de formas que hoy, con el beneficio de la perspectiva, nos parecen tontas o histéricas; sin embargo, sé también que si renuncié fue no tanto a causa de lo que se estaba discutiendo, sino sobre todo de lo que no estaba a discusión. Porque el debate iba sobre la posibilidad práctica de implementar el uniforme en las clases virtuales, no de si era pertinente o necesario; eso se daba por supuesto, como se daba por sentado que el alumnado debía pasar siete horas frente a la cámara, independientemente de si lo hacían en uniforme o en imperdonable ropa de civil. Mi problema es que todo aquello, quizá acentuado por la pandemia, se parecía demasiado al último trabajo de oficina que tuve, donde también la nalga protestaba a menudo, y al que había renunciado tiempo atrás con la promesa de no repetir nunca la experiencia: un trabajo de 9 a 6, con su checador, con su Ingeniero y su Licenciada, con su contrato por outsourcing y su pizza en horas extra.
{{ linea }}
En 2010, la artista serbia Marina Abramović llevó a cabo en el MoMA de Nueva York un famoso performance llamado La artista está presente. Todos los días por tres meses, durante un total de 736 horas y 30 minutos, permaneció sentada en una silla. Frente a ella había una mesa y, más allá, otra silla donde la audiencia podía sentarse y sostenerle la mirada. No quiero banalizar el trabajo de la artista —el arte, naturalmente, se construye, entre otras cosas, como una lasagna de contextos y discursos—, pero siempre que por alguna razón me topo con las fotos de Abramović en su vestido rojo pienso en la época pandémica de zooms interminables, y pienso también en mi antigua vida de oficina. Acumular una tortuosa cantidad de tiempo sentado a base de repetir la rutina por varias horas al día te puede llevar al MoMA o a la posada navideña de la empresa, según te toque en suerte; solo en el primer caso, sin embargo, la materia prima de la hazaña se percibe como extraordinaria.
La hora-nalga es, en principio, una medida de tiempo: aquel que se dedica a llenar un espacio con la propia materia, con independencia de si se tiene mucho, poco, o nada de trabajo.
Una diferencia importante, claro, estriba en que en la pieza de Abramović esta se quedaba mirando fijamente a otra persona, mientras que, en la oficina, si ocurre que alguien se queda mirando fijamente, por lo general, es a la nada. Lo demás, sin embargo, no es tan distinto. Se sabe que algunas personas, luego de sostener la mirada de la artista por un periodo prolongado, rompían sorpresivamente en llanto, y tampoco es inédito que pasar un buen rato frente al escritorio de una oficina produzca un resultado idéntico, sin hablar de las crisis de nervios y los ataques de ansiedad. En su revisión de la obra, Ryan Lader dice que “la acción minúscula que implica el performance contrasta con su larga extensión en el tiempo, e hipotetizo que esa larga duración contribuye a la respuesta emocional de la audiencia” (s.f.), y yo digo que lo mismo aplica para el peyorativamente llamado “trabajo godín”, tanto por la larga duración como por la acción minúscula; a fin de cuentas, como afirma el escritor argentino Alejandro Hosne en sus Diatribas contra el trabajo (2020), “fingir que uno hace es la meta de cualquier oficina que se precie de serlo”. De hecho, México es el país de la OCDE que tiene un mayor porcentaje de personas con empleos remunerados de horarios muy largos (un 27%, que contrasta con el promedio de la OCDE, de 10%), lo cual redunda en menos horas dedicadas al cuidado personal y al ocio (OCDE, s.f.), y al mismo tiempo es, después de Colombia, el más improductivo (Gutiérrez Núñez, 2023). A la comunidad empresarial le gusta mucho usar este último dato como argumento para oponerse a las propuestas de reducción de la jornada de trabajo —como la que ahora mismo está a debate y que, según anunció el gobierno federal en mayo pasado, reducirá gradualmente para 2030 la jornada laboral de 48 a 40 horas—, pero por lo general se atribuye de facto esa improductividad a un defecto de carácter en las personas trabajadoras, y nunca al diseño de los horarios y los métodos de trabajo. De hecho, es curioso (y conveniente) que, siendo Colombia y México los países más improductivos, se concluya que el problema es su hipotética holgazanería en lugar de buscar la explicación en el común denominador en ambos casos: las jornadas insensatas, extenuantes e ineficaces que en México tienen incluso un nombre: la hora-nalga. Para saltarse esa opción, claro, como con el alumnado pandémico y los uniformes, hay que dar por hecho el statu quo; si Marina Abramović repitiera su performance en una oficina mexicana —que para la ocasión podríamos retitular La hora-nalga está presente—, seguramente pasaría inadvertida.
Aquí la hora-nalga está en el salón de la fama de los dogmas civiles, junto con el Cura Hidalgo y la dicotomía salsa verde / salsa roja. No por nada México es el país de Latinoamérica que realiza más trabajo presencial de tiempo completo, y luego del surgimiento del home office y el trabajo híbrido, es uno de los que muestra mayor resistencia a continuar con estas alternativas en lugar de regresar masivamente a las oficinas (Hernández, 2024, 22 de julio). Decía Octavio Paz que ”el mexicano frecuenta a la muerte, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor permanente” (2020); lo que no dijo es que el resto del tiempo lo pasa sentado en su cubículo mientras la Muerte se queda en casa, probablemente cantando “Detrás de mi ventana”.
La hora-nalga es, en principio, una medida de tiempo: aquel que se dedica a llenar un espacio con la propia materia, con independencia de si se tiene mucho, poco, o nada de trabajo. Es también, sin embargo, una medida de distancia, o más bien una antidistancia, que propongo medir, o antimedir, en culómetros. Cada culómetro son mil metros que no estamos recorriendo, y así como mis amistades empiezan a paliar la crisis de los treinta corriendo los maratones que nunca les habían interesado, quienes pueblan las oficinas de 9 a 5 p.m. anticorren cada día un maratón de entre cinco y diez culómetros, según su lugar en la jerarquía empresarial. Los resultados —esperables— los advierten una y otra vez las personas profesionales de la salud: lumbalgia, mala postura, problemas cardiovasculares, metabolismo atrofiado, mayor tendencia a la obesidad y la diabetes, sin contar el catálogo de atentados contra la salud mental que suponen la inmovilidad y el cautiverio por contrato. Como en todos los dogmas, sin embargo, la razón es el cordero sacrificial. Por eso, quizá, durante la pandemia nos pareció de lo más natural entrenar a la generación más joven para los diez culómetros planos del resto de su vida.
No es raro escuchar que se compare la vida laboral en general, y la cultura de la hora-nalga en particular, con el mito de Sísifo, que trajina un día sí y el otro también en subir una piedra que a la mañana siguiente está de nuevo en la base de la pendiente; esta es, no obstante, una visión optimista, porque Sísifo, como quiera, puede estirar las piernas, y la persona en situación de oficinista solo camina en su imaginación. Además, a Sísifo se le considera unánimemente sujeto de un castigo. En algún momento fue así también con quien debe trabajar; no solo por la irónicamente tétrica etimología de la palabra —tripalium, un cepo agrícola devenido instrumento de tortura—, sino por la influencia cristiana: a fin de cuentas, el castigo que Yahvé le dio a Adán por comer el fruto prohibido fue una jornada laboral. Con el tiempo, sin embargo, el trabajo se asoció a la virtud, y cuando menos lo esperábamos hubo que empezar a agradecerlo y a aceptar realizarlo, incluso en las peores condiciones, a riesgo de que se nos perciba como gente viciosa, malagradecida y pobre por elección. Incluso ciertos cristianos —en Estados Unidos, por ejemplo— han dado con ese alebrije ideológico conocido como “la teología de la prosperidad”, una interpretación de la Biblia que vincula la fe con la consecución del éxito financiero y profesional. En un contexto tan hostil como esta subrama del amor cristiano, quien pasa menos horas sometido a la voluntad de su patrón no solo se merece la pobreza, sino también el infierno.
Sísifo, al menos, tiene el consuelo de la empatía, pero las y los súbditos del horanalgato, ni eso.
{{ linea }}
Queda la pregunta, claro, de si en México realmente nos gusta pasar más tiempo en la oficina (que no necesariamente trabajar más, porque ya vimos que no es lo mismo, aun si no faltará quien finja trabajar cuando realmente debería estarlo haciendo, algo que, por cierto, es perfectamente posible hacer también desde casa o desde donde sea).
Quizá no haya que esperar a elevar la productividad para flexibilizar el trabajo, sino que hay que flexibilizar el trabajo para elevar la productividad. Y a pesar de ello, la hora-nalga persiste, no se levanta de su silla.
Antes dije que este país ha mostrado resistencia al teletrabajo, pero en realidad no parece ser el país en su conjunto, sino una minoría de representatividad exagerada. Una encuesta de la empresa de reclutamiento Michael Page encontró, por ejemplo, que el 68% de las personas encuestadas consideran ser más productivas trabajando desde casa, el 81% se concentra mejor trabajando de forma remota, y el 73% aseguró gestionar mejor sus tiempos que estando en la oficina (Herrera, 2025). Otra encuesta, realizada por Statista en 2020, encontró que el 93% de las personas entrevistadas consideraron el periodo de trabajo desde casa como eficaz o muy eficaz (Statista, 2024), mientras que otra de la bolsa de trabajo OCC (2024) encontró que el 51% de la muestra está en busca de ofertas de trabajo con modalidad híbrida. Y claro, podría argumentarse que las encuestas son solo eso, e incluso podría sugerirse que lo esperable es que la fuerza de trabajo esté a favor de una mayor flexibilidad sin considerar mucho los resultados, pero no falta evidencia de que, de hecho, una mayor flexibilidad de lugar, tiempo y movimiento, motiva a las personas empleadas y dispara sus conductas de beneficio recíproco (Beckmann et al, 2017), así como de que, en empleos de tiempo completo —sobre todo aquellos que requieren de una menor coordinación en tiempo real—, la autonomía de horario y lugar se traduce en más tiempo de trabajo efectivo y un incremento de hasta el 30% de la productividad (Boltz et al, 2020).
Quizá no haya que esperar a elevar la productividad para flexibilizar el trabajo, sino que hay que flexibilizar el trabajo para elevar la productividad. Y a pesar de ello, la hora-nalga persiste, no se levanta de su silla, como Marina Abramović, para recordarnos nuestra vulnerabilidad. Quizá porque nunca se trató del trabajo o la productividad.
El pasado diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 132 de la Constitución, mejor conocida como la “Ley Silla” (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2024). Palabras más, palabras menos, esta reforma obliga a las empresas a ofrecer un asiento a las personas que trabajan durante varias horas de pie (como en el sector comercial o de servicios), para que puedan realizar su labor sentadas o, acaso, sentarse a descansar de forma periódica.
Uno creería que esto es una gran noticia para la feligresía de la hora-nalga, pero una reforma inocua y tan sensata que hace preguntarse por qué hubo necesidad de hacerla en primer lugar, no ha dejado de producir resistencia (Olvera & Antúnez, 2025). Mientras que en Twitter (o como se llame) hay quienes han minimizado la pertinencia de la reforma en contraste con otros problemas más apremiantes, algunos empresarios han expresado su inquietud por el gasto que conllevará la implementación, si bien ninguno ha creído necesario explicar por qué, de entre todas las cosas en las que se puede escatimar, no fue sino hasta que se aprobó la ley que optaron por ahorrar en sillas para la fuerza laboral que pasa ocho horas de pie.
Resulta entonces que, contrario a la intuición, la hora-nalga puede no llevar nalga, así como en la región centro del país las quesadillas pueden no llevar queso. A veces, las horas-nalga se cumplen de pie. Esto, que parece contradictorio, solo lo es en términos etimológicos. En el performance de Marina Abramović, permanecer sentada es una exploración de la presencialidad y sus ramificaciones emocionales; en la vida laboral, la presencialidad misma es un performance de la automatización, y la automatización, a su vez, es el punto culmen de cualquier ideología, porque el mayor éxito de una idea es confundirse con el sentido común.
La hora-nalga, entonces, no se trata de trabajo, sino de poder. A un sistema de pensamiento fundamentado en la autoridad, en el que las personas someten su presencialidad al lugar determinado por el patrón, independientemente de qué tan pertinente o necesaria sea su presencia, le interesa poco si dichas personas están sentadas o de pie (de preferencia, lo que resulte más barato); lo que le interesa es, sobre todo, que no se pregunten por las alternativas, que sigan confundiendo la obediencia con eficiencia y la uniformidad con productividad. Así, cuando haya otra emergencia sanitaria mundial y un niño pregunte por qué tiene que seguir usando el uniforme de la escuela para quemar siete horas sentado frente a la computadora, nadie se alarme, y podamos decirle que no sabemos por qué, pero que es obvio, que hay que seguir reglas, que cuando sea grande lo entenderá, o algo del estilo. Porque claro: la neurona funciona hasta que la nalga protesta, pero hay, me parece, una alternativa peor: la nalga que no protesta porque no percibe nada extraño en su situación.
{{ linea }}
Referencias
Beckmann, M., cornelissen, T. & kräkel, M. (2017). Self-managed working time and employee effort: Theory and evidence. Journal of Economic Behaviour & Organization, 133, 285-302. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2016.11.013
Boltz, M., Cockx, B., Diaz, A.M. & Salas, L.M. (2023) How does working-time flexibility affect workers' productivity in a routine job? Evidence from a field experiment. British Journal of Industrial Relations, 61, 159–187. https://doi.org/10.1111/bjir.12695
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (19/12/2024). Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5745676&fecha=19/12/2024#gsc.tab=0
Gutiérrez Núñez, A. (2023). Colombia y México, países de la OCDE con mayor improductividad por hora trabajada. La República. https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-y-mexico-paises-de-la-ocde-con-mayor-improductividad-por-hora-trabajada-3562195
Hernández, G. (2024, 25 de marzo). ¡Adiós Home Office! México es el país que más privilegia el trabajo presencial. El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Mexico-es-el-pais-que-mas-privilegia-el-trabajo-presencial-20240324-0010.html
Hernández, G. (2024, 22 de julio). México lidera en retorno a las oficinas, ¿por qué hay tanta resistencia al home office? El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Mexico-lidera-en-retorno-a-las-oficinas-por-que-hay-tanta-resistencia-al-home-office-20240721-0070.html
Herrera, E. (2025, 4 de marzo). Trabajadores aseguran ser más productivos haciendo home office, según encuesta. Telediario. https://www.telediario.mx/comunidad/encuesta-revela-que-trabajadores-son-mas-productivos-en-home-office
Hosne, A. (2020). Diatribas contra el trabajo. Storyside.
Lader, R. (s. f.). The Artist Is Present and the Emotions Are Real: Time, Vulneravility, and Gender in Marina Abramović’s Performance Art. Boston University—Arts & Sciences Writing Program. Arts & Sciences. https://www.bu.edu/writingprogram/journal/past-issues/issue-6/lader/
OCC (2024). Trabajadores en México dicen que el “Home Office” ha disminuido, pero seguirán buscando empleo con esta modalidad. https://prensa.occ.com.mx/prensa/trabajadores-en-mexico-dicen-que-el-home-office-ha-disminuido-pero-seguiran-buscando-empleo-con-esta-modalidad
Olvera, D. & Antúnez, M. (2025, 22 de junio). La Ley Silla avanza a paso lento: empleados denuncian que no se respeta al 100. Sin Embargo Mx. https://www.sinembargo.mx/4665810/la-ley-silla-avanza-a-paso-lento-empleados-denuncian-que-no-se-respeta-al-100/
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE] (s.f.). Balance vida-trabajo. OECD Better Life Index. https://www.oecdbetterlifeindex.org/es/topics/work-life-balance-es/
Paz, O. (2020). El laberinto de la soledad [6° ed.], Fondo de Cultura Económica.
Statista Research Department (2024). Nivel de eficacia del trabajo desde casa según reclutadores en México en abril de 2020. https://es.statista.com/estadisticas/1143199/eficacia-trabajo-distancia-segun-reclutadores-mexico/
En lo que la jornada laboral de 40 horas termina de ser legislativamente parida, este texto procura llenarse de razones para derribar uno de los mayores dogmas mexicanos: la hora-nalga.
“Qué carajo estoy haciendo aquí”, pensé muy temprano un viernes —era viernes, no hay duda—, durante la pandemia. En este caso aquí es una palabra complicada, porque allí había dos aquíes. El primero, el más obvio, era mi casa, pero estaba también el otro aquí, el virtual, ese mosaico de caras pixeladas (del personal administrativo) y cámaras apagadas (del personal docente) en que, tras el confinamiento, se había convertido el Consejo Técnico Escolar. Quizá era solo que llevaba demasiado tiempo sentado frente a la computadora, participando de actividades claramente alargadas para llenar el horario oficial. “La neurona funciona hasta que la nalga protesta”, solía decir mi papá antes de jubilarse.
No es que antes tuviera muy claro qué hacía ahí —en esa junta, en ese empleo, en…—, pero recuerdo con nitidez cómo sentí la pregunta florecer en medio de mi episodio disociativo cuando la honorable nómina de la escuela secundaria en la que trabajaba comenzó a discutir si debía o no obligarse al alumnado a portar el uniforme durante las clases virtuales. “Para qué si tampoco encienden las cámaras”, había pensado primero, pero no lo dije al micrófono porque también se suponía que el alumnado estaba obligado a encenderlas y yo a hacer cumplir dicha obligación con mano firme; no obstante, ni tengo la vocación ni me pagaban lo suficiente como para comprometerme a limar mi propia alma amenazando adolescentes para hacerles exhibir sus habitaciones, sus rostros empijamados, o la confusión, el miedo y hasta las tragedias silenciosas que de pronto se les asomaban a los ojos mientras yo les hablaba del tercer condicional del inglés.
Lo segundo en lo que pensé antes de preguntarme qué carajo estaba haciendo ahí fue la naturalidad con la que se desarrollaba esa conversación más bien demencial: estábamos discutiendo si valía la pena obligar a un campus entero de estudiantes a vestirse de una forma determinada, para pasar siete horas sentados frente a una cámara durante una emergencia mundial. Entonces la pregunta tomó forma en mi cabeza, una pregunta sin respuesta. Renuncié antes de que comenzara el siguiente curso.
Hoy sé que en realidad nadie tenía idea de lo que estaba haciendo ahí —o en ningún otro lado, para el caso—, y que tanto personas como instituciones lidiamos con aquella crisis de formas que hoy, con el beneficio de la perspectiva, nos parecen tontas o histéricas; sin embargo, sé también que si renuncié fue no tanto a causa de lo que se estaba discutiendo, sino sobre todo de lo que no estaba a discusión. Porque el debate iba sobre la posibilidad práctica de implementar el uniforme en las clases virtuales, no de si era pertinente o necesario; eso se daba por supuesto, como se daba por sentado que el alumnado debía pasar siete horas frente a la cámara, independientemente de si lo hacían en uniforme o en imperdonable ropa de civil. Mi problema es que todo aquello, quizá acentuado por la pandemia, se parecía demasiado al último trabajo de oficina que tuve, donde también la nalga protestaba a menudo, y al que había renunciado tiempo atrás con la promesa de no repetir nunca la experiencia: un trabajo de 9 a 6, con su checador, con su Ingeniero y su Licenciada, con su contrato por outsourcing y su pizza en horas extra.
{{ linea }}
En 2010, la artista serbia Marina Abramović llevó a cabo en el MoMA de Nueva York un famoso performance llamado La artista está presente. Todos los días por tres meses, durante un total de 736 horas y 30 minutos, permaneció sentada en una silla. Frente a ella había una mesa y, más allá, otra silla donde la audiencia podía sentarse y sostenerle la mirada. No quiero banalizar el trabajo de la artista —el arte, naturalmente, se construye, entre otras cosas, como una lasagna de contextos y discursos—, pero siempre que por alguna razón me topo con las fotos de Abramović en su vestido rojo pienso en la época pandémica de zooms interminables, y pienso también en mi antigua vida de oficina. Acumular una tortuosa cantidad de tiempo sentado a base de repetir la rutina por varias horas al día te puede llevar al MoMA o a la posada navideña de la empresa, según te toque en suerte; solo en el primer caso, sin embargo, la materia prima de la hazaña se percibe como extraordinaria.
La hora-nalga es, en principio, una medida de tiempo: aquel que se dedica a llenar un espacio con la propia materia, con independencia de si se tiene mucho, poco, o nada de trabajo.
Una diferencia importante, claro, estriba en que en la pieza de Abramović esta se quedaba mirando fijamente a otra persona, mientras que, en la oficina, si ocurre que alguien se queda mirando fijamente, por lo general, es a la nada. Lo demás, sin embargo, no es tan distinto. Se sabe que algunas personas, luego de sostener la mirada de la artista por un periodo prolongado, rompían sorpresivamente en llanto, y tampoco es inédito que pasar un buen rato frente al escritorio de una oficina produzca un resultado idéntico, sin hablar de las crisis de nervios y los ataques de ansiedad. En su revisión de la obra, Ryan Lader dice que “la acción minúscula que implica el performance contrasta con su larga extensión en el tiempo, e hipotetizo que esa larga duración contribuye a la respuesta emocional de la audiencia” (s.f.), y yo digo que lo mismo aplica para el peyorativamente llamado “trabajo godín”, tanto por la larga duración como por la acción minúscula; a fin de cuentas, como afirma el escritor argentino Alejandro Hosne en sus Diatribas contra el trabajo (2020), “fingir que uno hace es la meta de cualquier oficina que se precie de serlo”. De hecho, México es el país de la OCDE que tiene un mayor porcentaje de personas con empleos remunerados de horarios muy largos (un 27%, que contrasta con el promedio de la OCDE, de 10%), lo cual redunda en menos horas dedicadas al cuidado personal y al ocio (OCDE, s.f.), y al mismo tiempo es, después de Colombia, el más improductivo (Gutiérrez Núñez, 2023). A la comunidad empresarial le gusta mucho usar este último dato como argumento para oponerse a las propuestas de reducción de la jornada de trabajo —como la que ahora mismo está a debate y que, según anunció el gobierno federal en mayo pasado, reducirá gradualmente para 2030 la jornada laboral de 48 a 40 horas—, pero por lo general se atribuye de facto esa improductividad a un defecto de carácter en las personas trabajadoras, y nunca al diseño de los horarios y los métodos de trabajo. De hecho, es curioso (y conveniente) que, siendo Colombia y México los países más improductivos, se concluya que el problema es su hipotética holgazanería en lugar de buscar la explicación en el común denominador en ambos casos: las jornadas insensatas, extenuantes e ineficaces que en México tienen incluso un nombre: la hora-nalga. Para saltarse esa opción, claro, como con el alumnado pandémico y los uniformes, hay que dar por hecho el statu quo; si Marina Abramović repitiera su performance en una oficina mexicana —que para la ocasión podríamos retitular La hora-nalga está presente—, seguramente pasaría inadvertida.
Aquí la hora-nalga está en el salón de la fama de los dogmas civiles, junto con el Cura Hidalgo y la dicotomía salsa verde / salsa roja. No por nada México es el país de Latinoamérica que realiza más trabajo presencial de tiempo completo, y luego del surgimiento del home office y el trabajo híbrido, es uno de los que muestra mayor resistencia a continuar con estas alternativas en lugar de regresar masivamente a las oficinas (Hernández, 2024, 22 de julio). Decía Octavio Paz que ”el mexicano frecuenta a la muerte, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor permanente” (2020); lo que no dijo es que el resto del tiempo lo pasa sentado en su cubículo mientras la Muerte se queda en casa, probablemente cantando “Detrás de mi ventana”.
La hora-nalga es, en principio, una medida de tiempo: aquel que se dedica a llenar un espacio con la propia materia, con independencia de si se tiene mucho, poco, o nada de trabajo. Es también, sin embargo, una medida de distancia, o más bien una antidistancia, que propongo medir, o antimedir, en culómetros. Cada culómetro son mil metros que no estamos recorriendo, y así como mis amistades empiezan a paliar la crisis de los treinta corriendo los maratones que nunca les habían interesado, quienes pueblan las oficinas de 9 a 5 p.m. anticorren cada día un maratón de entre cinco y diez culómetros, según su lugar en la jerarquía empresarial. Los resultados —esperables— los advierten una y otra vez las personas profesionales de la salud: lumbalgia, mala postura, problemas cardiovasculares, metabolismo atrofiado, mayor tendencia a la obesidad y la diabetes, sin contar el catálogo de atentados contra la salud mental que suponen la inmovilidad y el cautiverio por contrato. Como en todos los dogmas, sin embargo, la razón es el cordero sacrificial. Por eso, quizá, durante la pandemia nos pareció de lo más natural entrenar a la generación más joven para los diez culómetros planos del resto de su vida.
No es raro escuchar que se compare la vida laboral en general, y la cultura de la hora-nalga en particular, con el mito de Sísifo, que trajina un día sí y el otro también en subir una piedra que a la mañana siguiente está de nuevo en la base de la pendiente; esta es, no obstante, una visión optimista, porque Sísifo, como quiera, puede estirar las piernas, y la persona en situación de oficinista solo camina en su imaginación. Además, a Sísifo se le considera unánimemente sujeto de un castigo. En algún momento fue así también con quien debe trabajar; no solo por la irónicamente tétrica etimología de la palabra —tripalium, un cepo agrícola devenido instrumento de tortura—, sino por la influencia cristiana: a fin de cuentas, el castigo que Yahvé le dio a Adán por comer el fruto prohibido fue una jornada laboral. Con el tiempo, sin embargo, el trabajo se asoció a la virtud, y cuando menos lo esperábamos hubo que empezar a agradecerlo y a aceptar realizarlo, incluso en las peores condiciones, a riesgo de que se nos perciba como gente viciosa, malagradecida y pobre por elección. Incluso ciertos cristianos —en Estados Unidos, por ejemplo— han dado con ese alebrije ideológico conocido como “la teología de la prosperidad”, una interpretación de la Biblia que vincula la fe con la consecución del éxito financiero y profesional. En un contexto tan hostil como esta subrama del amor cristiano, quien pasa menos horas sometido a la voluntad de su patrón no solo se merece la pobreza, sino también el infierno.
Sísifo, al menos, tiene el consuelo de la empatía, pero las y los súbditos del horanalgato, ni eso.
{{ linea }}
Queda la pregunta, claro, de si en México realmente nos gusta pasar más tiempo en la oficina (que no necesariamente trabajar más, porque ya vimos que no es lo mismo, aun si no faltará quien finja trabajar cuando realmente debería estarlo haciendo, algo que, por cierto, es perfectamente posible hacer también desde casa o desde donde sea).
Quizá no haya que esperar a elevar la productividad para flexibilizar el trabajo, sino que hay que flexibilizar el trabajo para elevar la productividad. Y a pesar de ello, la hora-nalga persiste, no se levanta de su silla.
Antes dije que este país ha mostrado resistencia al teletrabajo, pero en realidad no parece ser el país en su conjunto, sino una minoría de representatividad exagerada. Una encuesta de la empresa de reclutamiento Michael Page encontró, por ejemplo, que el 68% de las personas encuestadas consideran ser más productivas trabajando desde casa, el 81% se concentra mejor trabajando de forma remota, y el 73% aseguró gestionar mejor sus tiempos que estando en la oficina (Herrera, 2025). Otra encuesta, realizada por Statista en 2020, encontró que el 93% de las personas entrevistadas consideraron el periodo de trabajo desde casa como eficaz o muy eficaz (Statista, 2024), mientras que otra de la bolsa de trabajo OCC (2024) encontró que el 51% de la muestra está en busca de ofertas de trabajo con modalidad híbrida. Y claro, podría argumentarse que las encuestas son solo eso, e incluso podría sugerirse que lo esperable es que la fuerza de trabajo esté a favor de una mayor flexibilidad sin considerar mucho los resultados, pero no falta evidencia de que, de hecho, una mayor flexibilidad de lugar, tiempo y movimiento, motiva a las personas empleadas y dispara sus conductas de beneficio recíproco (Beckmann et al, 2017), así como de que, en empleos de tiempo completo —sobre todo aquellos que requieren de una menor coordinación en tiempo real—, la autonomía de horario y lugar se traduce en más tiempo de trabajo efectivo y un incremento de hasta el 30% de la productividad (Boltz et al, 2020).
Quizá no haya que esperar a elevar la productividad para flexibilizar el trabajo, sino que hay que flexibilizar el trabajo para elevar la productividad. Y a pesar de ello, la hora-nalga persiste, no se levanta de su silla, como Marina Abramović, para recordarnos nuestra vulnerabilidad. Quizá porque nunca se trató del trabajo o la productividad.
El pasado diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 132 de la Constitución, mejor conocida como la “Ley Silla” (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2024). Palabras más, palabras menos, esta reforma obliga a las empresas a ofrecer un asiento a las personas que trabajan durante varias horas de pie (como en el sector comercial o de servicios), para que puedan realizar su labor sentadas o, acaso, sentarse a descansar de forma periódica.
Uno creería que esto es una gran noticia para la feligresía de la hora-nalga, pero una reforma inocua y tan sensata que hace preguntarse por qué hubo necesidad de hacerla en primer lugar, no ha dejado de producir resistencia (Olvera & Antúnez, 2025). Mientras que en Twitter (o como se llame) hay quienes han minimizado la pertinencia de la reforma en contraste con otros problemas más apremiantes, algunos empresarios han expresado su inquietud por el gasto que conllevará la implementación, si bien ninguno ha creído necesario explicar por qué, de entre todas las cosas en las que se puede escatimar, no fue sino hasta que se aprobó la ley que optaron por ahorrar en sillas para la fuerza laboral que pasa ocho horas de pie.
Resulta entonces que, contrario a la intuición, la hora-nalga puede no llevar nalga, así como en la región centro del país las quesadillas pueden no llevar queso. A veces, las horas-nalga se cumplen de pie. Esto, que parece contradictorio, solo lo es en términos etimológicos. En el performance de Marina Abramović, permanecer sentada es una exploración de la presencialidad y sus ramificaciones emocionales; en la vida laboral, la presencialidad misma es un performance de la automatización, y la automatización, a su vez, es el punto culmen de cualquier ideología, porque el mayor éxito de una idea es confundirse con el sentido común.
La hora-nalga, entonces, no se trata de trabajo, sino de poder. A un sistema de pensamiento fundamentado en la autoridad, en el que las personas someten su presencialidad al lugar determinado por el patrón, independientemente de qué tan pertinente o necesaria sea su presencia, le interesa poco si dichas personas están sentadas o de pie (de preferencia, lo que resulte más barato); lo que le interesa es, sobre todo, que no se pregunten por las alternativas, que sigan confundiendo la obediencia con eficiencia y la uniformidad con productividad. Así, cuando haya otra emergencia sanitaria mundial y un niño pregunte por qué tiene que seguir usando el uniforme de la escuela para quemar siete horas sentado frente a la computadora, nadie se alarme, y podamos decirle que no sabemos por qué, pero que es obvio, que hay que seguir reglas, que cuando sea grande lo entenderá, o algo del estilo. Porque claro: la neurona funciona hasta que la nalga protesta, pero hay, me parece, una alternativa peor: la nalga que no protesta porque no percibe nada extraño en su situación.
{{ linea }}
Referencias
Beckmann, M., cornelissen, T. & kräkel, M. (2017). Self-managed working time and employee effort: Theory and evidence. Journal of Economic Behaviour & Organization, 133, 285-302. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2016.11.013
Boltz, M., Cockx, B., Diaz, A.M. & Salas, L.M. (2023) How does working-time flexibility affect workers' productivity in a routine job? Evidence from a field experiment. British Journal of Industrial Relations, 61, 159–187. https://doi.org/10.1111/bjir.12695
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (19/12/2024). Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5745676&fecha=19/12/2024#gsc.tab=0
Gutiérrez Núñez, A. (2023). Colombia y México, países de la OCDE con mayor improductividad por hora trabajada. La República. https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-y-mexico-paises-de-la-ocde-con-mayor-improductividad-por-hora-trabajada-3562195
Hernández, G. (2024, 25 de marzo). ¡Adiós Home Office! México es el país que más privilegia el trabajo presencial. El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Mexico-es-el-pais-que-mas-privilegia-el-trabajo-presencial-20240324-0010.html
Hernández, G. (2024, 22 de julio). México lidera en retorno a las oficinas, ¿por qué hay tanta resistencia al home office? El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Mexico-lidera-en-retorno-a-las-oficinas-por-que-hay-tanta-resistencia-al-home-office-20240721-0070.html
Herrera, E. (2025, 4 de marzo). Trabajadores aseguran ser más productivos haciendo home office, según encuesta. Telediario. https://www.telediario.mx/comunidad/encuesta-revela-que-trabajadores-son-mas-productivos-en-home-office
Hosne, A. (2020). Diatribas contra el trabajo. Storyside.
Lader, R. (s. f.). The Artist Is Present and the Emotions Are Real: Time, Vulneravility, and Gender in Marina Abramović’s Performance Art. Boston University—Arts & Sciences Writing Program. Arts & Sciences. https://www.bu.edu/writingprogram/journal/past-issues/issue-6/lader/
OCC (2024). Trabajadores en México dicen que el “Home Office” ha disminuido, pero seguirán buscando empleo con esta modalidad. https://prensa.occ.com.mx/prensa/trabajadores-en-mexico-dicen-que-el-home-office-ha-disminuido-pero-seguiran-buscando-empleo-con-esta-modalidad
Olvera, D. & Antúnez, M. (2025, 22 de junio). La Ley Silla avanza a paso lento: empleados denuncian que no se respeta al 100. Sin Embargo Mx. https://www.sinembargo.mx/4665810/la-ley-silla-avanza-a-paso-lento-empleados-denuncian-que-no-se-respeta-al-100/
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE] (s.f.). Balance vida-trabajo. OECD Better Life Index. https://www.oecdbetterlifeindex.org/es/topics/work-life-balance-es/
Paz, O. (2020). El laberinto de la soledad [6° ed.], Fondo de Cultura Económica.
Statista Research Department (2024). Nivel de eficacia del trabajo desde casa según reclutadores en México en abril de 2020. https://es.statista.com/estadisticas/1143199/eficacia-trabajo-distancia-segun-reclutadores-mexico/
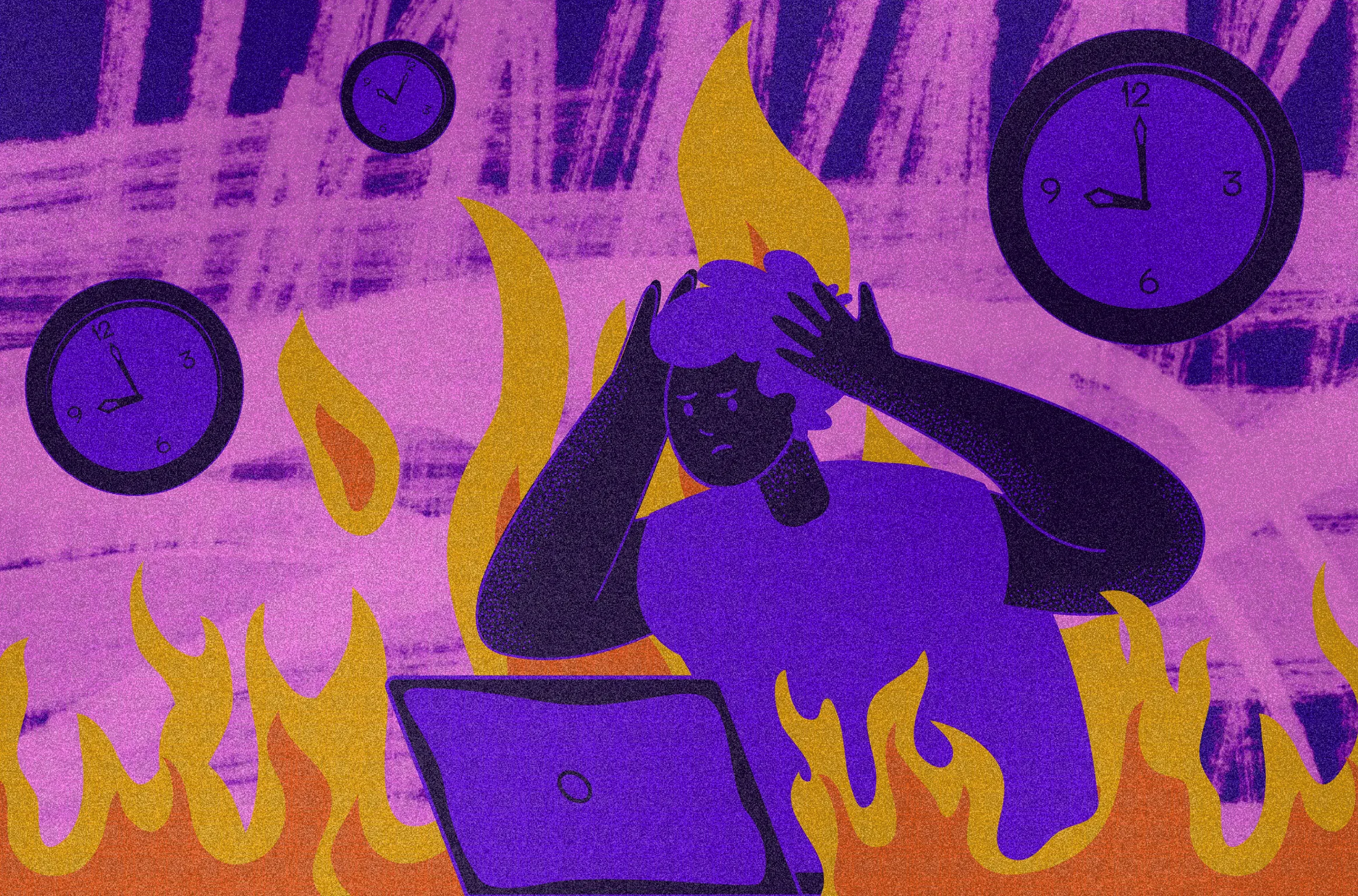
En lo que la jornada laboral de 40 horas termina de ser legislativamente parida, este texto procura llenarse de razones para derribar uno de los mayores dogmas mexicanos: la hora-nalga.
“Qué carajo estoy haciendo aquí”, pensé muy temprano un viernes —era viernes, no hay duda—, durante la pandemia. En este caso aquí es una palabra complicada, porque allí había dos aquíes. El primero, el más obvio, era mi casa, pero estaba también el otro aquí, el virtual, ese mosaico de caras pixeladas (del personal administrativo) y cámaras apagadas (del personal docente) en que, tras el confinamiento, se había convertido el Consejo Técnico Escolar. Quizá era solo que llevaba demasiado tiempo sentado frente a la computadora, participando de actividades claramente alargadas para llenar el horario oficial. “La neurona funciona hasta que la nalga protesta”, solía decir mi papá antes de jubilarse.
No es que antes tuviera muy claro qué hacía ahí —en esa junta, en ese empleo, en…—, pero recuerdo con nitidez cómo sentí la pregunta florecer en medio de mi episodio disociativo cuando la honorable nómina de la escuela secundaria en la que trabajaba comenzó a discutir si debía o no obligarse al alumnado a portar el uniforme durante las clases virtuales. “Para qué si tampoco encienden las cámaras”, había pensado primero, pero no lo dije al micrófono porque también se suponía que el alumnado estaba obligado a encenderlas y yo a hacer cumplir dicha obligación con mano firme; no obstante, ni tengo la vocación ni me pagaban lo suficiente como para comprometerme a limar mi propia alma amenazando adolescentes para hacerles exhibir sus habitaciones, sus rostros empijamados, o la confusión, el miedo y hasta las tragedias silenciosas que de pronto se les asomaban a los ojos mientras yo les hablaba del tercer condicional del inglés.
Lo segundo en lo que pensé antes de preguntarme qué carajo estaba haciendo ahí fue la naturalidad con la que se desarrollaba esa conversación más bien demencial: estábamos discutiendo si valía la pena obligar a un campus entero de estudiantes a vestirse de una forma determinada, para pasar siete horas sentados frente a una cámara durante una emergencia mundial. Entonces la pregunta tomó forma en mi cabeza, una pregunta sin respuesta. Renuncié antes de que comenzara el siguiente curso.
Hoy sé que en realidad nadie tenía idea de lo que estaba haciendo ahí —o en ningún otro lado, para el caso—, y que tanto personas como instituciones lidiamos con aquella crisis de formas que hoy, con el beneficio de la perspectiva, nos parecen tontas o histéricas; sin embargo, sé también que si renuncié fue no tanto a causa de lo que se estaba discutiendo, sino sobre todo de lo que no estaba a discusión. Porque el debate iba sobre la posibilidad práctica de implementar el uniforme en las clases virtuales, no de si era pertinente o necesario; eso se daba por supuesto, como se daba por sentado que el alumnado debía pasar siete horas frente a la cámara, independientemente de si lo hacían en uniforme o en imperdonable ropa de civil. Mi problema es que todo aquello, quizá acentuado por la pandemia, se parecía demasiado al último trabajo de oficina que tuve, donde también la nalga protestaba a menudo, y al que había renunciado tiempo atrás con la promesa de no repetir nunca la experiencia: un trabajo de 9 a 6, con su checador, con su Ingeniero y su Licenciada, con su contrato por outsourcing y su pizza en horas extra.
{{ linea }}
En 2010, la artista serbia Marina Abramović llevó a cabo en el MoMA de Nueva York un famoso performance llamado La artista está presente. Todos los días por tres meses, durante un total de 736 horas y 30 minutos, permaneció sentada en una silla. Frente a ella había una mesa y, más allá, otra silla donde la audiencia podía sentarse y sostenerle la mirada. No quiero banalizar el trabajo de la artista —el arte, naturalmente, se construye, entre otras cosas, como una lasagna de contextos y discursos—, pero siempre que por alguna razón me topo con las fotos de Abramović en su vestido rojo pienso en la época pandémica de zooms interminables, y pienso también en mi antigua vida de oficina. Acumular una tortuosa cantidad de tiempo sentado a base de repetir la rutina por varias horas al día te puede llevar al MoMA o a la posada navideña de la empresa, según te toque en suerte; solo en el primer caso, sin embargo, la materia prima de la hazaña se percibe como extraordinaria.
La hora-nalga es, en principio, una medida de tiempo: aquel que se dedica a llenar un espacio con la propia materia, con independencia de si se tiene mucho, poco, o nada de trabajo.
Una diferencia importante, claro, estriba en que en la pieza de Abramović esta se quedaba mirando fijamente a otra persona, mientras que, en la oficina, si ocurre que alguien se queda mirando fijamente, por lo general, es a la nada. Lo demás, sin embargo, no es tan distinto. Se sabe que algunas personas, luego de sostener la mirada de la artista por un periodo prolongado, rompían sorpresivamente en llanto, y tampoco es inédito que pasar un buen rato frente al escritorio de una oficina produzca un resultado idéntico, sin hablar de las crisis de nervios y los ataques de ansiedad. En su revisión de la obra, Ryan Lader dice que “la acción minúscula que implica el performance contrasta con su larga extensión en el tiempo, e hipotetizo que esa larga duración contribuye a la respuesta emocional de la audiencia” (s.f.), y yo digo que lo mismo aplica para el peyorativamente llamado “trabajo godín”, tanto por la larga duración como por la acción minúscula; a fin de cuentas, como afirma el escritor argentino Alejandro Hosne en sus Diatribas contra el trabajo (2020), “fingir que uno hace es la meta de cualquier oficina que se precie de serlo”. De hecho, México es el país de la OCDE que tiene un mayor porcentaje de personas con empleos remunerados de horarios muy largos (un 27%, que contrasta con el promedio de la OCDE, de 10%), lo cual redunda en menos horas dedicadas al cuidado personal y al ocio (OCDE, s.f.), y al mismo tiempo es, después de Colombia, el más improductivo (Gutiérrez Núñez, 2023). A la comunidad empresarial le gusta mucho usar este último dato como argumento para oponerse a las propuestas de reducción de la jornada de trabajo —como la que ahora mismo está a debate y que, según anunció el gobierno federal en mayo pasado, reducirá gradualmente para 2030 la jornada laboral de 48 a 40 horas—, pero por lo general se atribuye de facto esa improductividad a un defecto de carácter en las personas trabajadoras, y nunca al diseño de los horarios y los métodos de trabajo. De hecho, es curioso (y conveniente) que, siendo Colombia y México los países más improductivos, se concluya que el problema es su hipotética holgazanería en lugar de buscar la explicación en el común denominador en ambos casos: las jornadas insensatas, extenuantes e ineficaces que en México tienen incluso un nombre: la hora-nalga. Para saltarse esa opción, claro, como con el alumnado pandémico y los uniformes, hay que dar por hecho el statu quo; si Marina Abramović repitiera su performance en una oficina mexicana —que para la ocasión podríamos retitular La hora-nalga está presente—, seguramente pasaría inadvertida.
Aquí la hora-nalga está en el salón de la fama de los dogmas civiles, junto con el Cura Hidalgo y la dicotomía salsa verde / salsa roja. No por nada México es el país de Latinoamérica que realiza más trabajo presencial de tiempo completo, y luego del surgimiento del home office y el trabajo híbrido, es uno de los que muestra mayor resistencia a continuar con estas alternativas en lugar de regresar masivamente a las oficinas (Hernández, 2024, 22 de julio). Decía Octavio Paz que ”el mexicano frecuenta a la muerte, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor permanente” (2020); lo que no dijo es que el resto del tiempo lo pasa sentado en su cubículo mientras la Muerte se queda en casa, probablemente cantando “Detrás de mi ventana”.
La hora-nalga es, en principio, una medida de tiempo: aquel que se dedica a llenar un espacio con la propia materia, con independencia de si se tiene mucho, poco, o nada de trabajo. Es también, sin embargo, una medida de distancia, o más bien una antidistancia, que propongo medir, o antimedir, en culómetros. Cada culómetro son mil metros que no estamos recorriendo, y así como mis amistades empiezan a paliar la crisis de los treinta corriendo los maratones que nunca les habían interesado, quienes pueblan las oficinas de 9 a 5 p.m. anticorren cada día un maratón de entre cinco y diez culómetros, según su lugar en la jerarquía empresarial. Los resultados —esperables— los advierten una y otra vez las personas profesionales de la salud: lumbalgia, mala postura, problemas cardiovasculares, metabolismo atrofiado, mayor tendencia a la obesidad y la diabetes, sin contar el catálogo de atentados contra la salud mental que suponen la inmovilidad y el cautiverio por contrato. Como en todos los dogmas, sin embargo, la razón es el cordero sacrificial. Por eso, quizá, durante la pandemia nos pareció de lo más natural entrenar a la generación más joven para los diez culómetros planos del resto de su vida.
No es raro escuchar que se compare la vida laboral en general, y la cultura de la hora-nalga en particular, con el mito de Sísifo, que trajina un día sí y el otro también en subir una piedra que a la mañana siguiente está de nuevo en la base de la pendiente; esta es, no obstante, una visión optimista, porque Sísifo, como quiera, puede estirar las piernas, y la persona en situación de oficinista solo camina en su imaginación. Además, a Sísifo se le considera unánimemente sujeto de un castigo. En algún momento fue así también con quien debe trabajar; no solo por la irónicamente tétrica etimología de la palabra —tripalium, un cepo agrícola devenido instrumento de tortura—, sino por la influencia cristiana: a fin de cuentas, el castigo que Yahvé le dio a Adán por comer el fruto prohibido fue una jornada laboral. Con el tiempo, sin embargo, el trabajo se asoció a la virtud, y cuando menos lo esperábamos hubo que empezar a agradecerlo y a aceptar realizarlo, incluso en las peores condiciones, a riesgo de que se nos perciba como gente viciosa, malagradecida y pobre por elección. Incluso ciertos cristianos —en Estados Unidos, por ejemplo— han dado con ese alebrije ideológico conocido como “la teología de la prosperidad”, una interpretación de la Biblia que vincula la fe con la consecución del éxito financiero y profesional. En un contexto tan hostil como esta subrama del amor cristiano, quien pasa menos horas sometido a la voluntad de su patrón no solo se merece la pobreza, sino también el infierno.
Sísifo, al menos, tiene el consuelo de la empatía, pero las y los súbditos del horanalgato, ni eso.
{{ linea }}
Queda la pregunta, claro, de si en México realmente nos gusta pasar más tiempo en la oficina (que no necesariamente trabajar más, porque ya vimos que no es lo mismo, aun si no faltará quien finja trabajar cuando realmente debería estarlo haciendo, algo que, por cierto, es perfectamente posible hacer también desde casa o desde donde sea).
Quizá no haya que esperar a elevar la productividad para flexibilizar el trabajo, sino que hay que flexibilizar el trabajo para elevar la productividad. Y a pesar de ello, la hora-nalga persiste, no se levanta de su silla.
Antes dije que este país ha mostrado resistencia al teletrabajo, pero en realidad no parece ser el país en su conjunto, sino una minoría de representatividad exagerada. Una encuesta de la empresa de reclutamiento Michael Page encontró, por ejemplo, que el 68% de las personas encuestadas consideran ser más productivas trabajando desde casa, el 81% se concentra mejor trabajando de forma remota, y el 73% aseguró gestionar mejor sus tiempos que estando en la oficina (Herrera, 2025). Otra encuesta, realizada por Statista en 2020, encontró que el 93% de las personas entrevistadas consideraron el periodo de trabajo desde casa como eficaz o muy eficaz (Statista, 2024), mientras que otra de la bolsa de trabajo OCC (2024) encontró que el 51% de la muestra está en busca de ofertas de trabajo con modalidad híbrida. Y claro, podría argumentarse que las encuestas son solo eso, e incluso podría sugerirse que lo esperable es que la fuerza de trabajo esté a favor de una mayor flexibilidad sin considerar mucho los resultados, pero no falta evidencia de que, de hecho, una mayor flexibilidad de lugar, tiempo y movimiento, motiva a las personas empleadas y dispara sus conductas de beneficio recíproco (Beckmann et al, 2017), así como de que, en empleos de tiempo completo —sobre todo aquellos que requieren de una menor coordinación en tiempo real—, la autonomía de horario y lugar se traduce en más tiempo de trabajo efectivo y un incremento de hasta el 30% de la productividad (Boltz et al, 2020).
Quizá no haya que esperar a elevar la productividad para flexibilizar el trabajo, sino que hay que flexibilizar el trabajo para elevar la productividad. Y a pesar de ello, la hora-nalga persiste, no se levanta de su silla, como Marina Abramović, para recordarnos nuestra vulnerabilidad. Quizá porque nunca se trató del trabajo o la productividad.
El pasado diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 132 de la Constitución, mejor conocida como la “Ley Silla” (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2024). Palabras más, palabras menos, esta reforma obliga a las empresas a ofrecer un asiento a las personas que trabajan durante varias horas de pie (como en el sector comercial o de servicios), para que puedan realizar su labor sentadas o, acaso, sentarse a descansar de forma periódica.
Uno creería que esto es una gran noticia para la feligresía de la hora-nalga, pero una reforma inocua y tan sensata que hace preguntarse por qué hubo necesidad de hacerla en primer lugar, no ha dejado de producir resistencia (Olvera & Antúnez, 2025). Mientras que en Twitter (o como se llame) hay quienes han minimizado la pertinencia de la reforma en contraste con otros problemas más apremiantes, algunos empresarios han expresado su inquietud por el gasto que conllevará la implementación, si bien ninguno ha creído necesario explicar por qué, de entre todas las cosas en las que se puede escatimar, no fue sino hasta que se aprobó la ley que optaron por ahorrar en sillas para la fuerza laboral que pasa ocho horas de pie.
Resulta entonces que, contrario a la intuición, la hora-nalga puede no llevar nalga, así como en la región centro del país las quesadillas pueden no llevar queso. A veces, las horas-nalga se cumplen de pie. Esto, que parece contradictorio, solo lo es en términos etimológicos. En el performance de Marina Abramović, permanecer sentada es una exploración de la presencialidad y sus ramificaciones emocionales; en la vida laboral, la presencialidad misma es un performance de la automatización, y la automatización, a su vez, es el punto culmen de cualquier ideología, porque el mayor éxito de una idea es confundirse con el sentido común.
La hora-nalga, entonces, no se trata de trabajo, sino de poder. A un sistema de pensamiento fundamentado en la autoridad, en el que las personas someten su presencialidad al lugar determinado por el patrón, independientemente de qué tan pertinente o necesaria sea su presencia, le interesa poco si dichas personas están sentadas o de pie (de preferencia, lo que resulte más barato); lo que le interesa es, sobre todo, que no se pregunten por las alternativas, que sigan confundiendo la obediencia con eficiencia y la uniformidad con productividad. Así, cuando haya otra emergencia sanitaria mundial y un niño pregunte por qué tiene que seguir usando el uniforme de la escuela para quemar siete horas sentado frente a la computadora, nadie se alarme, y podamos decirle que no sabemos por qué, pero que es obvio, que hay que seguir reglas, que cuando sea grande lo entenderá, o algo del estilo. Porque claro: la neurona funciona hasta que la nalga protesta, pero hay, me parece, una alternativa peor: la nalga que no protesta porque no percibe nada extraño en su situación.
{{ linea }}
Referencias
Beckmann, M., cornelissen, T. & kräkel, M. (2017). Self-managed working time and employee effort: Theory and evidence. Journal of Economic Behaviour & Organization, 133, 285-302. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2016.11.013
Boltz, M., Cockx, B., Diaz, A.M. & Salas, L.M. (2023) How does working-time flexibility affect workers' productivity in a routine job? Evidence from a field experiment. British Journal of Industrial Relations, 61, 159–187. https://doi.org/10.1111/bjir.12695
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (19/12/2024). Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5745676&fecha=19/12/2024#gsc.tab=0
Gutiérrez Núñez, A. (2023). Colombia y México, países de la OCDE con mayor improductividad por hora trabajada. La República. https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-y-mexico-paises-de-la-ocde-con-mayor-improductividad-por-hora-trabajada-3562195
Hernández, G. (2024, 25 de marzo). ¡Adiós Home Office! México es el país que más privilegia el trabajo presencial. El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Mexico-es-el-pais-que-mas-privilegia-el-trabajo-presencial-20240324-0010.html
Hernández, G. (2024, 22 de julio). México lidera en retorno a las oficinas, ¿por qué hay tanta resistencia al home office? El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Mexico-lidera-en-retorno-a-las-oficinas-por-que-hay-tanta-resistencia-al-home-office-20240721-0070.html
Herrera, E. (2025, 4 de marzo). Trabajadores aseguran ser más productivos haciendo home office, según encuesta. Telediario. https://www.telediario.mx/comunidad/encuesta-revela-que-trabajadores-son-mas-productivos-en-home-office
Hosne, A. (2020). Diatribas contra el trabajo. Storyside.
Lader, R. (s. f.). The Artist Is Present and the Emotions Are Real: Time, Vulneravility, and Gender in Marina Abramović’s Performance Art. Boston University—Arts & Sciences Writing Program. Arts & Sciences. https://www.bu.edu/writingprogram/journal/past-issues/issue-6/lader/
OCC (2024). Trabajadores en México dicen que el “Home Office” ha disminuido, pero seguirán buscando empleo con esta modalidad. https://prensa.occ.com.mx/prensa/trabajadores-en-mexico-dicen-que-el-home-office-ha-disminuido-pero-seguiran-buscando-empleo-con-esta-modalidad
Olvera, D. & Antúnez, M. (2025, 22 de junio). La Ley Silla avanza a paso lento: empleados denuncian que no se respeta al 100. Sin Embargo Mx. https://www.sinembargo.mx/4665810/la-ley-silla-avanza-a-paso-lento-empleados-denuncian-que-no-se-respeta-al-100/
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE] (s.f.). Balance vida-trabajo. OECD Better Life Index. https://www.oecdbetterlifeindex.org/es/topics/work-life-balance-es/
Paz, O. (2020). El laberinto de la soledad [6° ed.], Fondo de Cultura Económica.
Statista Research Department (2024). Nivel de eficacia del trabajo desde casa según reclutadores en México en abril de 2020. https://es.statista.com/estadisticas/1143199/eficacia-trabajo-distancia-segun-reclutadores-mexico/
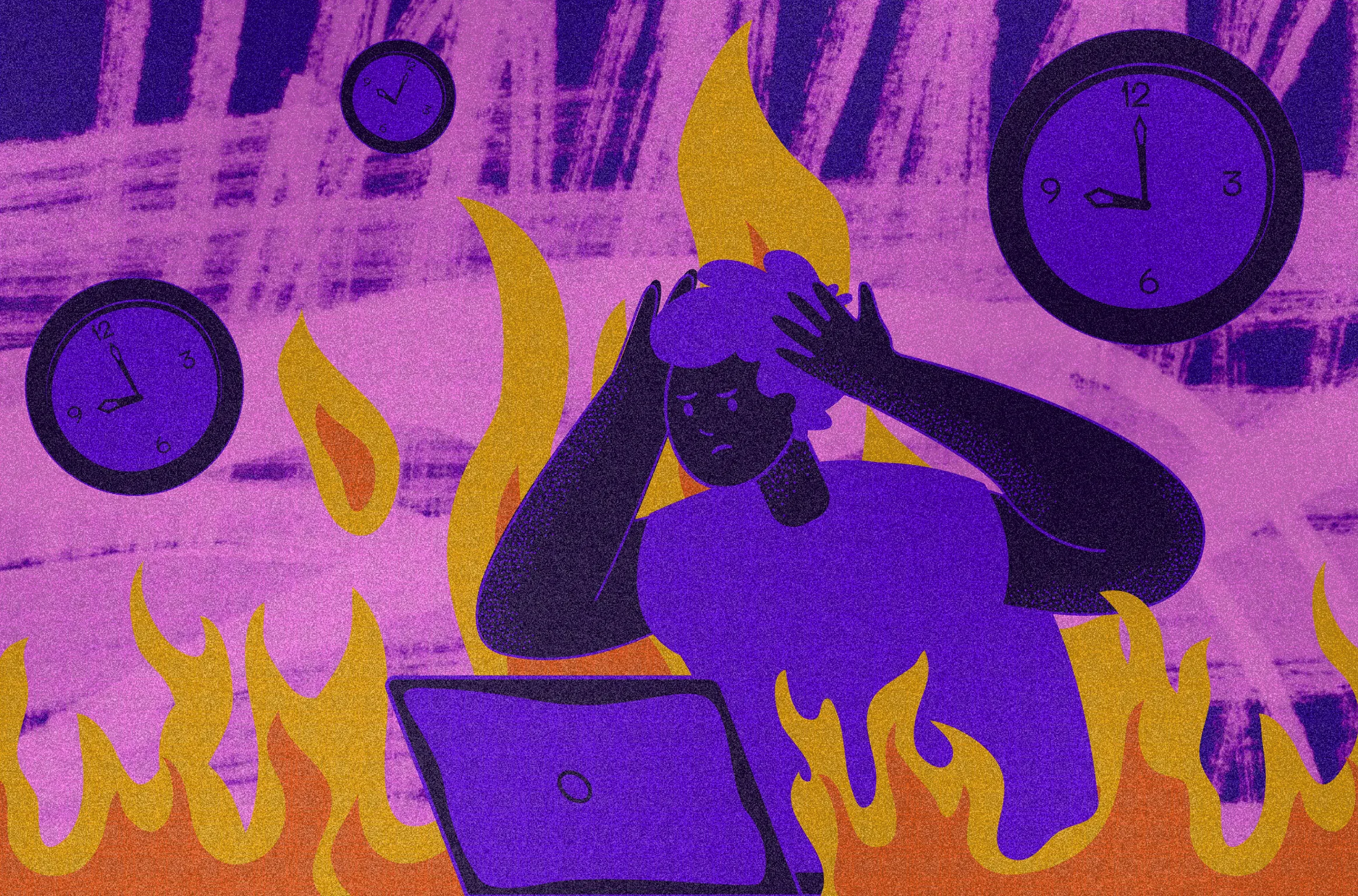
En lo que la jornada laboral de 40 horas termina de ser legislativamente parida, este texto procura llenarse de razones para derribar uno de los mayores dogmas mexicanos: la hora-nalga.
“Qué carajo estoy haciendo aquí”, pensé muy temprano un viernes —era viernes, no hay duda—, durante la pandemia. En este caso aquí es una palabra complicada, porque allí había dos aquíes. El primero, el más obvio, era mi casa, pero estaba también el otro aquí, el virtual, ese mosaico de caras pixeladas (del personal administrativo) y cámaras apagadas (del personal docente) en que, tras el confinamiento, se había convertido el Consejo Técnico Escolar. Quizá era solo que llevaba demasiado tiempo sentado frente a la computadora, participando de actividades claramente alargadas para llenar el horario oficial. “La neurona funciona hasta que la nalga protesta”, solía decir mi papá antes de jubilarse.
No es que antes tuviera muy claro qué hacía ahí —en esa junta, en ese empleo, en…—, pero recuerdo con nitidez cómo sentí la pregunta florecer en medio de mi episodio disociativo cuando la honorable nómina de la escuela secundaria en la que trabajaba comenzó a discutir si debía o no obligarse al alumnado a portar el uniforme durante las clases virtuales. “Para qué si tampoco encienden las cámaras”, había pensado primero, pero no lo dije al micrófono porque también se suponía que el alumnado estaba obligado a encenderlas y yo a hacer cumplir dicha obligación con mano firme; no obstante, ni tengo la vocación ni me pagaban lo suficiente como para comprometerme a limar mi propia alma amenazando adolescentes para hacerles exhibir sus habitaciones, sus rostros empijamados, o la confusión, el miedo y hasta las tragedias silenciosas que de pronto se les asomaban a los ojos mientras yo les hablaba del tercer condicional del inglés.
Lo segundo en lo que pensé antes de preguntarme qué carajo estaba haciendo ahí fue la naturalidad con la que se desarrollaba esa conversación más bien demencial: estábamos discutiendo si valía la pena obligar a un campus entero de estudiantes a vestirse de una forma determinada, para pasar siete horas sentados frente a una cámara durante una emergencia mundial. Entonces la pregunta tomó forma en mi cabeza, una pregunta sin respuesta. Renuncié antes de que comenzara el siguiente curso.
Hoy sé que en realidad nadie tenía idea de lo que estaba haciendo ahí —o en ningún otro lado, para el caso—, y que tanto personas como instituciones lidiamos con aquella crisis de formas que hoy, con el beneficio de la perspectiva, nos parecen tontas o histéricas; sin embargo, sé también que si renuncié fue no tanto a causa de lo que se estaba discutiendo, sino sobre todo de lo que no estaba a discusión. Porque el debate iba sobre la posibilidad práctica de implementar el uniforme en las clases virtuales, no de si era pertinente o necesario; eso se daba por supuesto, como se daba por sentado que el alumnado debía pasar siete horas frente a la cámara, independientemente de si lo hacían en uniforme o en imperdonable ropa de civil. Mi problema es que todo aquello, quizá acentuado por la pandemia, se parecía demasiado al último trabajo de oficina que tuve, donde también la nalga protestaba a menudo, y al que había renunciado tiempo atrás con la promesa de no repetir nunca la experiencia: un trabajo de 9 a 6, con su checador, con su Ingeniero y su Licenciada, con su contrato por outsourcing y su pizza en horas extra.
{{ linea }}
En 2010, la artista serbia Marina Abramović llevó a cabo en el MoMA de Nueva York un famoso performance llamado La artista está presente. Todos los días por tres meses, durante un total de 736 horas y 30 minutos, permaneció sentada en una silla. Frente a ella había una mesa y, más allá, otra silla donde la audiencia podía sentarse y sostenerle la mirada. No quiero banalizar el trabajo de la artista —el arte, naturalmente, se construye, entre otras cosas, como una lasagna de contextos y discursos—, pero siempre que por alguna razón me topo con las fotos de Abramović en su vestido rojo pienso en la época pandémica de zooms interminables, y pienso también en mi antigua vida de oficina. Acumular una tortuosa cantidad de tiempo sentado a base de repetir la rutina por varias horas al día te puede llevar al MoMA o a la posada navideña de la empresa, según te toque en suerte; solo en el primer caso, sin embargo, la materia prima de la hazaña se percibe como extraordinaria.
La hora-nalga es, en principio, una medida de tiempo: aquel que se dedica a llenar un espacio con la propia materia, con independencia de si se tiene mucho, poco, o nada de trabajo.
Una diferencia importante, claro, estriba en que en la pieza de Abramović esta se quedaba mirando fijamente a otra persona, mientras que, en la oficina, si ocurre que alguien se queda mirando fijamente, por lo general, es a la nada. Lo demás, sin embargo, no es tan distinto. Se sabe que algunas personas, luego de sostener la mirada de la artista por un periodo prolongado, rompían sorpresivamente en llanto, y tampoco es inédito que pasar un buen rato frente al escritorio de una oficina produzca un resultado idéntico, sin hablar de las crisis de nervios y los ataques de ansiedad. En su revisión de la obra, Ryan Lader dice que “la acción minúscula que implica el performance contrasta con su larga extensión en el tiempo, e hipotetizo que esa larga duración contribuye a la respuesta emocional de la audiencia” (s.f.), y yo digo que lo mismo aplica para el peyorativamente llamado “trabajo godín”, tanto por la larga duración como por la acción minúscula; a fin de cuentas, como afirma el escritor argentino Alejandro Hosne en sus Diatribas contra el trabajo (2020), “fingir que uno hace es la meta de cualquier oficina que se precie de serlo”. De hecho, México es el país de la OCDE que tiene un mayor porcentaje de personas con empleos remunerados de horarios muy largos (un 27%, que contrasta con el promedio de la OCDE, de 10%), lo cual redunda en menos horas dedicadas al cuidado personal y al ocio (OCDE, s.f.), y al mismo tiempo es, después de Colombia, el más improductivo (Gutiérrez Núñez, 2023). A la comunidad empresarial le gusta mucho usar este último dato como argumento para oponerse a las propuestas de reducción de la jornada de trabajo —como la que ahora mismo está a debate y que, según anunció el gobierno federal en mayo pasado, reducirá gradualmente para 2030 la jornada laboral de 48 a 40 horas—, pero por lo general se atribuye de facto esa improductividad a un defecto de carácter en las personas trabajadoras, y nunca al diseño de los horarios y los métodos de trabajo. De hecho, es curioso (y conveniente) que, siendo Colombia y México los países más improductivos, se concluya que el problema es su hipotética holgazanería en lugar de buscar la explicación en el común denominador en ambos casos: las jornadas insensatas, extenuantes e ineficaces que en México tienen incluso un nombre: la hora-nalga. Para saltarse esa opción, claro, como con el alumnado pandémico y los uniformes, hay que dar por hecho el statu quo; si Marina Abramović repitiera su performance en una oficina mexicana —que para la ocasión podríamos retitular La hora-nalga está presente—, seguramente pasaría inadvertida.
Aquí la hora-nalga está en el salón de la fama de los dogmas civiles, junto con el Cura Hidalgo y la dicotomía salsa verde / salsa roja. No por nada México es el país de Latinoamérica que realiza más trabajo presencial de tiempo completo, y luego del surgimiento del home office y el trabajo híbrido, es uno de los que muestra mayor resistencia a continuar con estas alternativas en lugar de regresar masivamente a las oficinas (Hernández, 2024, 22 de julio). Decía Octavio Paz que ”el mexicano frecuenta a la muerte, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor permanente” (2020); lo que no dijo es que el resto del tiempo lo pasa sentado en su cubículo mientras la Muerte se queda en casa, probablemente cantando “Detrás de mi ventana”.
La hora-nalga es, en principio, una medida de tiempo: aquel que se dedica a llenar un espacio con la propia materia, con independencia de si se tiene mucho, poco, o nada de trabajo. Es también, sin embargo, una medida de distancia, o más bien una antidistancia, que propongo medir, o antimedir, en culómetros. Cada culómetro son mil metros que no estamos recorriendo, y así como mis amistades empiezan a paliar la crisis de los treinta corriendo los maratones que nunca les habían interesado, quienes pueblan las oficinas de 9 a 5 p.m. anticorren cada día un maratón de entre cinco y diez culómetros, según su lugar en la jerarquía empresarial. Los resultados —esperables— los advierten una y otra vez las personas profesionales de la salud: lumbalgia, mala postura, problemas cardiovasculares, metabolismo atrofiado, mayor tendencia a la obesidad y la diabetes, sin contar el catálogo de atentados contra la salud mental que suponen la inmovilidad y el cautiverio por contrato. Como en todos los dogmas, sin embargo, la razón es el cordero sacrificial. Por eso, quizá, durante la pandemia nos pareció de lo más natural entrenar a la generación más joven para los diez culómetros planos del resto de su vida.
No es raro escuchar que se compare la vida laboral en general, y la cultura de la hora-nalga en particular, con el mito de Sísifo, que trajina un día sí y el otro también en subir una piedra que a la mañana siguiente está de nuevo en la base de la pendiente; esta es, no obstante, una visión optimista, porque Sísifo, como quiera, puede estirar las piernas, y la persona en situación de oficinista solo camina en su imaginación. Además, a Sísifo se le considera unánimemente sujeto de un castigo. En algún momento fue así también con quien debe trabajar; no solo por la irónicamente tétrica etimología de la palabra —tripalium, un cepo agrícola devenido instrumento de tortura—, sino por la influencia cristiana: a fin de cuentas, el castigo que Yahvé le dio a Adán por comer el fruto prohibido fue una jornada laboral. Con el tiempo, sin embargo, el trabajo se asoció a la virtud, y cuando menos lo esperábamos hubo que empezar a agradecerlo y a aceptar realizarlo, incluso en las peores condiciones, a riesgo de que se nos perciba como gente viciosa, malagradecida y pobre por elección. Incluso ciertos cristianos —en Estados Unidos, por ejemplo— han dado con ese alebrije ideológico conocido como “la teología de la prosperidad”, una interpretación de la Biblia que vincula la fe con la consecución del éxito financiero y profesional. En un contexto tan hostil como esta subrama del amor cristiano, quien pasa menos horas sometido a la voluntad de su patrón no solo se merece la pobreza, sino también el infierno.
Sísifo, al menos, tiene el consuelo de la empatía, pero las y los súbditos del horanalgato, ni eso.
{{ linea }}
Queda la pregunta, claro, de si en México realmente nos gusta pasar más tiempo en la oficina (que no necesariamente trabajar más, porque ya vimos que no es lo mismo, aun si no faltará quien finja trabajar cuando realmente debería estarlo haciendo, algo que, por cierto, es perfectamente posible hacer también desde casa o desde donde sea).
Quizá no haya que esperar a elevar la productividad para flexibilizar el trabajo, sino que hay que flexibilizar el trabajo para elevar la productividad. Y a pesar de ello, la hora-nalga persiste, no se levanta de su silla.
Antes dije que este país ha mostrado resistencia al teletrabajo, pero en realidad no parece ser el país en su conjunto, sino una minoría de representatividad exagerada. Una encuesta de la empresa de reclutamiento Michael Page encontró, por ejemplo, que el 68% de las personas encuestadas consideran ser más productivas trabajando desde casa, el 81% se concentra mejor trabajando de forma remota, y el 73% aseguró gestionar mejor sus tiempos que estando en la oficina (Herrera, 2025). Otra encuesta, realizada por Statista en 2020, encontró que el 93% de las personas entrevistadas consideraron el periodo de trabajo desde casa como eficaz o muy eficaz (Statista, 2024), mientras que otra de la bolsa de trabajo OCC (2024) encontró que el 51% de la muestra está en busca de ofertas de trabajo con modalidad híbrida. Y claro, podría argumentarse que las encuestas son solo eso, e incluso podría sugerirse que lo esperable es que la fuerza de trabajo esté a favor de una mayor flexibilidad sin considerar mucho los resultados, pero no falta evidencia de que, de hecho, una mayor flexibilidad de lugar, tiempo y movimiento, motiva a las personas empleadas y dispara sus conductas de beneficio recíproco (Beckmann et al, 2017), así como de que, en empleos de tiempo completo —sobre todo aquellos que requieren de una menor coordinación en tiempo real—, la autonomía de horario y lugar se traduce en más tiempo de trabajo efectivo y un incremento de hasta el 30% de la productividad (Boltz et al, 2020).
Quizá no haya que esperar a elevar la productividad para flexibilizar el trabajo, sino que hay que flexibilizar el trabajo para elevar la productividad. Y a pesar de ello, la hora-nalga persiste, no se levanta de su silla, como Marina Abramović, para recordarnos nuestra vulnerabilidad. Quizá porque nunca se trató del trabajo o la productividad.
El pasado diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 132 de la Constitución, mejor conocida como la “Ley Silla” (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2024). Palabras más, palabras menos, esta reforma obliga a las empresas a ofrecer un asiento a las personas que trabajan durante varias horas de pie (como en el sector comercial o de servicios), para que puedan realizar su labor sentadas o, acaso, sentarse a descansar de forma periódica.
Uno creería que esto es una gran noticia para la feligresía de la hora-nalga, pero una reforma inocua y tan sensata que hace preguntarse por qué hubo necesidad de hacerla en primer lugar, no ha dejado de producir resistencia (Olvera & Antúnez, 2025). Mientras que en Twitter (o como se llame) hay quienes han minimizado la pertinencia de la reforma en contraste con otros problemas más apremiantes, algunos empresarios han expresado su inquietud por el gasto que conllevará la implementación, si bien ninguno ha creído necesario explicar por qué, de entre todas las cosas en las que se puede escatimar, no fue sino hasta que se aprobó la ley que optaron por ahorrar en sillas para la fuerza laboral que pasa ocho horas de pie.
Resulta entonces que, contrario a la intuición, la hora-nalga puede no llevar nalga, así como en la región centro del país las quesadillas pueden no llevar queso. A veces, las horas-nalga se cumplen de pie. Esto, que parece contradictorio, solo lo es en términos etimológicos. En el performance de Marina Abramović, permanecer sentada es una exploración de la presencialidad y sus ramificaciones emocionales; en la vida laboral, la presencialidad misma es un performance de la automatización, y la automatización, a su vez, es el punto culmen de cualquier ideología, porque el mayor éxito de una idea es confundirse con el sentido común.
La hora-nalga, entonces, no se trata de trabajo, sino de poder. A un sistema de pensamiento fundamentado en la autoridad, en el que las personas someten su presencialidad al lugar determinado por el patrón, independientemente de qué tan pertinente o necesaria sea su presencia, le interesa poco si dichas personas están sentadas o de pie (de preferencia, lo que resulte más barato); lo que le interesa es, sobre todo, que no se pregunten por las alternativas, que sigan confundiendo la obediencia con eficiencia y la uniformidad con productividad. Así, cuando haya otra emergencia sanitaria mundial y un niño pregunte por qué tiene que seguir usando el uniforme de la escuela para quemar siete horas sentado frente a la computadora, nadie se alarme, y podamos decirle que no sabemos por qué, pero que es obvio, que hay que seguir reglas, que cuando sea grande lo entenderá, o algo del estilo. Porque claro: la neurona funciona hasta que la nalga protesta, pero hay, me parece, una alternativa peor: la nalga que no protesta porque no percibe nada extraño en su situación.
{{ linea }}
Referencias
Beckmann, M., cornelissen, T. & kräkel, M. (2017). Self-managed working time and employee effort: Theory and evidence. Journal of Economic Behaviour & Organization, 133, 285-302. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2016.11.013
Boltz, M., Cockx, B., Diaz, A.M. & Salas, L.M. (2023) How does working-time flexibility affect workers' productivity in a routine job? Evidence from a field experiment. British Journal of Industrial Relations, 61, 159–187. https://doi.org/10.1111/bjir.12695
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (19/12/2024). Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5745676&fecha=19/12/2024#gsc.tab=0
Gutiérrez Núñez, A. (2023). Colombia y México, países de la OCDE con mayor improductividad por hora trabajada. La República. https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-y-mexico-paises-de-la-ocde-con-mayor-improductividad-por-hora-trabajada-3562195
Hernández, G. (2024, 25 de marzo). ¡Adiós Home Office! México es el país que más privilegia el trabajo presencial. El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Mexico-es-el-pais-que-mas-privilegia-el-trabajo-presencial-20240324-0010.html
Hernández, G. (2024, 22 de julio). México lidera en retorno a las oficinas, ¿por qué hay tanta resistencia al home office? El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Mexico-lidera-en-retorno-a-las-oficinas-por-que-hay-tanta-resistencia-al-home-office-20240721-0070.html
Herrera, E. (2025, 4 de marzo). Trabajadores aseguran ser más productivos haciendo home office, según encuesta. Telediario. https://www.telediario.mx/comunidad/encuesta-revela-que-trabajadores-son-mas-productivos-en-home-office
Hosne, A. (2020). Diatribas contra el trabajo. Storyside.
Lader, R. (s. f.). The Artist Is Present and the Emotions Are Real: Time, Vulneravility, and Gender in Marina Abramović’s Performance Art. Boston University—Arts & Sciences Writing Program. Arts & Sciences. https://www.bu.edu/writingprogram/journal/past-issues/issue-6/lader/
OCC (2024). Trabajadores en México dicen que el “Home Office” ha disminuido, pero seguirán buscando empleo con esta modalidad. https://prensa.occ.com.mx/prensa/trabajadores-en-mexico-dicen-que-el-home-office-ha-disminuido-pero-seguiran-buscando-empleo-con-esta-modalidad
Olvera, D. & Antúnez, M. (2025, 22 de junio). La Ley Silla avanza a paso lento: empleados denuncian que no se respeta al 100. Sin Embargo Mx. https://www.sinembargo.mx/4665810/la-ley-silla-avanza-a-paso-lento-empleados-denuncian-que-no-se-respeta-al-100/
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE] (s.f.). Balance vida-trabajo. OECD Better Life Index. https://www.oecdbetterlifeindex.org/es/topics/work-life-balance-es/
Paz, O. (2020). El laberinto de la soledad [6° ed.], Fondo de Cultura Económica.
Statista Research Department (2024). Nivel de eficacia del trabajo desde casa según reclutadores en México en abril de 2020. https://es.statista.com/estadisticas/1143199/eficacia-trabajo-distancia-segun-reclutadores-mexico/
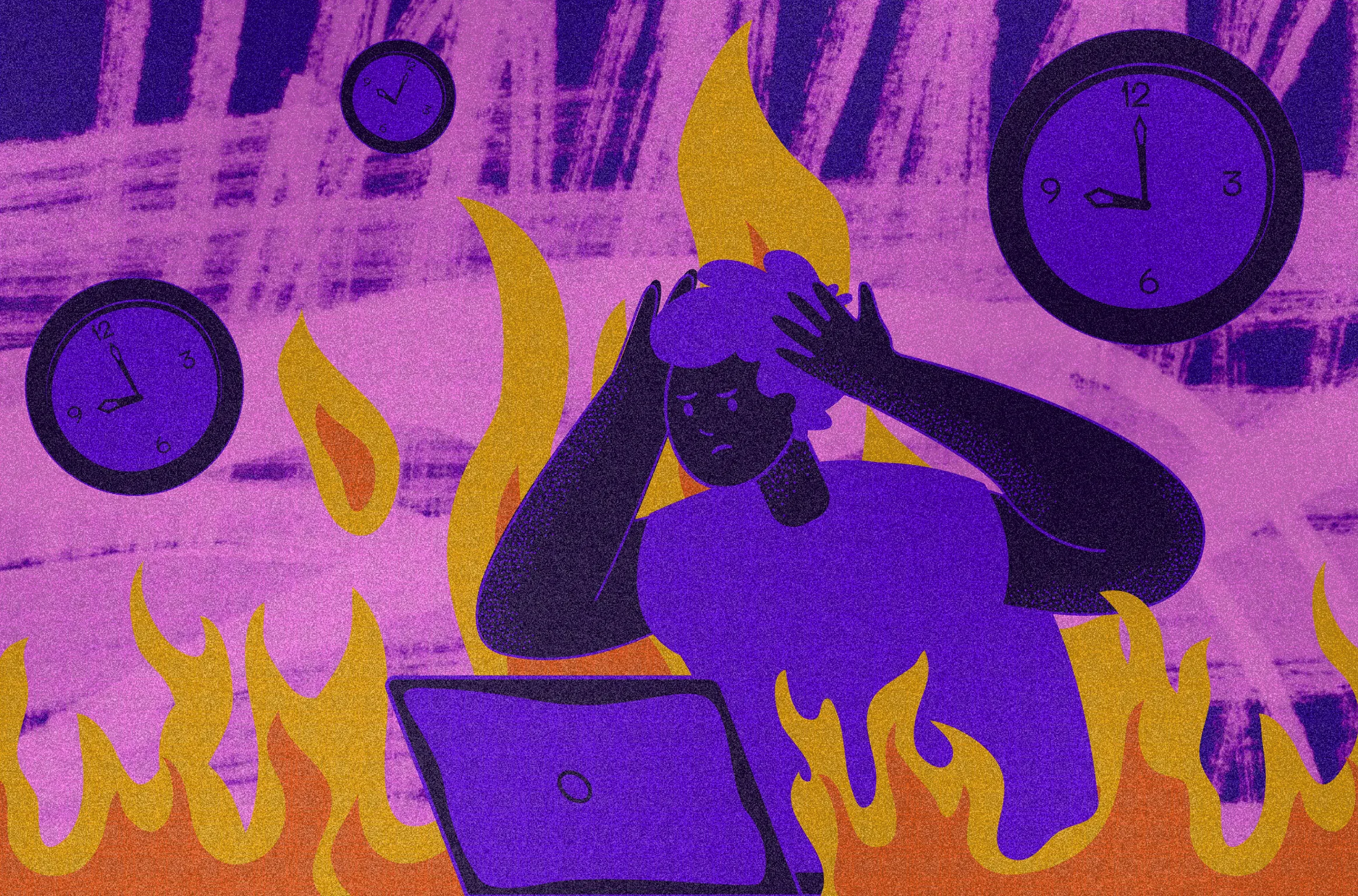
“Qué carajo estoy haciendo aquí”, pensé muy temprano un viernes —era viernes, no hay duda—, durante la pandemia. En este caso aquí es una palabra complicada, porque allí había dos aquíes. El primero, el más obvio, era mi casa, pero estaba también el otro aquí, el virtual, ese mosaico de caras pixeladas (del personal administrativo) y cámaras apagadas (del personal docente) en que, tras el confinamiento, se había convertido el Consejo Técnico Escolar. Quizá era solo que llevaba demasiado tiempo sentado frente a la computadora, participando de actividades claramente alargadas para llenar el horario oficial. “La neurona funciona hasta que la nalga protesta”, solía decir mi papá antes de jubilarse.
No es que antes tuviera muy claro qué hacía ahí —en esa junta, en ese empleo, en…—, pero recuerdo con nitidez cómo sentí la pregunta florecer en medio de mi episodio disociativo cuando la honorable nómina de la escuela secundaria en la que trabajaba comenzó a discutir si debía o no obligarse al alumnado a portar el uniforme durante las clases virtuales. “Para qué si tampoco encienden las cámaras”, había pensado primero, pero no lo dije al micrófono porque también se suponía que el alumnado estaba obligado a encenderlas y yo a hacer cumplir dicha obligación con mano firme; no obstante, ni tengo la vocación ni me pagaban lo suficiente como para comprometerme a limar mi propia alma amenazando adolescentes para hacerles exhibir sus habitaciones, sus rostros empijamados, o la confusión, el miedo y hasta las tragedias silenciosas que de pronto se les asomaban a los ojos mientras yo les hablaba del tercer condicional del inglés.
Lo segundo en lo que pensé antes de preguntarme qué carajo estaba haciendo ahí fue la naturalidad con la que se desarrollaba esa conversación más bien demencial: estábamos discutiendo si valía la pena obligar a un campus entero de estudiantes a vestirse de una forma determinada, para pasar siete horas sentados frente a una cámara durante una emergencia mundial. Entonces la pregunta tomó forma en mi cabeza, una pregunta sin respuesta. Renuncié antes de que comenzara el siguiente curso.
Hoy sé que en realidad nadie tenía idea de lo que estaba haciendo ahí —o en ningún otro lado, para el caso—, y que tanto personas como instituciones lidiamos con aquella crisis de formas que hoy, con el beneficio de la perspectiva, nos parecen tontas o histéricas; sin embargo, sé también que si renuncié fue no tanto a causa de lo que se estaba discutiendo, sino sobre todo de lo que no estaba a discusión. Porque el debate iba sobre la posibilidad práctica de implementar el uniforme en las clases virtuales, no de si era pertinente o necesario; eso se daba por supuesto, como se daba por sentado que el alumnado debía pasar siete horas frente a la cámara, independientemente de si lo hacían en uniforme o en imperdonable ropa de civil. Mi problema es que todo aquello, quizá acentuado por la pandemia, se parecía demasiado al último trabajo de oficina que tuve, donde también la nalga protestaba a menudo, y al que había renunciado tiempo atrás con la promesa de no repetir nunca la experiencia: un trabajo de 9 a 6, con su checador, con su Ingeniero y su Licenciada, con su contrato por outsourcing y su pizza en horas extra.
{{ linea }}
En 2010, la artista serbia Marina Abramović llevó a cabo en el MoMA de Nueva York un famoso performance llamado La artista está presente. Todos los días por tres meses, durante un total de 736 horas y 30 minutos, permaneció sentada en una silla. Frente a ella había una mesa y, más allá, otra silla donde la audiencia podía sentarse y sostenerle la mirada. No quiero banalizar el trabajo de la artista —el arte, naturalmente, se construye, entre otras cosas, como una lasagna de contextos y discursos—, pero siempre que por alguna razón me topo con las fotos de Abramović en su vestido rojo pienso en la época pandémica de zooms interminables, y pienso también en mi antigua vida de oficina. Acumular una tortuosa cantidad de tiempo sentado a base de repetir la rutina por varias horas al día te puede llevar al MoMA o a la posada navideña de la empresa, según te toque en suerte; solo en el primer caso, sin embargo, la materia prima de la hazaña se percibe como extraordinaria.
La hora-nalga es, en principio, una medida de tiempo: aquel que se dedica a llenar un espacio con la propia materia, con independencia de si se tiene mucho, poco, o nada de trabajo.
Una diferencia importante, claro, estriba en que en la pieza de Abramović esta se quedaba mirando fijamente a otra persona, mientras que, en la oficina, si ocurre que alguien se queda mirando fijamente, por lo general, es a la nada. Lo demás, sin embargo, no es tan distinto. Se sabe que algunas personas, luego de sostener la mirada de la artista por un periodo prolongado, rompían sorpresivamente en llanto, y tampoco es inédito que pasar un buen rato frente al escritorio de una oficina produzca un resultado idéntico, sin hablar de las crisis de nervios y los ataques de ansiedad. En su revisión de la obra, Ryan Lader dice que “la acción minúscula que implica el performance contrasta con su larga extensión en el tiempo, e hipotetizo que esa larga duración contribuye a la respuesta emocional de la audiencia” (s.f.), y yo digo que lo mismo aplica para el peyorativamente llamado “trabajo godín”, tanto por la larga duración como por la acción minúscula; a fin de cuentas, como afirma el escritor argentino Alejandro Hosne en sus Diatribas contra el trabajo (2020), “fingir que uno hace es la meta de cualquier oficina que se precie de serlo”. De hecho, México es el país de la OCDE que tiene un mayor porcentaje de personas con empleos remunerados de horarios muy largos (un 27%, que contrasta con el promedio de la OCDE, de 10%), lo cual redunda en menos horas dedicadas al cuidado personal y al ocio (OCDE, s.f.), y al mismo tiempo es, después de Colombia, el más improductivo (Gutiérrez Núñez, 2023). A la comunidad empresarial le gusta mucho usar este último dato como argumento para oponerse a las propuestas de reducción de la jornada de trabajo —como la que ahora mismo está a debate y que, según anunció el gobierno federal en mayo pasado, reducirá gradualmente para 2030 la jornada laboral de 48 a 40 horas—, pero por lo general se atribuye de facto esa improductividad a un defecto de carácter en las personas trabajadoras, y nunca al diseño de los horarios y los métodos de trabajo. De hecho, es curioso (y conveniente) que, siendo Colombia y México los países más improductivos, se concluya que el problema es su hipotética holgazanería en lugar de buscar la explicación en el común denominador en ambos casos: las jornadas insensatas, extenuantes e ineficaces que en México tienen incluso un nombre: la hora-nalga. Para saltarse esa opción, claro, como con el alumnado pandémico y los uniformes, hay que dar por hecho el statu quo; si Marina Abramović repitiera su performance en una oficina mexicana —que para la ocasión podríamos retitular La hora-nalga está presente—, seguramente pasaría inadvertida.
Aquí la hora-nalga está en el salón de la fama de los dogmas civiles, junto con el Cura Hidalgo y la dicotomía salsa verde / salsa roja. No por nada México es el país de Latinoamérica que realiza más trabajo presencial de tiempo completo, y luego del surgimiento del home office y el trabajo híbrido, es uno de los que muestra mayor resistencia a continuar con estas alternativas en lugar de regresar masivamente a las oficinas (Hernández, 2024, 22 de julio). Decía Octavio Paz que ”el mexicano frecuenta a la muerte, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor permanente” (2020); lo que no dijo es que el resto del tiempo lo pasa sentado en su cubículo mientras la Muerte se queda en casa, probablemente cantando “Detrás de mi ventana”.
La hora-nalga es, en principio, una medida de tiempo: aquel que se dedica a llenar un espacio con la propia materia, con independencia de si se tiene mucho, poco, o nada de trabajo. Es también, sin embargo, una medida de distancia, o más bien una antidistancia, que propongo medir, o antimedir, en culómetros. Cada culómetro son mil metros que no estamos recorriendo, y así como mis amistades empiezan a paliar la crisis de los treinta corriendo los maratones que nunca les habían interesado, quienes pueblan las oficinas de 9 a 5 p.m. anticorren cada día un maratón de entre cinco y diez culómetros, según su lugar en la jerarquía empresarial. Los resultados —esperables— los advierten una y otra vez las personas profesionales de la salud: lumbalgia, mala postura, problemas cardiovasculares, metabolismo atrofiado, mayor tendencia a la obesidad y la diabetes, sin contar el catálogo de atentados contra la salud mental que suponen la inmovilidad y el cautiverio por contrato. Como en todos los dogmas, sin embargo, la razón es el cordero sacrificial. Por eso, quizá, durante la pandemia nos pareció de lo más natural entrenar a la generación más joven para los diez culómetros planos del resto de su vida.
No es raro escuchar que se compare la vida laboral en general, y la cultura de la hora-nalga en particular, con el mito de Sísifo, que trajina un día sí y el otro también en subir una piedra que a la mañana siguiente está de nuevo en la base de la pendiente; esta es, no obstante, una visión optimista, porque Sísifo, como quiera, puede estirar las piernas, y la persona en situación de oficinista solo camina en su imaginación. Además, a Sísifo se le considera unánimemente sujeto de un castigo. En algún momento fue así también con quien debe trabajar; no solo por la irónicamente tétrica etimología de la palabra —tripalium, un cepo agrícola devenido instrumento de tortura—, sino por la influencia cristiana: a fin de cuentas, el castigo que Yahvé le dio a Adán por comer el fruto prohibido fue una jornada laboral. Con el tiempo, sin embargo, el trabajo se asoció a la virtud, y cuando menos lo esperábamos hubo que empezar a agradecerlo y a aceptar realizarlo, incluso en las peores condiciones, a riesgo de que se nos perciba como gente viciosa, malagradecida y pobre por elección. Incluso ciertos cristianos —en Estados Unidos, por ejemplo— han dado con ese alebrije ideológico conocido como “la teología de la prosperidad”, una interpretación de la Biblia que vincula la fe con la consecución del éxito financiero y profesional. En un contexto tan hostil como esta subrama del amor cristiano, quien pasa menos horas sometido a la voluntad de su patrón no solo se merece la pobreza, sino también el infierno.
Sísifo, al menos, tiene el consuelo de la empatía, pero las y los súbditos del horanalgato, ni eso.
{{ linea }}
Queda la pregunta, claro, de si en México realmente nos gusta pasar más tiempo en la oficina (que no necesariamente trabajar más, porque ya vimos que no es lo mismo, aun si no faltará quien finja trabajar cuando realmente debería estarlo haciendo, algo que, por cierto, es perfectamente posible hacer también desde casa o desde donde sea).
Quizá no haya que esperar a elevar la productividad para flexibilizar el trabajo, sino que hay que flexibilizar el trabajo para elevar la productividad. Y a pesar de ello, la hora-nalga persiste, no se levanta de su silla.
Antes dije que este país ha mostrado resistencia al teletrabajo, pero en realidad no parece ser el país en su conjunto, sino una minoría de representatividad exagerada. Una encuesta de la empresa de reclutamiento Michael Page encontró, por ejemplo, que el 68% de las personas encuestadas consideran ser más productivas trabajando desde casa, el 81% se concentra mejor trabajando de forma remota, y el 73% aseguró gestionar mejor sus tiempos que estando en la oficina (Herrera, 2025). Otra encuesta, realizada por Statista en 2020, encontró que el 93% de las personas entrevistadas consideraron el periodo de trabajo desde casa como eficaz o muy eficaz (Statista, 2024), mientras que otra de la bolsa de trabajo OCC (2024) encontró que el 51% de la muestra está en busca de ofertas de trabajo con modalidad híbrida. Y claro, podría argumentarse que las encuestas son solo eso, e incluso podría sugerirse que lo esperable es que la fuerza de trabajo esté a favor de una mayor flexibilidad sin considerar mucho los resultados, pero no falta evidencia de que, de hecho, una mayor flexibilidad de lugar, tiempo y movimiento, motiva a las personas empleadas y dispara sus conductas de beneficio recíproco (Beckmann et al, 2017), así como de que, en empleos de tiempo completo —sobre todo aquellos que requieren de una menor coordinación en tiempo real—, la autonomía de horario y lugar se traduce en más tiempo de trabajo efectivo y un incremento de hasta el 30% de la productividad (Boltz et al, 2020).
Quizá no haya que esperar a elevar la productividad para flexibilizar el trabajo, sino que hay que flexibilizar el trabajo para elevar la productividad. Y a pesar de ello, la hora-nalga persiste, no se levanta de su silla, como Marina Abramović, para recordarnos nuestra vulnerabilidad. Quizá porque nunca se trató del trabajo o la productividad.
El pasado diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 132 de la Constitución, mejor conocida como la “Ley Silla” (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2024). Palabras más, palabras menos, esta reforma obliga a las empresas a ofrecer un asiento a las personas que trabajan durante varias horas de pie (como en el sector comercial o de servicios), para que puedan realizar su labor sentadas o, acaso, sentarse a descansar de forma periódica.
Uno creería que esto es una gran noticia para la feligresía de la hora-nalga, pero una reforma inocua y tan sensata que hace preguntarse por qué hubo necesidad de hacerla en primer lugar, no ha dejado de producir resistencia (Olvera & Antúnez, 2025). Mientras que en Twitter (o como se llame) hay quienes han minimizado la pertinencia de la reforma en contraste con otros problemas más apremiantes, algunos empresarios han expresado su inquietud por el gasto que conllevará la implementación, si bien ninguno ha creído necesario explicar por qué, de entre todas las cosas en las que se puede escatimar, no fue sino hasta que se aprobó la ley que optaron por ahorrar en sillas para la fuerza laboral que pasa ocho horas de pie.
Resulta entonces que, contrario a la intuición, la hora-nalga puede no llevar nalga, así como en la región centro del país las quesadillas pueden no llevar queso. A veces, las horas-nalga se cumplen de pie. Esto, que parece contradictorio, solo lo es en términos etimológicos. En el performance de Marina Abramović, permanecer sentada es una exploración de la presencialidad y sus ramificaciones emocionales; en la vida laboral, la presencialidad misma es un performance de la automatización, y la automatización, a su vez, es el punto culmen de cualquier ideología, porque el mayor éxito de una idea es confundirse con el sentido común.
La hora-nalga, entonces, no se trata de trabajo, sino de poder. A un sistema de pensamiento fundamentado en la autoridad, en el que las personas someten su presencialidad al lugar determinado por el patrón, independientemente de qué tan pertinente o necesaria sea su presencia, le interesa poco si dichas personas están sentadas o de pie (de preferencia, lo que resulte más barato); lo que le interesa es, sobre todo, que no se pregunten por las alternativas, que sigan confundiendo la obediencia con eficiencia y la uniformidad con productividad. Así, cuando haya otra emergencia sanitaria mundial y un niño pregunte por qué tiene que seguir usando el uniforme de la escuela para quemar siete horas sentado frente a la computadora, nadie se alarme, y podamos decirle que no sabemos por qué, pero que es obvio, que hay que seguir reglas, que cuando sea grande lo entenderá, o algo del estilo. Porque claro: la neurona funciona hasta que la nalga protesta, pero hay, me parece, una alternativa peor: la nalga que no protesta porque no percibe nada extraño en su situación.
{{ linea }}
Referencias
Beckmann, M., cornelissen, T. & kräkel, M. (2017). Self-managed working time and employee effort: Theory and evidence. Journal of Economic Behaviour & Organization, 133, 285-302. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2016.11.013
Boltz, M., Cockx, B., Diaz, A.M. & Salas, L.M. (2023) How does working-time flexibility affect workers' productivity in a routine job? Evidence from a field experiment. British Journal of Industrial Relations, 61, 159–187. https://doi.org/10.1111/bjir.12695
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (19/12/2024). Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5745676&fecha=19/12/2024#gsc.tab=0
Gutiérrez Núñez, A. (2023). Colombia y México, países de la OCDE con mayor improductividad por hora trabajada. La República. https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-y-mexico-paises-de-la-ocde-con-mayor-improductividad-por-hora-trabajada-3562195
Hernández, G. (2024, 25 de marzo). ¡Adiós Home Office! México es el país que más privilegia el trabajo presencial. El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Mexico-es-el-pais-que-mas-privilegia-el-trabajo-presencial-20240324-0010.html
Hernández, G. (2024, 22 de julio). México lidera en retorno a las oficinas, ¿por qué hay tanta resistencia al home office? El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Mexico-lidera-en-retorno-a-las-oficinas-por-que-hay-tanta-resistencia-al-home-office-20240721-0070.html
Herrera, E. (2025, 4 de marzo). Trabajadores aseguran ser más productivos haciendo home office, según encuesta. Telediario. https://www.telediario.mx/comunidad/encuesta-revela-que-trabajadores-son-mas-productivos-en-home-office
Hosne, A. (2020). Diatribas contra el trabajo. Storyside.
Lader, R. (s. f.). The Artist Is Present and the Emotions Are Real: Time, Vulneravility, and Gender in Marina Abramović’s Performance Art. Boston University—Arts & Sciences Writing Program. Arts & Sciences. https://www.bu.edu/writingprogram/journal/past-issues/issue-6/lader/
OCC (2024). Trabajadores en México dicen que el “Home Office” ha disminuido, pero seguirán buscando empleo con esta modalidad. https://prensa.occ.com.mx/prensa/trabajadores-en-mexico-dicen-que-el-home-office-ha-disminuido-pero-seguiran-buscando-empleo-con-esta-modalidad
Olvera, D. & Antúnez, M. (2025, 22 de junio). La Ley Silla avanza a paso lento: empleados denuncian que no se respeta al 100. Sin Embargo Mx. https://www.sinembargo.mx/4665810/la-ley-silla-avanza-a-paso-lento-empleados-denuncian-que-no-se-respeta-al-100/
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE] (s.f.). Balance vida-trabajo. OECD Better Life Index. https://www.oecdbetterlifeindex.org/es/topics/work-life-balance-es/
Paz, O. (2020). El laberinto de la soledad [6° ed.], Fondo de Cultura Económica.
Statista Research Department (2024). Nivel de eficacia del trabajo desde casa según reclutadores en México en abril de 2020. https://es.statista.com/estadisticas/1143199/eficacia-trabajo-distancia-segun-reclutadores-mexico/
No items found.








