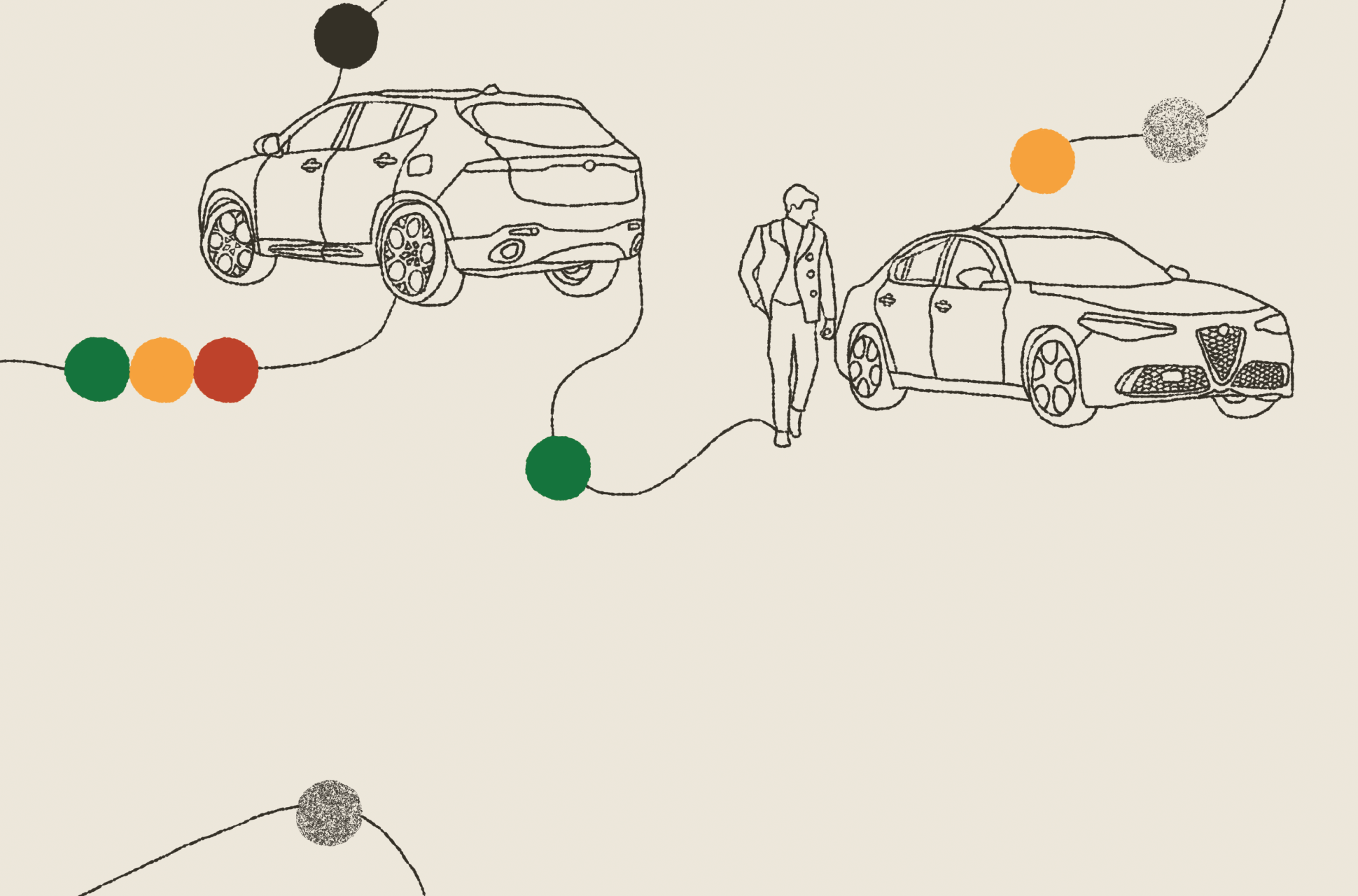No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Este es un extracto de uno de los libros más esperados de la primavera, <i>Un himno a la vida</i> (Lumen), las memorias de Gisèle Pelicot, la mujer francesa que a lo largo de una década fue la víctima de su propio marido, que la drogaba y violaba, junto con decenas de hombres. Su caso, que conmocionó al mundo, marcó un antes y un después en la historia de la justicia y la lucha en contra de la violencia de género. Gisèle es hoy un emblema de la entereza y el valor.
Cuando regresaba a la isla, cuando ningún juez o policía pedía verme, cuando volvía a mi soledad, cuando me obligaba a salir de mi dolor, a veces me dejaba arrastrar al Java des Baleines. Es una gran carpa instalada en Saint-Clément. Al anochecer tiene la majestuosidad de un viejo circo rodeado por el océano. Se puede tomar una copa o cenar escuchando música en vivo o viendo un espectáculo. He cantado y bailado allí con Françoise, Patrice, Eric y tantos otros, no para olvidar ni para enterrar a esa mujer a la que los psicólogos expertos consideraban sumisa, a la que los violadores llamaban mentirosa y a la que a la jueza le costaba entender, sino porque siempre me ha gustado bailar y cantar, y lo necesitaba más que nunca.
Una noche de junio me encontré sentada al lado de un hombre al que no conocía. Se llamaba Jean-Loup. Era un tipo sonriente, jovial y discreto a la vez. Me dijo que apenas salía. Por eso nunca había coincidido con él en la isla, aunque teníamos amigos en común, que supongo que se guiñaban el ojo, satisfechos y cómplices, mientras entablábamos conversación. Era uno de esos encuentros organizados por personas que quieren lo mejor para ti, y que no suelen funcionar. Pero su plan estaba saliendo a la perfección. Nuestras frases se encadenaban, poco a poco nos aislaban de las conversaciones de la mesa, y solo quedaban interrumpidas por breves silencios inquietantes.
Yo era la que hacía las preguntas. En la isla, la primera siempre es cómo llegamos allí. Jean-Loup me contestó que él y su mujer, Bénédicte, se habían ido a vivir a Ré, donde durante años habían pasado los veranos con sus dos hijos, después de jubilarse. Habían vendido su vivienda cerca de Versalles para comprar y reformar una casa grande. Estaban terminando las obras cuando de repente Bénédicte tuvo problemas de salud y los médicos le diagnosticaron una enfermedad degenerativa incurable. Jean-Loup entendió enseguida que no tendrían ese tiempo de jubilación y se encontró recordándole su nombre. Le había dado de comer, la había bañado, cuidado y apoyado todo lo que había podido hasta agotarse, hasta destrozarse él también la salud. Solo se había resignado a ingresarla en una residencia de ancianos porque sus hijos, preocupados por él, se lo habían aconsejado. Su mujer había muerto hacía seis meses.
Él no me preguntó nada. Solo me dijo: «Me enteré de tu historia por la prensa». La conocía. Patrice y Eric, que intuían que nuestros respectivos sufrimientos podían converger, le habían pasado un artículo de Le Monde antes de que nos conociéramos, habían querido evitarme el mal trago de contárselo. Me daba vergüenza que lo supiera, que hiciera suposiciones y que solo viera en mí a una víctima, a una mujer mancillada. Pero mi miedo se desvaneció enseguida, no me preguntó nada y no me incomodó que no lo hiciera, teníamos cosas que contarnos, incluso triviales, y eso era precisamente lo agradable para dos personas heridas como nosotros. Esa noche, en el Java des Baleines ponían música disco. A veces, las letras de viejos éxitos que nos sabíamos de memoria se me colaban en la cabeza. A veces había que levantarse para pedir otra crepe, y en esos momentos yo ya deseaba que la conversación no se interrumpiera. Patrice y Eric habían hecho las cosas bien. Poco después fuimos los cuatro a Saint Martin-de-Ré a ver la ópera Carmen y a cenar, y Jean-Loup me acompañó a mi casa. Me dio un beso en los labios antes de dejarme marchar. Yo estaba feliz. Necesitaba volver a amar. No tenía miedo.
Sé que mi historia demuestra que a nuestro alrededor, dondequiera que estemos, hay un elevado porcentaje de violadores en potencia, sé que ha podido alimentar el asco a los hombres, pero en mi caso no ha sido así. He aparecido ante la opinión pública como una mártir. Si el calvario me hubiera dejado algún recuerdo, me habría reducido a eso y seguramente me habría matado. Pero yo me forjé en otro lugar. Creo que mi idea de la vida surgió con el último aliento de mi madre, cuando mi padre, inclinado sobre ella, murmuró su nombre mientras yo le apretaba el hombro suplicándole que se despertara. En ese instante sentí que su amor pasaba a mí, un amor infinito, más fuerte que la muerte. Esa sensación me salvó, me sostuvo y, teniendo en cuenta lo que viví después con Dominique, sin duda me desvió y me cegó. Pero aún me acompaña. No ha muerto. Yo no he muerto. Sigo confiando en ella. Fue mi gran debilidad, y hoy es mi fuerza. Mi venganza.
{{ linea }}
Este es un extracto de uno de los libros más esperados de la primavera, <i>Un himno a la vida</i> (Lumen), las memorias de Gisèle Pelicot, la mujer francesa que a lo largo de una década fue la víctima de su propio marido, que la drogaba y violaba, junto con decenas de hombres. Su caso, que conmocionó al mundo, marcó un antes y un después en la historia de la justicia y la lucha en contra de la violencia de género. Gisèle es hoy un emblema de la entereza y el valor.
Cuando regresaba a la isla, cuando ningún juez o policía pedía verme, cuando volvía a mi soledad, cuando me obligaba a salir de mi dolor, a veces me dejaba arrastrar al Java des Baleines. Es una gran carpa instalada en Saint-Clément. Al anochecer tiene la majestuosidad de un viejo circo rodeado por el océano. Se puede tomar una copa o cenar escuchando música en vivo o viendo un espectáculo. He cantado y bailado allí con Françoise, Patrice, Eric y tantos otros, no para olvidar ni para enterrar a esa mujer a la que los psicólogos expertos consideraban sumisa, a la que los violadores llamaban mentirosa y a la que a la jueza le costaba entender, sino porque siempre me ha gustado bailar y cantar, y lo necesitaba más que nunca.
Una noche de junio me encontré sentada al lado de un hombre al que no conocía. Se llamaba Jean-Loup. Era un tipo sonriente, jovial y discreto a la vez. Me dijo que apenas salía. Por eso nunca había coincidido con él en la isla, aunque teníamos amigos en común, que supongo que se guiñaban el ojo, satisfechos y cómplices, mientras entablábamos conversación. Era uno de esos encuentros organizados por personas que quieren lo mejor para ti, y que no suelen funcionar. Pero su plan estaba saliendo a la perfección. Nuestras frases se encadenaban, poco a poco nos aislaban de las conversaciones de la mesa, y solo quedaban interrumpidas por breves silencios inquietantes.
Yo era la que hacía las preguntas. En la isla, la primera siempre es cómo llegamos allí. Jean-Loup me contestó que él y su mujer, Bénédicte, se habían ido a vivir a Ré, donde durante años habían pasado los veranos con sus dos hijos, después de jubilarse. Habían vendido su vivienda cerca de Versalles para comprar y reformar una casa grande. Estaban terminando las obras cuando de repente Bénédicte tuvo problemas de salud y los médicos le diagnosticaron una enfermedad degenerativa incurable. Jean-Loup entendió enseguida que no tendrían ese tiempo de jubilación y se encontró recordándole su nombre. Le había dado de comer, la había bañado, cuidado y apoyado todo lo que había podido hasta agotarse, hasta destrozarse él también la salud. Solo se había resignado a ingresarla en una residencia de ancianos porque sus hijos, preocupados por él, se lo habían aconsejado. Su mujer había muerto hacía seis meses.
Él no me preguntó nada. Solo me dijo: «Me enteré de tu historia por la prensa». La conocía. Patrice y Eric, que intuían que nuestros respectivos sufrimientos podían converger, le habían pasado un artículo de Le Monde antes de que nos conociéramos, habían querido evitarme el mal trago de contárselo. Me daba vergüenza que lo supiera, que hiciera suposiciones y que solo viera en mí a una víctima, a una mujer mancillada. Pero mi miedo se desvaneció enseguida, no me preguntó nada y no me incomodó que no lo hiciera, teníamos cosas que contarnos, incluso triviales, y eso era precisamente lo agradable para dos personas heridas como nosotros. Esa noche, en el Java des Baleines ponían música disco. A veces, las letras de viejos éxitos que nos sabíamos de memoria se me colaban en la cabeza. A veces había que levantarse para pedir otra crepe, y en esos momentos yo ya deseaba que la conversación no se interrumpiera. Patrice y Eric habían hecho las cosas bien. Poco después fuimos los cuatro a Saint Martin-de-Ré a ver la ópera Carmen y a cenar, y Jean-Loup me acompañó a mi casa. Me dio un beso en los labios antes de dejarme marchar. Yo estaba feliz. Necesitaba volver a amar. No tenía miedo.
Sé que mi historia demuestra que a nuestro alrededor, dondequiera que estemos, hay un elevado porcentaje de violadores en potencia, sé que ha podido alimentar el asco a los hombres, pero en mi caso no ha sido así. He aparecido ante la opinión pública como una mártir. Si el calvario me hubiera dejado algún recuerdo, me habría reducido a eso y seguramente me habría matado. Pero yo me forjé en otro lugar. Creo que mi idea de la vida surgió con el último aliento de mi madre, cuando mi padre, inclinado sobre ella, murmuró su nombre mientras yo le apretaba el hombro suplicándole que se despertara. En ese instante sentí que su amor pasaba a mí, un amor infinito, más fuerte que la muerte. Esa sensación me salvó, me sostuvo y, teniendo en cuenta lo que viví después con Dominique, sin duda me desvió y me cegó. Pero aún me acompaña. No ha muerto. Yo no he muerto. Sigo confiando en ella. Fue mi gran debilidad, y hoy es mi fuerza. Mi venganza.
{{ linea }}

Este es un extracto de uno de los libros más esperados de la primavera, <i>Un himno a la vida</i> (Lumen), las memorias de Gisèle Pelicot, la mujer francesa que a lo largo de una década fue la víctima de su propio marido, que la drogaba y violaba, junto con decenas de hombres. Su caso, que conmocionó al mundo, marcó un antes y un después en la historia de la justicia y la lucha en contra de la violencia de género. Gisèle es hoy un emblema de la entereza y el valor.
Cuando regresaba a la isla, cuando ningún juez o policía pedía verme, cuando volvía a mi soledad, cuando me obligaba a salir de mi dolor, a veces me dejaba arrastrar al Java des Baleines. Es una gran carpa instalada en Saint-Clément. Al anochecer tiene la majestuosidad de un viejo circo rodeado por el océano. Se puede tomar una copa o cenar escuchando música en vivo o viendo un espectáculo. He cantado y bailado allí con Françoise, Patrice, Eric y tantos otros, no para olvidar ni para enterrar a esa mujer a la que los psicólogos expertos consideraban sumisa, a la que los violadores llamaban mentirosa y a la que a la jueza le costaba entender, sino porque siempre me ha gustado bailar y cantar, y lo necesitaba más que nunca.
Una noche de junio me encontré sentada al lado de un hombre al que no conocía. Se llamaba Jean-Loup. Era un tipo sonriente, jovial y discreto a la vez. Me dijo que apenas salía. Por eso nunca había coincidido con él en la isla, aunque teníamos amigos en común, que supongo que se guiñaban el ojo, satisfechos y cómplices, mientras entablábamos conversación. Era uno de esos encuentros organizados por personas que quieren lo mejor para ti, y que no suelen funcionar. Pero su plan estaba saliendo a la perfección. Nuestras frases se encadenaban, poco a poco nos aislaban de las conversaciones de la mesa, y solo quedaban interrumpidas por breves silencios inquietantes.
Yo era la que hacía las preguntas. En la isla, la primera siempre es cómo llegamos allí. Jean-Loup me contestó que él y su mujer, Bénédicte, se habían ido a vivir a Ré, donde durante años habían pasado los veranos con sus dos hijos, después de jubilarse. Habían vendido su vivienda cerca de Versalles para comprar y reformar una casa grande. Estaban terminando las obras cuando de repente Bénédicte tuvo problemas de salud y los médicos le diagnosticaron una enfermedad degenerativa incurable. Jean-Loup entendió enseguida que no tendrían ese tiempo de jubilación y se encontró recordándole su nombre. Le había dado de comer, la había bañado, cuidado y apoyado todo lo que había podido hasta agotarse, hasta destrozarse él también la salud. Solo se había resignado a ingresarla en una residencia de ancianos porque sus hijos, preocupados por él, se lo habían aconsejado. Su mujer había muerto hacía seis meses.
Él no me preguntó nada. Solo me dijo: «Me enteré de tu historia por la prensa». La conocía. Patrice y Eric, que intuían que nuestros respectivos sufrimientos podían converger, le habían pasado un artículo de Le Monde antes de que nos conociéramos, habían querido evitarme el mal trago de contárselo. Me daba vergüenza que lo supiera, que hiciera suposiciones y que solo viera en mí a una víctima, a una mujer mancillada. Pero mi miedo se desvaneció enseguida, no me preguntó nada y no me incomodó que no lo hiciera, teníamos cosas que contarnos, incluso triviales, y eso era precisamente lo agradable para dos personas heridas como nosotros. Esa noche, en el Java des Baleines ponían música disco. A veces, las letras de viejos éxitos que nos sabíamos de memoria se me colaban en la cabeza. A veces había que levantarse para pedir otra crepe, y en esos momentos yo ya deseaba que la conversación no se interrumpiera. Patrice y Eric habían hecho las cosas bien. Poco después fuimos los cuatro a Saint Martin-de-Ré a ver la ópera Carmen y a cenar, y Jean-Loup me acompañó a mi casa. Me dio un beso en los labios antes de dejarme marchar. Yo estaba feliz. Necesitaba volver a amar. No tenía miedo.
Sé que mi historia demuestra que a nuestro alrededor, dondequiera que estemos, hay un elevado porcentaje de violadores en potencia, sé que ha podido alimentar el asco a los hombres, pero en mi caso no ha sido así. He aparecido ante la opinión pública como una mártir. Si el calvario me hubiera dejado algún recuerdo, me habría reducido a eso y seguramente me habría matado. Pero yo me forjé en otro lugar. Creo que mi idea de la vida surgió con el último aliento de mi madre, cuando mi padre, inclinado sobre ella, murmuró su nombre mientras yo le apretaba el hombro suplicándole que se despertara. En ese instante sentí que su amor pasaba a mí, un amor infinito, más fuerte que la muerte. Esa sensación me salvó, me sostuvo y, teniendo en cuenta lo que viví después con Dominique, sin duda me desvió y me cegó. Pero aún me acompaña. No ha muerto. Yo no he muerto. Sigo confiando en ella. Fue mi gran debilidad, y hoy es mi fuerza. Mi venganza.
{{ linea }}

Este es un extracto de uno de los libros más esperados de la primavera, <i>Un himno a la vida</i> (Lumen), las memorias de Gisèle Pelicot, la mujer francesa que a lo largo de una década fue la víctima de su propio marido, que la drogaba y violaba, junto con decenas de hombres. Su caso, que conmocionó al mundo, marcó un antes y un después en la historia de la justicia y la lucha en contra de la violencia de género. Gisèle es hoy un emblema de la entereza y el valor.
Cuando regresaba a la isla, cuando ningún juez o policía pedía verme, cuando volvía a mi soledad, cuando me obligaba a salir de mi dolor, a veces me dejaba arrastrar al Java des Baleines. Es una gran carpa instalada en Saint-Clément. Al anochecer tiene la majestuosidad de un viejo circo rodeado por el océano. Se puede tomar una copa o cenar escuchando música en vivo o viendo un espectáculo. He cantado y bailado allí con Françoise, Patrice, Eric y tantos otros, no para olvidar ni para enterrar a esa mujer a la que los psicólogos expertos consideraban sumisa, a la que los violadores llamaban mentirosa y a la que a la jueza le costaba entender, sino porque siempre me ha gustado bailar y cantar, y lo necesitaba más que nunca.
Una noche de junio me encontré sentada al lado de un hombre al que no conocía. Se llamaba Jean-Loup. Era un tipo sonriente, jovial y discreto a la vez. Me dijo que apenas salía. Por eso nunca había coincidido con él en la isla, aunque teníamos amigos en común, que supongo que se guiñaban el ojo, satisfechos y cómplices, mientras entablábamos conversación. Era uno de esos encuentros organizados por personas que quieren lo mejor para ti, y que no suelen funcionar. Pero su plan estaba saliendo a la perfección. Nuestras frases se encadenaban, poco a poco nos aislaban de las conversaciones de la mesa, y solo quedaban interrumpidas por breves silencios inquietantes.
Yo era la que hacía las preguntas. En la isla, la primera siempre es cómo llegamos allí. Jean-Loup me contestó que él y su mujer, Bénédicte, se habían ido a vivir a Ré, donde durante años habían pasado los veranos con sus dos hijos, después de jubilarse. Habían vendido su vivienda cerca de Versalles para comprar y reformar una casa grande. Estaban terminando las obras cuando de repente Bénédicte tuvo problemas de salud y los médicos le diagnosticaron una enfermedad degenerativa incurable. Jean-Loup entendió enseguida que no tendrían ese tiempo de jubilación y se encontró recordándole su nombre. Le había dado de comer, la había bañado, cuidado y apoyado todo lo que había podido hasta agotarse, hasta destrozarse él también la salud. Solo se había resignado a ingresarla en una residencia de ancianos porque sus hijos, preocupados por él, se lo habían aconsejado. Su mujer había muerto hacía seis meses.
Él no me preguntó nada. Solo me dijo: «Me enteré de tu historia por la prensa». La conocía. Patrice y Eric, que intuían que nuestros respectivos sufrimientos podían converger, le habían pasado un artículo de Le Monde antes de que nos conociéramos, habían querido evitarme el mal trago de contárselo. Me daba vergüenza que lo supiera, que hiciera suposiciones y que solo viera en mí a una víctima, a una mujer mancillada. Pero mi miedo se desvaneció enseguida, no me preguntó nada y no me incomodó que no lo hiciera, teníamos cosas que contarnos, incluso triviales, y eso era precisamente lo agradable para dos personas heridas como nosotros. Esa noche, en el Java des Baleines ponían música disco. A veces, las letras de viejos éxitos que nos sabíamos de memoria se me colaban en la cabeza. A veces había que levantarse para pedir otra crepe, y en esos momentos yo ya deseaba que la conversación no se interrumpiera. Patrice y Eric habían hecho las cosas bien. Poco después fuimos los cuatro a Saint Martin-de-Ré a ver la ópera Carmen y a cenar, y Jean-Loup me acompañó a mi casa. Me dio un beso en los labios antes de dejarme marchar. Yo estaba feliz. Necesitaba volver a amar. No tenía miedo.
Sé que mi historia demuestra que a nuestro alrededor, dondequiera que estemos, hay un elevado porcentaje de violadores en potencia, sé que ha podido alimentar el asco a los hombres, pero en mi caso no ha sido así. He aparecido ante la opinión pública como una mártir. Si el calvario me hubiera dejado algún recuerdo, me habría reducido a eso y seguramente me habría matado. Pero yo me forjé en otro lugar. Creo que mi idea de la vida surgió con el último aliento de mi madre, cuando mi padre, inclinado sobre ella, murmuró su nombre mientras yo le apretaba el hombro suplicándole que se despertara. En ese instante sentí que su amor pasaba a mí, un amor infinito, más fuerte que la muerte. Esa sensación me salvó, me sostuvo y, teniendo en cuenta lo que viví después con Dominique, sin duda me desvió y me cegó. Pero aún me acompaña. No ha muerto. Yo no he muerto. Sigo confiando en ella. Fue mi gran debilidad, y hoy es mi fuerza. Mi venganza.
{{ linea }}

Este es un extracto de uno de los libros más esperados de la primavera, <i>Un himno a la vida</i> (Lumen), las memorias de Gisèle Pelicot, la mujer francesa que a lo largo de una década fue la víctima de su propio marido, que la drogaba y violaba, junto con decenas de hombres. Su caso, que conmocionó al mundo, marcó un antes y un después en la historia de la justicia y la lucha en contra de la violencia de género. Gisèle es hoy un emblema de la entereza y el valor.
Cuando regresaba a la isla, cuando ningún juez o policía pedía verme, cuando volvía a mi soledad, cuando me obligaba a salir de mi dolor, a veces me dejaba arrastrar al Java des Baleines. Es una gran carpa instalada en Saint-Clément. Al anochecer tiene la majestuosidad de un viejo circo rodeado por el océano. Se puede tomar una copa o cenar escuchando música en vivo o viendo un espectáculo. He cantado y bailado allí con Françoise, Patrice, Eric y tantos otros, no para olvidar ni para enterrar a esa mujer a la que los psicólogos expertos consideraban sumisa, a la que los violadores llamaban mentirosa y a la que a la jueza le costaba entender, sino porque siempre me ha gustado bailar y cantar, y lo necesitaba más que nunca.
Una noche de junio me encontré sentada al lado de un hombre al que no conocía. Se llamaba Jean-Loup. Era un tipo sonriente, jovial y discreto a la vez. Me dijo que apenas salía. Por eso nunca había coincidido con él en la isla, aunque teníamos amigos en común, que supongo que se guiñaban el ojo, satisfechos y cómplices, mientras entablábamos conversación. Era uno de esos encuentros organizados por personas que quieren lo mejor para ti, y que no suelen funcionar. Pero su plan estaba saliendo a la perfección. Nuestras frases se encadenaban, poco a poco nos aislaban de las conversaciones de la mesa, y solo quedaban interrumpidas por breves silencios inquietantes.
Yo era la que hacía las preguntas. En la isla, la primera siempre es cómo llegamos allí. Jean-Loup me contestó que él y su mujer, Bénédicte, se habían ido a vivir a Ré, donde durante años habían pasado los veranos con sus dos hijos, después de jubilarse. Habían vendido su vivienda cerca de Versalles para comprar y reformar una casa grande. Estaban terminando las obras cuando de repente Bénédicte tuvo problemas de salud y los médicos le diagnosticaron una enfermedad degenerativa incurable. Jean-Loup entendió enseguida que no tendrían ese tiempo de jubilación y se encontró recordándole su nombre. Le había dado de comer, la había bañado, cuidado y apoyado todo lo que había podido hasta agotarse, hasta destrozarse él también la salud. Solo se había resignado a ingresarla en una residencia de ancianos porque sus hijos, preocupados por él, se lo habían aconsejado. Su mujer había muerto hacía seis meses.
Él no me preguntó nada. Solo me dijo: «Me enteré de tu historia por la prensa». La conocía. Patrice y Eric, que intuían que nuestros respectivos sufrimientos podían converger, le habían pasado un artículo de Le Monde antes de que nos conociéramos, habían querido evitarme el mal trago de contárselo. Me daba vergüenza que lo supiera, que hiciera suposiciones y que solo viera en mí a una víctima, a una mujer mancillada. Pero mi miedo se desvaneció enseguida, no me preguntó nada y no me incomodó que no lo hiciera, teníamos cosas que contarnos, incluso triviales, y eso era precisamente lo agradable para dos personas heridas como nosotros. Esa noche, en el Java des Baleines ponían música disco. A veces, las letras de viejos éxitos que nos sabíamos de memoria se me colaban en la cabeza. A veces había que levantarse para pedir otra crepe, y en esos momentos yo ya deseaba que la conversación no se interrumpiera. Patrice y Eric habían hecho las cosas bien. Poco después fuimos los cuatro a Saint Martin-de-Ré a ver la ópera Carmen y a cenar, y Jean-Loup me acompañó a mi casa. Me dio un beso en los labios antes de dejarme marchar. Yo estaba feliz. Necesitaba volver a amar. No tenía miedo.
Sé que mi historia demuestra que a nuestro alrededor, dondequiera que estemos, hay un elevado porcentaje de violadores en potencia, sé que ha podido alimentar el asco a los hombres, pero en mi caso no ha sido así. He aparecido ante la opinión pública como una mártir. Si el calvario me hubiera dejado algún recuerdo, me habría reducido a eso y seguramente me habría matado. Pero yo me forjé en otro lugar. Creo que mi idea de la vida surgió con el último aliento de mi madre, cuando mi padre, inclinado sobre ella, murmuró su nombre mientras yo le apretaba el hombro suplicándole que se despertara. En ese instante sentí que su amor pasaba a mí, un amor infinito, más fuerte que la muerte. Esa sensación me salvó, me sostuvo y, teniendo en cuenta lo que viví después con Dominique, sin duda me desvió y me cegó. Pero aún me acompaña. No ha muerto. Yo no he muerto. Sigo confiando en ella. Fue mi gran debilidad, y hoy es mi fuerza. Mi venganza.
{{ linea }}
No items found.