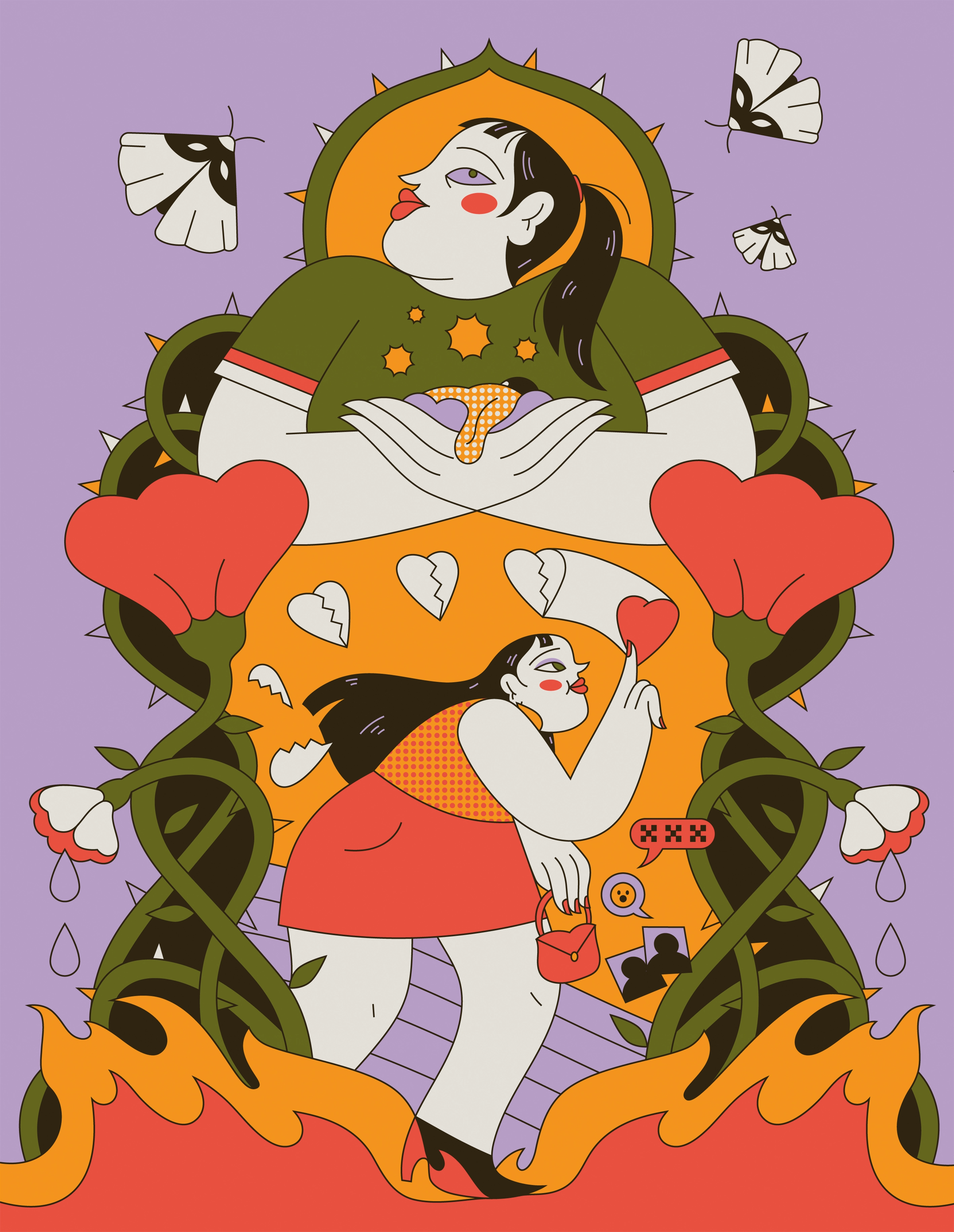
Son las tres de la mañana y estoy despierta, en mi cuarto, amamantando a mi hija de cuatro meses, pensando en cómo voy a hacer para no quedarme sola. Cómo voy a hacer para volver a coger, a enamorarme. Intento imaginar una logística, pero no la veo. Por alguna razón recuerdo a una mujer que vi muy pocas veces, pero que una vez me contó que había conocido a su novio cuando su bebé tenía solo tres meses. ¿Tenía citas con hombres mientras daba de amamantar? ¿Citas de cuántas horas para no tener mastitis?
Quisiera ir a un grupo de ayuda para viudas con hijos bebés. Escuchar otras historias parecidas a la mía, personas que hayan pasado por el duelo puérperas y me digan que todo va a estar bien. Pero no hago ningún esfuerzo por ver si existe un grupo así porque tampoco sabría cómo hacer para ir.
Afuera hace frío, es el invierno de 2022, y paso todo el día con mi hija. Ahora soy parte de la tribu urbana que sale a las 11 de la mañana con el cochecito a hacer las compras y a dar vueltas por la plaza; de esas personas que, a las seis de la tarde, cuando empieza a refrescar, ya no salen de sus casas para que sus bebés no se enfermen.
Me recomiendan una psicóloga que atiende en Olivos, en la zona norte del conurbano de Buenos Aires, y que puede verme los viernes a las nueve de la mañana. Hago cuentas para saber si puedo pagarle, ahora que todos los gastos corren por mi cuenta. No creo que, con mi sueldo como productora periodística de corresponsales extranjeros, part-time, me alcance. Tampoco sé cuándo voy a volver a tener tiempo para escribir artículos como colaboradora freelance o producir contenido para redes o hacer prensa para editoriales, como hacía antes de ser madre. Pero tengo algunos ahorros y decido gastarlos en eso. Una prima ofrece ir a Olivos desde la capital, donde vive, a quedarse con mi hija en un café o en la plaza que está enfrente del consultorio durante la hora que dura la sesión. Acepto. Uso ese espacio para llorar sin que mi hija me vea. Lloro en todas las sesiones durante un año. Y escribo un diario. En realidad, le escribo a mi novio y padre de mi hija como si todavía estuviese vivo. Como si no se hubiese muerto a los cuatro meses del nacimiento de Amanda, después de que lo operaran de urgencia al descubrir que tenía un tumor cerebral del tamaño de una pelota de tenis. Le escribo, por ejemplo, que puse a la venta la casa que compramos juntos en Don Torcuato, también en el conurbano, y le cuento de nuestra hija, del día en que empezó a caminar, de la comida que le gusta, de lo que hicimos para su primer cumpleaños.
Es imposible cuidar sola a un bebé recién nacido. A mí me ayudan mis amigas y algunas primas y tías. Sé que tienen un grupo de WhatsApp del que no formo parte donde hay una especie de grilla con horarios y días para estar conmigo. Algunas vienen a mi casa de día, me cocinan mientras amamanto, se ocupan de llevar a mi hija a la plaza y la duermen cuando tengo que trabajar; otras pasan la noche con nosotras. Sostienen a Amanda cuando me baño, o se despiertan al amanecer para que yo pueda dormir un rato más. También tengo amigos, a los que no veo desde hace mucho, que vuelven a aparecer y ofrecen pagar la cuota de una guardería, o me traen ropa, juguetes, pañales.
Pienso en cómo hubiese sido todo si mi madre no hubiese muerto tres años atrás por un paro cardíaco, en la calle, cuando bajaba de su auto para ir a trabajar. Si me hubiese ido a Brasil, donde ella vivía, con mi hija. O si mi padre, tres años antes de la muerte de mi madre, no se hubiese arrojado al vacío desde el segundo piso del hospital Cemic en un brote psicótico que tuvo por no tomar su medicación. Me pregunto si con él cerca me hubiese sentido menos sola.
{{ linea }}
Después de casi un año de la muerte de mi pareja me mudo a una casa nueva, sin recuerdos. Una casa en Victoria, San Fernando, para mi hija y para mí. Está dividida en dos zonas independientes, y puedo alquilar una para tener otro ingreso que me permita llegar a fin de mes y pagar las cuentas.
Durante los primeros meses, con Amanda dormimos juntas. Después, gracias a la venta del departamento de mi abuela paterna y varios objetos de plata que guardaba en su placard, construyo otro cuarto y cada una tiene el suyo.
Amanda empieza a ir a un espacio de juegos cuatro horas por día y yo paso muchas noches sin dormir para dejar de amamantarla: cuando se despierta y llora enfurecida porque quiere que le dé la teta, me levanto y le digo que mejor desayunemos, aunque sean las tres, cuatro o cinco de la mañana. Unas semanas después, y antes de sus dos años, deja de despertarse y duerme toda la noche.
Durante la lactancia las mujeres producen niveles altísimos de prolactina, una hormona que estimula la producción de leche y que muchas veces inhibe el deseo sexual, la responsable de tener la libido por el piso. No sé si fue eso, o saber que ya no saldría leche de mi pezón ante cualquier desconocido, lo que me impulsó a que una noche de 2023 le pidiera a una amiga con varios años de experiencia en las apps de citas que me ayudara a abrir un perfil en el mundo virtual del amor.
Nunca había usado esas apps para conocer hombres. No sabía cómo me sentiría, cómo me presentaría, cómo manejaría los nervios, la vergüenza. Con mi amiga al lado, completo solo los datos que ella me aconseja poner: Camila, periodista, 41 años, escorpio, soltera, busco hombres, tengo hijos, vivo en San Fernando. Una vez terminado el perfil empezaron a aparecer las fotos de distintos hombres, pero al verlos no me imaginaba tocando a ninguno. Mis parejas anteriores me habían gustado por su personalidad, no por su belleza física. Me había enamorado su actitud, cómo se movían y actuaban en el mundo, y ahí eso no estaba, no había movimiento, solo eran imágenes.
—Fijate que si en todas las fotos tiene gorra es que es pelado, y chequeá que en alguna muestre los dientes, porque si no lo hace es porque le faltan —me advirtió mi amiga mientras me enseñaba cómo elegir a quién darle like y a quién no.
Esa noche hice match con varios, pero cuando volvía a mirar sus fotos me arrepentía, ya no me gustaban.
—Antes de encontrarte con alguien pedile que te mande un audio, así escuchás cómo habla, y una selfie en el momento porque suelen poner fotos viejas, más jóvenes.
No lo hice, no me animé, me pareció una actitud superficial y un poco violenta, y la primera vez que me encontré con un chico de la app me sorprendió que fuese pelado porque en las fotos que había subido en su perfil tenía mucho pelo. Los pelados suelen gustarme, pero el impacto de ver a una persona tan distinta a la que imaginaba me pareció demoledor.
Tomamos un café en un bar un viernes a las 10 de la mañana, después de chatear por varias semanas sin lograr que nuestros horarios coincidieran. Pedimos dos cortados y, una hora más tarde de nuestro primer encuentro, nos despedimos con un beso en la mejilla y un abrazo incómodo. Me subí al auto con la misma sensación de haber hecho una entrevista periodística. Nunca pensé en besarlo, menos en tocarle el cuerpo.
Estoy segura de que todas mis relaciones amorosas y sexuales empezaron más o menos así: en una fiesta, en un recital, en un boliche o en un bar, con alcohol de por medio. Había algo en la carnalidad de la noche, en desear a una persona desconocida y encarar sin pudor, sin pensar ni proyectar demasiado. Pero la última vez que estuve soltera tenía 28 años, no existían las apps de citas y salía mucho de noche. Así fue como me crucé con el papá de Amanda en 2011. Fue en una fiesta que se hacía los domingos cerca de mi casa. Él era amigo de un amigo y esa noche yo había salido sola y ya estaba bastante borracha cuando nos besamos. Al día siguiente me mandó un mensaje al celular y me invitó a salir. En nuestra primera cita me llevó al cumpleaños de un amigo donde solo había hombres y después a un bar oscuro de viejos faloperos. Nunca me imaginé que iba tener una hija con él y que íbamos a estar más de 10 años juntos. Tampoco imaginé que se iba a morir tan joven. Se llamaba Gastón, pero todo el mundo le decía Tonga y era skater. Fabricaba patinetas y hacía rulemanes, ruedas, tracks, lijas. Su cuerpo estaba lleno de cicatrices, marcas de peleas callejeras y de golpes contra el cemento. Parecía que nada le daba miedo y era ambicioso. Nunca había conocido a una persona así, era capaz de hacer cualquier cosa para lograr lo que quería, aunque eso tuviese consecuencias gravísimas, como hacer una hipoteca sobre la casa de sus padres con un usurero sin decirles nada a sus hermanos, y luego no poder pagarla.

Creo que si no le hubiese gustado tanto la noche hubiese sido un buen deportista porque amaba la adrenalina. Aunque también le gustaba despertarse temprano, escuchar la radio mientras lavaba los platos, y todos los días, mientras estuvimos juntos, me llevó el desayuno a la cama. Tonga me admiraba, creía en mí, y eso me encantaba. Aunque discutíamos fuerte, y muchas veces hablamos de separarnos, por alguna razón nunca lo hicimos. Sin embargo, no estoy segura de que hubiéramos llegado a estar juntos muchos años más. Apenas nació Amanda lo odié. Odié que a la semana se fuera a trabajar, que me hablara de su deuda impagable, que no tuviese ahorros, que no se ocupara de pagar las cuentas, de buscar un pediatra, mientras yo cuidaba de nuestra hija. Volví a quererlo cuando empezó a sentirse mal y le descubrieron el tumor. Recuerdo que dos o tres días antes de que lo operaran estábamos los dos sentados sobre una alfombra, jugando con Amanda, cuando, llorando, me confesó que tenía mucho miedo de morirse, que quería ver crecer a su hija. Yo lo abracé y le dije que no se preocupara, que todo iba a salir bien porque era joven y porque, además, yo no podía tener tanta mala suerte y que todos a mi alrededor se murieran tan pronto.
{{ linea }}
Ese chico del café a las 10 de la mañana volvió a escribirme al día siguiente de conocernos, y al otro, así que pensé que quizás en otro contexto y con más tiempo me darían ganas de tener sexo con él.
Quedamos un sábado a la noche. Al día siguiente, domingo, era mi cumpleaños y esperaba a 30 personas para almorzar, entonces le pregunté si no quería venir a mi casa el sábado, después de que mi hija se durmiera, y ayudarme a preparar algunas salsas para el asado, al cual no lo iba a invitar. Creo que yo hubiese dicho que no. Ir a la casa de una persona a 10 kilómetros de distancia, con un bebé durmiendo en el cuarto de al lado, me parece un antiplán. Pero él dijo que sí. Cuando le abrí la puerta, otra vez no me gustó. Algo de su forma de vestir o su modo de caminar, levemente encorvado.
Me ayudó a cortar ciboulette, a condimentar un hummus. Después preparamos una picada y nos sentamos afuera, en el jardín, en una mesa bajo un árbol. Prendí las lucecitas de colores y saqué el parlante. Él tomó sidra, la descorchó con ánimo de fiesta, y yo tomé cerveza. Intentando que no se diera cuenta, llevé el baby call y lo puse en una esquina. Mi hija se despertó una vez, y tuve que correr al cuarto para ponerle el chupete. Volví avergonzada, como si le hubiese mostrado el detrás de escena y con eso hubiera roto cierto hechizo de mujer sexy y libre. ¿Qué estás haciendo, Cami?, pensé, ¿a quién se le ocurre tener una cita para tener sexo con un bebé durmiendo en el cuarto de al lado?
Me contó sobre su trabajo como sonidista. Yo lo imaginaba superinteresante, pero al escucharlo me di cuenta de que era más insulso que ser un empleado administrativo. Me confesó que era bastante vago, que cuando le suspendían una jornada de trabajo se quedaba en la casa sin hacer demasiado. Que viajaba poco porque le daba pena dejar a su perro, al cual quería como un hijo. Después de cuatro cervezas y tres horas sentados me empecé a aburrir. Él nunca se levantó de la silla, tampoco dijo nada que me despertara admiración o curiosidad, así que antes de la medianoche me puse de pie y empecé a levantar la mesa sin disimulo. Le dije: “¿Vamos?, que mañana me levanto temprano”, y lo despedí con un beso en la mejilla.
Amanda ya va a cumplir tres años y nunca vio a ninguno de los hombres que llevé a mi casa mientras ella dormía. Hasta que empieza a despertarse y aprende a bajar sola de su cama y caminar hacia mi cuarto. Una noche aparece sigilosa frente a mi cama y me pregunta: “¿Quién es ese señor?”.
Esa noche, acostada en mi cama, y mientras movía el dedito de un lado para el otro en la app, pensaba si lo iba a lograr, si algún día iba a volver a coger.
La segunda vez que tuve una cita decidí hacer todo distinto: chateé muy poco y le propuse vernos a los dos días de hacer match. No quería perder más tiempo hablando con hombres que no eran como imaginaba. El día anterior a nuestro encuentro le pregunté sin titubear: “¿Cómo nos reconocemos? ¿Sos como en las fotos o pusiste imágenes vintage?”.
Quedamos un lunes a las 10 de la noche y, cuando lo vi llegar caminando y se sentó frente a mí en la mesa de la pizzería, me gustó. Era más lindo que en las fotos, petiso, pero más alto que yo. Había nacido en un pueblo de Entre Ríos, y usaba palabras sin la sh, tan porteña: dijo “zapatíias”, no “zapatishas”. Sus relatos tenían otra música, otra cadencia, distinta a la mía. Era un gran lector y tenía un hijo casi de la misma edad que Amanda. Después de comer caminamos un rato y me acompañó hasta el auto, donde nos despedimos con un abrazo.
Apenas me fui, supe que lo quería volver a ver. Imaginé un futuro juntos, llevando a nuestros hijos los fines de semana a la plaza y yéndonos de vacaciones como una familia ensamblada. Me alegré de que por fin alguien me gustara, pero al día siguiente no me escribió, y al otro tampoco.
—Esto es un bajón —le dije a mi amiga—, estoy desde hace tres días mirando el celular cada 10 minutos, vi todos sus posteos en redes sociales, hasta lo primero que subió en 2013, supe quiénes son sus hermanos y vi las fotos de toda su familia; descubrí quién era su exnovia y madre de su hijo, y me puse celosa de un pasado desconocido, del que yo nunca fui parte.
Cuatro días después de nuestra cita le mandé un mensaje fingiendo ser una mujer muy relajada y ocupada. Me contestó tres horas más tarde diciendo que estaba complicado con su hijo, que los feriados nunca tenía tiempo libre y, aunque eso podía ser cierto, no propuso vernos otro día. Con ese mensaje entendí que no nos volveríamos a ver y sentí algo parecido a la tristeza.
Cuando decidí abrir las aplicaciones de citas no me di cuenta de que me había expuesto a la intemperie, que me iban a rechazar una y otra vez, que mi humor iba a depender del mensaje de texto de una persona a la que solo había visto una vez y que iba vivir varias historias de desamor. No sabía, tampoco, que a mis 41 años iba a ser una mujer ansiosa y desesperada porque me quisieran.
Dos semanas después de nuestra única y primera cita, el entrerriano me mandó un mensaje y me invitó a salir. Fue introvertido, como un animal manso: “¿Tenés ganas que nos volvamos a ver?”, escribió. Quise decirle: “¡Ah! Creí que nuestra no relación ya había terminado”. Quise preguntarle, también, por qué no me había escrito antes, pero callé y tres horas más tarde le dije que sí.
Había escuchado infinidad de veces que, después de parir y amantar, el sexo se complica. Que la lubricación no es la misma, que a veces hay dolor en la penetración y que volver a tener un orgasmo es casi un milagro. En eso pensaba mientras nos besábamos de pie en el living de su casa después de que me leyera en voz alta algunos poemas que había escrito. Al rato logré relajarme y nada de lo que mis amigas me dijeron que podía suceder sucedió.
Me hubiese gustado verlo muchas veces más, pero fue difícil. Solo me escribía para tocarse, decirme que no podía olvidarse de mi cuerpo en su cama, de las cosas que habíamos hecho la última vez, si recordaba lo dura que la tenía. Al principio me pareció divertido, como una previa antes del encuentro, pero ese encuentro físico no parecía ser su plan. Igual mantuve esa relación virtual y pornográfica, que me generó mucha ansiedad y calentura, durante varios meses. Hasta que un día le dije: “Escribime solo para vernos, ya no me interesa tener sexting con vos”. Usé esa palabra porque descubrí su significado cuando busqué en Google, confundida: “¿Por qué hay personas que solo quieren tener sexo de forma virtual?”.
Nadie me presenta a nadie. Cada persona a la que le pregunto si no tiene un amigo soltero, contesta más o menos lo mismo: “¿Sabés que no? Todos están en pareja” o “El que conozco no pega con vos, no da”. Quizás no me doy cuenta y soy impresentable. Quizás ser viuda es sinónimo de ser una persona triste, rota, alguien con una herida abierta imposible de sanar. Quizás tener una hija de dos años sin padre, o con un padre muerto, significa tener que convertirse en padrastro por default.
Empiezo a consumir el material que publican algunas influencers para usuarias de apps de citas. Adiós Cachorra es una cuenta de Instagram manejada por Lucía Numer, una mujer más o menos de mi edad que publica tips como estos: “¡Chateá poco, salí mucho! No armes relaciones por chat. Te van a cancelar 1 000 citas. Hacé la bio corta. La gente suele matchear con muchas personas a la vez. Es normal que tarden en responder. Esperá una semana para volver a escribirle después de una cita”. Leo todas las publicaciones que sube a diario. Me ayuda a entender los nuevos códigos del levante. También leo a otra que publica frases sobre el amor: “Cada vez que te animás a perder a una persona que te duele, la vida te pone a 10 personas que te sanan”. “A mí dame intensidad. Si hay desinterés, prefiero soledad”.
{{ linea }}
Es de noche y chateo con un chico que me pregunta desde dónde le estoy escribiendo. Le digo que estoy acostada en mi cama y me pregunta qué tengo puesto. Él me cuenta que está en Neuquén, en un hotel, porque trabaja para la industria petrolera y viaja seguido a esa provincia. Hablamos un par de días más y nos pasamos al WhatsApp. Una noche me pide una foto. Le digo que no, entonces él me manda una de él. Cuando la abro veo que en realidad es una mujer, acostada en la cama, con una mano dentro de la bombacha tocándose el clítoris. Me asusto y la bloqueo.
{{ linea }}
Un lunes frío de 2024 salgo con un chico que, según las fotos, es muy atractivo. Antes de encontrarnos me dice que no tiene auto, que va en bici a todos lados, así que le paso la dirección de mi casa. Cuando llega, deja la bici y vamos caminando al bar más cercano. Pido un fernet y él hace lo mismo. Me cuenta que fue modelo y que ahora trabaja en un taller donde hacen muebles con partes de aviones en desuso. Dos horas después salimos del bar y empezamos a caminar hacia mi casa, me agarra por la cintura y me besa. Caminamos de la mano por mi barrio y me siento de 15 años. Volvemos a vernos a los pocos días, lo invito a mi casa, cocino y después vamos a mi cuarto. En la cama me pregunta qué cosas me gustan y yo hago lo mismo. Quiere que la pase bien, tiene experiencia y no es nada tímido. Empieza a venir seguido, cuando Amanda duerme, pero a medida que pasan las semanas me doy cuenta de que no voy a enamorarme nunca de él.
Con mis amigas le empezamos a decir Forrest, por Forrest Gump. Algo de su personalidad me recuerda a él. Es infantil, toma medicación psiquiátrica para la ansiedad desde su adolescencia, y se nota. Paga el alquiler de un local diminuto, húmedo y sin ducha, con la idea de convertirlo en su vivienda. Ahí solo tiene una cama y unos parlantes. Se baña y cena en la casa de su madre, que queda a pocas cuadras, donde los fines de semanas también va su hija de 10 años porque él no tiene espacio para recibirla. Durante varios meses nos vemos dos o tres veces por semana, en mi casa. Él siempre está disponible, hasta que un día le digo que no tengo muchas ganas de verlo y nunca más le escribo.
Uso los lunes para tener citas porque ese día voy a un taller de escritura y mi prima, que vive a cuatro cuadras de mi casa, cuida a Amanda, entonces aprovecho para hacer algo después. Los lunes son mi día libre, mi sábado. Un amigo que también usa las apps hace tiempo me dice que una mina que te cita los lunes es porque quiere coger, porque no pudo hacerlo en todo el fin de semana. Puede ser, hay de todo. Yo cito los lunes porque es el único día que tengo niñera gratis.
Amanda ya va a cumplir tres años y nunca vio a ninguno de los hombres que llevé a mi casa mientras ella dormía. Hasta que empieza a despertarse y aprende a bajar sola de su cama y caminar hacia mi cuarto. Una noche aparece sigilosa frente a mi cama y me pregunta: “¿Quién es ese señor?”. La alzo rápido y la llevo a su cuarto. Le digo que es un amigo. Me dice que quiere conocerlo, jugar con él. Paso 40 minutos con ella hasta que vuelve a dormirse. Cuando por fin logro salir de su habitación, le digo al hombre que está conmigo que se tiene que ir, que Amanda se puede volver a despertar. Y se va.
{{ linea }}
—¿Estás en tu casa? Tengo tiempo hasta la una —me escribió Mariano por WhatsApp a las 11 de la mañana de un miércoles oscuro y lluvioso de primavera.
—Sí, estoy en mi casa —le contesté.
—Bueno paso un rato, llego en 15 minutos —dijo, y me fui a bañar apurada.
Mariano no es muy sociable, es tímido. Tampoco sé si es curioso o una persona demasiado ambiciosa, pero sabe arreglar una puerta, y eso me parece suficiente. Nos empezamos a ver las noches en las que él no duerme con su hijo o cuando yo consigo que alguna amiga o prima se quede con Amanda.
Antes de ese día, de ese miércoles oscuro y lluvioso, a Mariano lo había visto tres veces, siempre de noche. La primera vez fuimos a un bar y me pareció un chico demasiado simple como para volver a verlo. Pero insistió durante seis meses. Cada dos o tres semanas me mandaba un mensaje para invitarme a hacer algo. Los programas no estaban mal: “Hoy canto con mi banda de flamenco en Olivos, ¿querés venir?”. “Mañana voy a un bar con mi hijo donde va un grupo de gente que lleva distintos juegos de mesa, ¿querés pasar con Amanda?”. “Hola, estoy con dos amigos viendo qué hacemos, ¿vos en qué andas?”.
Ese miércoles a las 11 de la mañana, cuando entró a mi casa, me di cuenta de que no sabía qué hacer con él ahí, en ese horario. ¿Le pregunto si quiere tomar mate o le digo de ir al cuarto directamente? Parados frente a la mesada de la cocina, vi la puerta corrediza del lavadero que se había salido del riel hacía meses y se me ocurrió preguntarle si me ayudaba a volver a ponerla. Pensé que era algo sencillo, que íbamos a tardar cinco minutos, máximo 10. Pero no. Cuando la vio me dijo que había que desatornillar todo el marco, sacar la puerta y luego volver a colocarla con nuevos tornillos.
—No, bueno, dejá —le dije.
—Es un toque, lo hacemos —me contestó. Preguntó si tenía un destornillador Philips.
Que mala idea que tuve, pensé.
No sé muy bien por qué últimamente me relaciono con hombres buenos, aunque sé que esa no es la palabra correcta para describirlos. Hombres muy distintos a mis dos exparejas, amantes de las drogas, indomables o infieles.
Mi primer novio, con el que estuve 12 años, tenía una fuerza vital y rebelde capaz de destruirlo todo. Nos conocimos en el colegio, en una época en la que no había redes sociales ni apps, y el celular era solo para hacer llamadas y mandar mensajes de texto. Al principio fuimos amigos, nos juntábamos a la salida del colegio para fumar porro cerca del río, o íbamos a fiestas y recitales en su scooter. Después, nos enamoramos. Con él pasé mi adolescencia y gran parte de mi juventud, esos años en los que uno hace muchas cosas por primera vez. Quisimos salir a descubrir el mundo juntos, navegamos por el Amazonas, subimos al Machu Picchu, nos fuimos a vivir a Granada, en España, y a un pueblo minúsculo en Nueva Zelanda; nos compramos una casa rodante, pasamos meses viajando por Asia y África, adoptamos un gato, alquilamos una casa en Martínez, la zona norte del conurbano bonaerense, y lloramos de la mano cuando una mañana de 2009 lo dejé en la puerta de una clínica de rehabilitación para adictos. Durante dos años lo ayudé a no recaer. Nos convertimos en una pareja sobria. Cuando salíamos, tomábamos agua tónica con limón y pepino. Hasta que, unas semanas antes de casarnos, una compañera suya de la clínica de rehabilitación me tocó el timbre y me contó que estaban juntos, que se querían. Suspendí el casamiento por e-mail, devolví los regalos que ya nos habían enviado, y a los pocos días me escapé a Brasil, a la casa de mi madre, mientras él se volvía a internar. Me quedé en Brasil dos meses y salí mucho de noche. Al final, esa mujer y mi ex tuvieron dos hijos, y tiempo después supe que él había abierto un restaurante cerca de mi casa. No nos vemos nunca, pero cada tanto nos escribimos, me avisa cuando hay luna llena y dice que siempre que la mira se acuerda de mí. Yo muchas veces sueño con él y también le escribo. Le pregunto cómo está.
{{ linea }}
—¿Te drogás? —le pregunto a Mariano en mi casa mientras saca del marco la puerta del lavadero.
—No, solo fumo porro a veces, cuando me convidan.
—¿Estuviste con muchas chicas?
—No, siempre estuve de novio.
—¿Hiciste alguna vez algo ilegal?
—¿Ilegal cómo? No, creo que no.
Quizás sea el paso del tiempo, porque todos los hombres que conozco, de entre 40 y 45 años, parecen estar más tranquilos. Buscan amor, estabilidad, confianza, y no mucho más. Yo todavía no sé si me imagino tan doméstica.
Cuando Mariano me pidió un Philips fui a buscar la caja de herramientas que era de mi ex y se la di. Mientras tanto, puse a hervir agua para tomar mate. Destornilló el marco con habilidad, se notaba que no era la primera vez que hacía algo así, eso me gustó, me pareció sexy. Después puso todas las piezas sobre el piso y pasó la puerta corrediza por el riel, pero no funcionó, no corría bien. “Que desilusión si no puede —pensé—. ¿Y si me deja todo desarmado, peor que antes? No voy a querer verlo más, me conozco. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué excusa puedo inventar para no contestarle nunca más un mensaje?”. Intenté disimular, pero me empecé a poner un poco impaciente y creo que él se dio cuenta.
Si pienso en el hombre ideal, un compañero de vida, pienso en alguien curioso, sociable, ambicioso. Alguien a quien le guste mucho algo, que ese algo sea suficiente para hacerlo sentir satisfecho, que sea independiente, que sepa resolver.
—Creo que ya entendí lo que está mal. A ver, dejame pensar —dijo después de probar distintas cosas—. No corre porque hay algunos tornillos que no van acá.
Por suerte tenía razón. A su lado y con el mate en la mano me quedé mirándole el cuerpo mientras volvía a poner todo en su lugar. Los músculos de los brazos se veían fuertes y me dieron ganas de abrazarlo por detrás y acariciarle la espalda por debajo de la remera.
Mariano no es muy sociable, es tímido. Tampoco sé si es curioso o una persona demasiado ambiciosa, pero sabe arreglar una puerta, y eso me parece suficiente. Nos empezamos a ver las noches en las que él no duerme con su hijo o cuando yo consigo que alguna amiga o prima se quede con Amanda. Algunos días me sorprendo pensando en él, pero sin ansiedad, como si estuviese nadando en un mar sin olas, un mar que no sacude. Igual, mantengo las apps de citas abiertas y cada tanto las miro para ver si no me estoy perdiendo algo mejor. Hay una parte de mí que no quiere renunciar a esa búsqueda, que quiere seguir sintiendo la libertad del amor efímero, tener relaciones sexuales pasajeras, en las que primen el deseo y la novedad, pero ya no tengo la energía sexual de una lolita.
Un sábado caluroso de principios del año 2025, Mariano viene a mi casa con su hijo y corta el cerco de mi jardín. Otra noche me ayuda a instalar el Google Chromecast en la tele y me da su clave de Max. A veces, cuando voy a su casa, me canta, tiene una voz hermosa. Le pido que me escriba una canción y lo hace. En la canción, dice que soy luminosa.
Me doy de baja de las apps varios meses después de conocerlo, con algo de nostalgia, como cuando se terminan las vacaciones. Por alguna razón decido quedarme quieta, ver si me enamoro, aunque sé que no puedo decidir el momento en que eso suceda.
A veces pienso que no me queda mucho tiempo. Las personas que más amé y me amaron murieron inesperadamente. Mi padre a los 65, mi madre a los 64, mi pareja a los 42. Sé que a mí también me puede pasar. Es un pensamiento que irrumpe sobre todo por la noche, antes de irme a dormir. Entonces me levanto de la cama, camino hacia la puerta de entrada y la dejo sin llave. Para que mi hija pueda salir y no tenga que quedarse sola junto a un cuerpo sin vida.
{{ linea }}
No items found.
No items found.
No items found.
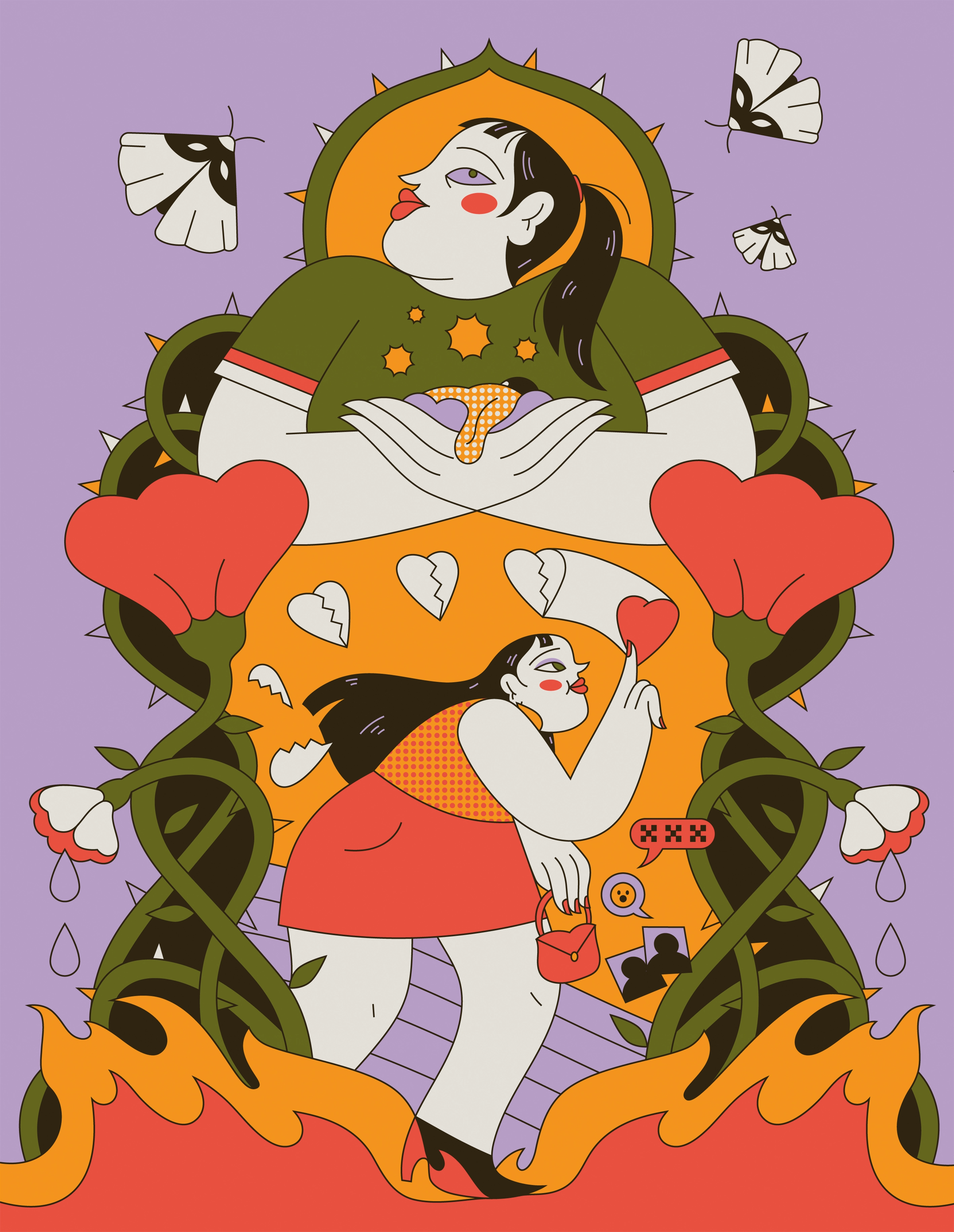
Nunca me imaginé que iba a tener una hija con él y que íbamos a estar más de 10 años juntos. Tampoco imaginé que se iba a morir tan joven.
Son las tres de la mañana y estoy despierta, en mi cuarto, amamantando a mi hija de cuatro meses, pensando en cómo voy a hacer para no quedarme sola. Cómo voy a hacer para volver a coger, a enamorarme. Intento imaginar una logística, pero no la veo. Por alguna razón recuerdo a una mujer que vi muy pocas veces, pero que una vez me contó que había conocido a su novio cuando su bebé tenía solo tres meses. ¿Tenía citas con hombres mientras daba de amamantar? ¿Citas de cuántas horas para no tener mastitis?
Quisiera ir a un grupo de ayuda para viudas con hijos bebés. Escuchar otras historias parecidas a la mía, personas que hayan pasado por el duelo puérperas y me digan que todo va a estar bien. Pero no hago ningún esfuerzo por ver si existe un grupo así porque tampoco sabría cómo hacer para ir.
Afuera hace frío, es el invierno de 2022, y paso todo el día con mi hija. Ahora soy parte de la tribu urbana que sale a las 11 de la mañana con el cochecito a hacer las compras y a dar vueltas por la plaza; de esas personas que, a las seis de la tarde, cuando empieza a refrescar, ya no salen de sus casas para que sus bebés no se enfermen.
Me recomiendan una psicóloga que atiende en Olivos, en la zona norte del conurbano de Buenos Aires, y que puede verme los viernes a las nueve de la mañana. Hago cuentas para saber si puedo pagarle, ahora que todos los gastos corren por mi cuenta. No creo que, con mi sueldo como productora periodística de corresponsales extranjeros, part-time, me alcance. Tampoco sé cuándo voy a volver a tener tiempo para escribir artículos como colaboradora freelance o producir contenido para redes o hacer prensa para editoriales, como hacía antes de ser madre. Pero tengo algunos ahorros y decido gastarlos en eso. Una prima ofrece ir a Olivos desde la capital, donde vive, a quedarse con mi hija en un café o en la plaza que está enfrente del consultorio durante la hora que dura la sesión. Acepto. Uso ese espacio para llorar sin que mi hija me vea. Lloro en todas las sesiones durante un año. Y escribo un diario. En realidad, le escribo a mi novio y padre de mi hija como si todavía estuviese vivo. Como si no se hubiese muerto a los cuatro meses del nacimiento de Amanda, después de que lo operaran de urgencia al descubrir que tenía un tumor cerebral del tamaño de una pelota de tenis. Le escribo, por ejemplo, que puse a la venta la casa que compramos juntos en Don Torcuato, también en el conurbano, y le cuento de nuestra hija, del día en que empezó a caminar, de la comida que le gusta, de lo que hicimos para su primer cumpleaños.
Es imposible cuidar sola a un bebé recién nacido. A mí me ayudan mis amigas y algunas primas y tías. Sé que tienen un grupo de WhatsApp del que no formo parte donde hay una especie de grilla con horarios y días para estar conmigo. Algunas vienen a mi casa de día, me cocinan mientras amamanto, se ocupan de llevar a mi hija a la plaza y la duermen cuando tengo que trabajar; otras pasan la noche con nosotras. Sostienen a Amanda cuando me baño, o se despiertan al amanecer para que yo pueda dormir un rato más. También tengo amigos, a los que no veo desde hace mucho, que vuelven a aparecer y ofrecen pagar la cuota de una guardería, o me traen ropa, juguetes, pañales.
Pienso en cómo hubiese sido todo si mi madre no hubiese muerto tres años atrás por un paro cardíaco, en la calle, cuando bajaba de su auto para ir a trabajar. Si me hubiese ido a Brasil, donde ella vivía, con mi hija. O si mi padre, tres años antes de la muerte de mi madre, no se hubiese arrojado al vacío desde el segundo piso del hospital Cemic en un brote psicótico que tuvo por no tomar su medicación. Me pregunto si con él cerca me hubiese sentido menos sola.
{{ linea }}
Después de casi un año de la muerte de mi pareja me mudo a una casa nueva, sin recuerdos. Una casa en Victoria, San Fernando, para mi hija y para mí. Está dividida en dos zonas independientes, y puedo alquilar una para tener otro ingreso que me permita llegar a fin de mes y pagar las cuentas.
Durante los primeros meses, con Amanda dormimos juntas. Después, gracias a la venta del departamento de mi abuela paterna y varios objetos de plata que guardaba en su placard, construyo otro cuarto y cada una tiene el suyo.
Amanda empieza a ir a un espacio de juegos cuatro horas por día y yo paso muchas noches sin dormir para dejar de amamantarla: cuando se despierta y llora enfurecida porque quiere que le dé la teta, me levanto y le digo que mejor desayunemos, aunque sean las tres, cuatro o cinco de la mañana. Unas semanas después, y antes de sus dos años, deja de despertarse y duerme toda la noche.
Durante la lactancia las mujeres producen niveles altísimos de prolactina, una hormona que estimula la producción de leche y que muchas veces inhibe el deseo sexual, la responsable de tener la libido por el piso. No sé si fue eso, o saber que ya no saldría leche de mi pezón ante cualquier desconocido, lo que me impulsó a que una noche de 2023 le pidiera a una amiga con varios años de experiencia en las apps de citas que me ayudara a abrir un perfil en el mundo virtual del amor.
Nunca había usado esas apps para conocer hombres. No sabía cómo me sentiría, cómo me presentaría, cómo manejaría los nervios, la vergüenza. Con mi amiga al lado, completo solo los datos que ella me aconseja poner: Camila, periodista, 41 años, escorpio, soltera, busco hombres, tengo hijos, vivo en San Fernando. Una vez terminado el perfil empezaron a aparecer las fotos de distintos hombres, pero al verlos no me imaginaba tocando a ninguno. Mis parejas anteriores me habían gustado por su personalidad, no por su belleza física. Me había enamorado su actitud, cómo se movían y actuaban en el mundo, y ahí eso no estaba, no había movimiento, solo eran imágenes.
—Fijate que si en todas las fotos tiene gorra es que es pelado, y chequeá que en alguna muestre los dientes, porque si no lo hace es porque le faltan —me advirtió mi amiga mientras me enseñaba cómo elegir a quién darle like y a quién no.
Esa noche hice match con varios, pero cuando volvía a mirar sus fotos me arrepentía, ya no me gustaban.
—Antes de encontrarte con alguien pedile que te mande un audio, así escuchás cómo habla, y una selfie en el momento porque suelen poner fotos viejas, más jóvenes.
No lo hice, no me animé, me pareció una actitud superficial y un poco violenta, y la primera vez que me encontré con un chico de la app me sorprendió que fuese pelado porque en las fotos que había subido en su perfil tenía mucho pelo. Los pelados suelen gustarme, pero el impacto de ver a una persona tan distinta a la que imaginaba me pareció demoledor.
Tomamos un café en un bar un viernes a las 10 de la mañana, después de chatear por varias semanas sin lograr que nuestros horarios coincidieran. Pedimos dos cortados y, una hora más tarde de nuestro primer encuentro, nos despedimos con un beso en la mejilla y un abrazo incómodo. Me subí al auto con la misma sensación de haber hecho una entrevista periodística. Nunca pensé en besarlo, menos en tocarle el cuerpo.
Estoy segura de que todas mis relaciones amorosas y sexuales empezaron más o menos así: en una fiesta, en un recital, en un boliche o en un bar, con alcohol de por medio. Había algo en la carnalidad de la noche, en desear a una persona desconocida y encarar sin pudor, sin pensar ni proyectar demasiado. Pero la última vez que estuve soltera tenía 28 años, no existían las apps de citas y salía mucho de noche. Así fue como me crucé con el papá de Amanda en 2011. Fue en una fiesta que se hacía los domingos cerca de mi casa. Él era amigo de un amigo y esa noche yo había salido sola y ya estaba bastante borracha cuando nos besamos. Al día siguiente me mandó un mensaje al celular y me invitó a salir. En nuestra primera cita me llevó al cumpleaños de un amigo donde solo había hombres y después a un bar oscuro de viejos faloperos. Nunca me imaginé que iba tener una hija con él y que íbamos a estar más de 10 años juntos. Tampoco imaginé que se iba a morir tan joven. Se llamaba Gastón, pero todo el mundo le decía Tonga y era skater. Fabricaba patinetas y hacía rulemanes, ruedas, tracks, lijas. Su cuerpo estaba lleno de cicatrices, marcas de peleas callejeras y de golpes contra el cemento. Parecía que nada le daba miedo y era ambicioso. Nunca había conocido a una persona así, era capaz de hacer cualquier cosa para lograr lo que quería, aunque eso tuviese consecuencias gravísimas, como hacer una hipoteca sobre la casa de sus padres con un usurero sin decirles nada a sus hermanos, y luego no poder pagarla.

Creo que si no le hubiese gustado tanto la noche hubiese sido un buen deportista porque amaba la adrenalina. Aunque también le gustaba despertarse temprano, escuchar la radio mientras lavaba los platos, y todos los días, mientras estuvimos juntos, me llevó el desayuno a la cama. Tonga me admiraba, creía en mí, y eso me encantaba. Aunque discutíamos fuerte, y muchas veces hablamos de separarnos, por alguna razón nunca lo hicimos. Sin embargo, no estoy segura de que hubiéramos llegado a estar juntos muchos años más. Apenas nació Amanda lo odié. Odié que a la semana se fuera a trabajar, que me hablara de su deuda impagable, que no tuviese ahorros, que no se ocupara de pagar las cuentas, de buscar un pediatra, mientras yo cuidaba de nuestra hija. Volví a quererlo cuando empezó a sentirse mal y le descubrieron el tumor. Recuerdo que dos o tres días antes de que lo operaran estábamos los dos sentados sobre una alfombra, jugando con Amanda, cuando, llorando, me confesó que tenía mucho miedo de morirse, que quería ver crecer a su hija. Yo lo abracé y le dije que no se preocupara, que todo iba a salir bien porque era joven y porque, además, yo no podía tener tanta mala suerte y que todos a mi alrededor se murieran tan pronto.
{{ linea }}
Ese chico del café a las 10 de la mañana volvió a escribirme al día siguiente de conocernos, y al otro, así que pensé que quizás en otro contexto y con más tiempo me darían ganas de tener sexo con él.
Quedamos un sábado a la noche. Al día siguiente, domingo, era mi cumpleaños y esperaba a 30 personas para almorzar, entonces le pregunté si no quería venir a mi casa el sábado, después de que mi hija se durmiera, y ayudarme a preparar algunas salsas para el asado, al cual no lo iba a invitar. Creo que yo hubiese dicho que no. Ir a la casa de una persona a 10 kilómetros de distancia, con un bebé durmiendo en el cuarto de al lado, me parece un antiplán. Pero él dijo que sí. Cuando le abrí la puerta, otra vez no me gustó. Algo de su forma de vestir o su modo de caminar, levemente encorvado.
Me ayudó a cortar ciboulette, a condimentar un hummus. Después preparamos una picada y nos sentamos afuera, en el jardín, en una mesa bajo un árbol. Prendí las lucecitas de colores y saqué el parlante. Él tomó sidra, la descorchó con ánimo de fiesta, y yo tomé cerveza. Intentando que no se diera cuenta, llevé el baby call y lo puse en una esquina. Mi hija se despertó una vez, y tuve que correr al cuarto para ponerle el chupete. Volví avergonzada, como si le hubiese mostrado el detrás de escena y con eso hubiera roto cierto hechizo de mujer sexy y libre. ¿Qué estás haciendo, Cami?, pensé, ¿a quién se le ocurre tener una cita para tener sexo con un bebé durmiendo en el cuarto de al lado?
Me contó sobre su trabajo como sonidista. Yo lo imaginaba superinteresante, pero al escucharlo me di cuenta de que era más insulso que ser un empleado administrativo. Me confesó que era bastante vago, que cuando le suspendían una jornada de trabajo se quedaba en la casa sin hacer demasiado. Que viajaba poco porque le daba pena dejar a su perro, al cual quería como un hijo. Después de cuatro cervezas y tres horas sentados me empecé a aburrir. Él nunca se levantó de la silla, tampoco dijo nada que me despertara admiración o curiosidad, así que antes de la medianoche me puse de pie y empecé a levantar la mesa sin disimulo. Le dije: “¿Vamos?, que mañana me levanto temprano”, y lo despedí con un beso en la mejilla.
Amanda ya va a cumplir tres años y nunca vio a ninguno de los hombres que llevé a mi casa mientras ella dormía. Hasta que empieza a despertarse y aprende a bajar sola de su cama y caminar hacia mi cuarto. Una noche aparece sigilosa frente a mi cama y me pregunta: “¿Quién es ese señor?”.
Esa noche, acostada en mi cama, y mientras movía el dedito de un lado para el otro en la app, pensaba si lo iba a lograr, si algún día iba a volver a coger.
La segunda vez que tuve una cita decidí hacer todo distinto: chateé muy poco y le propuse vernos a los dos días de hacer match. No quería perder más tiempo hablando con hombres que no eran como imaginaba. El día anterior a nuestro encuentro le pregunté sin titubear: “¿Cómo nos reconocemos? ¿Sos como en las fotos o pusiste imágenes vintage?”.
Quedamos un lunes a las 10 de la noche y, cuando lo vi llegar caminando y se sentó frente a mí en la mesa de la pizzería, me gustó. Era más lindo que en las fotos, petiso, pero más alto que yo. Había nacido en un pueblo de Entre Ríos, y usaba palabras sin la sh, tan porteña: dijo “zapatíias”, no “zapatishas”. Sus relatos tenían otra música, otra cadencia, distinta a la mía. Era un gran lector y tenía un hijo casi de la misma edad que Amanda. Después de comer caminamos un rato y me acompañó hasta el auto, donde nos despedimos con un abrazo.
Apenas me fui, supe que lo quería volver a ver. Imaginé un futuro juntos, llevando a nuestros hijos los fines de semana a la plaza y yéndonos de vacaciones como una familia ensamblada. Me alegré de que por fin alguien me gustara, pero al día siguiente no me escribió, y al otro tampoco.
—Esto es un bajón —le dije a mi amiga—, estoy desde hace tres días mirando el celular cada 10 minutos, vi todos sus posteos en redes sociales, hasta lo primero que subió en 2013, supe quiénes son sus hermanos y vi las fotos de toda su familia; descubrí quién era su exnovia y madre de su hijo, y me puse celosa de un pasado desconocido, del que yo nunca fui parte.
Cuatro días después de nuestra cita le mandé un mensaje fingiendo ser una mujer muy relajada y ocupada. Me contestó tres horas más tarde diciendo que estaba complicado con su hijo, que los feriados nunca tenía tiempo libre y, aunque eso podía ser cierto, no propuso vernos otro día. Con ese mensaje entendí que no nos volveríamos a ver y sentí algo parecido a la tristeza.
Cuando decidí abrir las aplicaciones de citas no me di cuenta de que me había expuesto a la intemperie, que me iban a rechazar una y otra vez, que mi humor iba a depender del mensaje de texto de una persona a la que solo había visto una vez y que iba vivir varias historias de desamor. No sabía, tampoco, que a mis 41 años iba a ser una mujer ansiosa y desesperada porque me quisieran.
Dos semanas después de nuestra única y primera cita, el entrerriano me mandó un mensaje y me invitó a salir. Fue introvertido, como un animal manso: “¿Tenés ganas que nos volvamos a ver?”, escribió. Quise decirle: “¡Ah! Creí que nuestra no relación ya había terminado”. Quise preguntarle, también, por qué no me había escrito antes, pero callé y tres horas más tarde le dije que sí.
Había escuchado infinidad de veces que, después de parir y amantar, el sexo se complica. Que la lubricación no es la misma, que a veces hay dolor en la penetración y que volver a tener un orgasmo es casi un milagro. En eso pensaba mientras nos besábamos de pie en el living de su casa después de que me leyera en voz alta algunos poemas que había escrito. Al rato logré relajarme y nada de lo que mis amigas me dijeron que podía suceder sucedió.
Me hubiese gustado verlo muchas veces más, pero fue difícil. Solo me escribía para tocarse, decirme que no podía olvidarse de mi cuerpo en su cama, de las cosas que habíamos hecho la última vez, si recordaba lo dura que la tenía. Al principio me pareció divertido, como una previa antes del encuentro, pero ese encuentro físico no parecía ser su plan. Igual mantuve esa relación virtual y pornográfica, que me generó mucha ansiedad y calentura, durante varios meses. Hasta que un día le dije: “Escribime solo para vernos, ya no me interesa tener sexting con vos”. Usé esa palabra porque descubrí su significado cuando busqué en Google, confundida: “¿Por qué hay personas que solo quieren tener sexo de forma virtual?”.
Nadie me presenta a nadie. Cada persona a la que le pregunto si no tiene un amigo soltero, contesta más o menos lo mismo: “¿Sabés que no? Todos están en pareja” o “El que conozco no pega con vos, no da”. Quizás no me doy cuenta y soy impresentable. Quizás ser viuda es sinónimo de ser una persona triste, rota, alguien con una herida abierta imposible de sanar. Quizás tener una hija de dos años sin padre, o con un padre muerto, significa tener que convertirse en padrastro por default.
Empiezo a consumir el material que publican algunas influencers para usuarias de apps de citas. Adiós Cachorra es una cuenta de Instagram manejada por Lucía Numer, una mujer más o menos de mi edad que publica tips como estos: “¡Chateá poco, salí mucho! No armes relaciones por chat. Te van a cancelar 1 000 citas. Hacé la bio corta. La gente suele matchear con muchas personas a la vez. Es normal que tarden en responder. Esperá una semana para volver a escribirle después de una cita”. Leo todas las publicaciones que sube a diario. Me ayuda a entender los nuevos códigos del levante. También leo a otra que publica frases sobre el amor: “Cada vez que te animás a perder a una persona que te duele, la vida te pone a 10 personas que te sanan”. “A mí dame intensidad. Si hay desinterés, prefiero soledad”.
{{ linea }}
Es de noche y chateo con un chico que me pregunta desde dónde le estoy escribiendo. Le digo que estoy acostada en mi cama y me pregunta qué tengo puesto. Él me cuenta que está en Neuquén, en un hotel, porque trabaja para la industria petrolera y viaja seguido a esa provincia. Hablamos un par de días más y nos pasamos al WhatsApp. Una noche me pide una foto. Le digo que no, entonces él me manda una de él. Cuando la abro veo que en realidad es una mujer, acostada en la cama, con una mano dentro de la bombacha tocándose el clítoris. Me asusto y la bloqueo.
{{ linea }}
Un lunes frío de 2024 salgo con un chico que, según las fotos, es muy atractivo. Antes de encontrarnos me dice que no tiene auto, que va en bici a todos lados, así que le paso la dirección de mi casa. Cuando llega, deja la bici y vamos caminando al bar más cercano. Pido un fernet y él hace lo mismo. Me cuenta que fue modelo y que ahora trabaja en un taller donde hacen muebles con partes de aviones en desuso. Dos horas después salimos del bar y empezamos a caminar hacia mi casa, me agarra por la cintura y me besa. Caminamos de la mano por mi barrio y me siento de 15 años. Volvemos a vernos a los pocos días, lo invito a mi casa, cocino y después vamos a mi cuarto. En la cama me pregunta qué cosas me gustan y yo hago lo mismo. Quiere que la pase bien, tiene experiencia y no es nada tímido. Empieza a venir seguido, cuando Amanda duerme, pero a medida que pasan las semanas me doy cuenta de que no voy a enamorarme nunca de él.
Con mis amigas le empezamos a decir Forrest, por Forrest Gump. Algo de su personalidad me recuerda a él. Es infantil, toma medicación psiquiátrica para la ansiedad desde su adolescencia, y se nota. Paga el alquiler de un local diminuto, húmedo y sin ducha, con la idea de convertirlo en su vivienda. Ahí solo tiene una cama y unos parlantes. Se baña y cena en la casa de su madre, que queda a pocas cuadras, donde los fines de semanas también va su hija de 10 años porque él no tiene espacio para recibirla. Durante varios meses nos vemos dos o tres veces por semana, en mi casa. Él siempre está disponible, hasta que un día le digo que no tengo muchas ganas de verlo y nunca más le escribo.
Uso los lunes para tener citas porque ese día voy a un taller de escritura y mi prima, que vive a cuatro cuadras de mi casa, cuida a Amanda, entonces aprovecho para hacer algo después. Los lunes son mi día libre, mi sábado. Un amigo que también usa las apps hace tiempo me dice que una mina que te cita los lunes es porque quiere coger, porque no pudo hacerlo en todo el fin de semana. Puede ser, hay de todo. Yo cito los lunes porque es el único día que tengo niñera gratis.
Amanda ya va a cumplir tres años y nunca vio a ninguno de los hombres que llevé a mi casa mientras ella dormía. Hasta que empieza a despertarse y aprende a bajar sola de su cama y caminar hacia mi cuarto. Una noche aparece sigilosa frente a mi cama y me pregunta: “¿Quién es ese señor?”. La alzo rápido y la llevo a su cuarto. Le digo que es un amigo. Me dice que quiere conocerlo, jugar con él. Paso 40 minutos con ella hasta que vuelve a dormirse. Cuando por fin logro salir de su habitación, le digo al hombre que está conmigo que se tiene que ir, que Amanda se puede volver a despertar. Y se va.
{{ linea }}
—¿Estás en tu casa? Tengo tiempo hasta la una —me escribió Mariano por WhatsApp a las 11 de la mañana de un miércoles oscuro y lluvioso de primavera.
—Sí, estoy en mi casa —le contesté.
—Bueno paso un rato, llego en 15 minutos —dijo, y me fui a bañar apurada.
Mariano no es muy sociable, es tímido. Tampoco sé si es curioso o una persona demasiado ambiciosa, pero sabe arreglar una puerta, y eso me parece suficiente. Nos empezamos a ver las noches en las que él no duerme con su hijo o cuando yo consigo que alguna amiga o prima se quede con Amanda.
Antes de ese día, de ese miércoles oscuro y lluvioso, a Mariano lo había visto tres veces, siempre de noche. La primera vez fuimos a un bar y me pareció un chico demasiado simple como para volver a verlo. Pero insistió durante seis meses. Cada dos o tres semanas me mandaba un mensaje para invitarme a hacer algo. Los programas no estaban mal: “Hoy canto con mi banda de flamenco en Olivos, ¿querés venir?”. “Mañana voy a un bar con mi hijo donde va un grupo de gente que lleva distintos juegos de mesa, ¿querés pasar con Amanda?”. “Hola, estoy con dos amigos viendo qué hacemos, ¿vos en qué andas?”.
Ese miércoles a las 11 de la mañana, cuando entró a mi casa, me di cuenta de que no sabía qué hacer con él ahí, en ese horario. ¿Le pregunto si quiere tomar mate o le digo de ir al cuarto directamente? Parados frente a la mesada de la cocina, vi la puerta corrediza del lavadero que se había salido del riel hacía meses y se me ocurrió preguntarle si me ayudaba a volver a ponerla. Pensé que era algo sencillo, que íbamos a tardar cinco minutos, máximo 10. Pero no. Cuando la vio me dijo que había que desatornillar todo el marco, sacar la puerta y luego volver a colocarla con nuevos tornillos.
—No, bueno, dejá —le dije.
—Es un toque, lo hacemos —me contestó. Preguntó si tenía un destornillador Philips.
Que mala idea que tuve, pensé.
No sé muy bien por qué últimamente me relaciono con hombres buenos, aunque sé que esa no es la palabra correcta para describirlos. Hombres muy distintos a mis dos exparejas, amantes de las drogas, indomables o infieles.
Mi primer novio, con el que estuve 12 años, tenía una fuerza vital y rebelde capaz de destruirlo todo. Nos conocimos en el colegio, en una época en la que no había redes sociales ni apps, y el celular era solo para hacer llamadas y mandar mensajes de texto. Al principio fuimos amigos, nos juntábamos a la salida del colegio para fumar porro cerca del río, o íbamos a fiestas y recitales en su scooter. Después, nos enamoramos. Con él pasé mi adolescencia y gran parte de mi juventud, esos años en los que uno hace muchas cosas por primera vez. Quisimos salir a descubrir el mundo juntos, navegamos por el Amazonas, subimos al Machu Picchu, nos fuimos a vivir a Granada, en España, y a un pueblo minúsculo en Nueva Zelanda; nos compramos una casa rodante, pasamos meses viajando por Asia y África, adoptamos un gato, alquilamos una casa en Martínez, la zona norte del conurbano bonaerense, y lloramos de la mano cuando una mañana de 2009 lo dejé en la puerta de una clínica de rehabilitación para adictos. Durante dos años lo ayudé a no recaer. Nos convertimos en una pareja sobria. Cuando salíamos, tomábamos agua tónica con limón y pepino. Hasta que, unas semanas antes de casarnos, una compañera suya de la clínica de rehabilitación me tocó el timbre y me contó que estaban juntos, que se querían. Suspendí el casamiento por e-mail, devolví los regalos que ya nos habían enviado, y a los pocos días me escapé a Brasil, a la casa de mi madre, mientras él se volvía a internar. Me quedé en Brasil dos meses y salí mucho de noche. Al final, esa mujer y mi ex tuvieron dos hijos, y tiempo después supe que él había abierto un restaurante cerca de mi casa. No nos vemos nunca, pero cada tanto nos escribimos, me avisa cuando hay luna llena y dice que siempre que la mira se acuerda de mí. Yo muchas veces sueño con él y también le escribo. Le pregunto cómo está.
{{ linea }}
—¿Te drogás? —le pregunto a Mariano en mi casa mientras saca del marco la puerta del lavadero.
—No, solo fumo porro a veces, cuando me convidan.
—¿Estuviste con muchas chicas?
—No, siempre estuve de novio.
—¿Hiciste alguna vez algo ilegal?
—¿Ilegal cómo? No, creo que no.
Quizás sea el paso del tiempo, porque todos los hombres que conozco, de entre 40 y 45 años, parecen estar más tranquilos. Buscan amor, estabilidad, confianza, y no mucho más. Yo todavía no sé si me imagino tan doméstica.
Cuando Mariano me pidió un Philips fui a buscar la caja de herramientas que era de mi ex y se la di. Mientras tanto, puse a hervir agua para tomar mate. Destornilló el marco con habilidad, se notaba que no era la primera vez que hacía algo así, eso me gustó, me pareció sexy. Después puso todas las piezas sobre el piso y pasó la puerta corrediza por el riel, pero no funcionó, no corría bien. “Que desilusión si no puede —pensé—. ¿Y si me deja todo desarmado, peor que antes? No voy a querer verlo más, me conozco. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué excusa puedo inventar para no contestarle nunca más un mensaje?”. Intenté disimular, pero me empecé a poner un poco impaciente y creo que él se dio cuenta.
Si pienso en el hombre ideal, un compañero de vida, pienso en alguien curioso, sociable, ambicioso. Alguien a quien le guste mucho algo, que ese algo sea suficiente para hacerlo sentir satisfecho, que sea independiente, que sepa resolver.
—Creo que ya entendí lo que está mal. A ver, dejame pensar —dijo después de probar distintas cosas—. No corre porque hay algunos tornillos que no van acá.
Por suerte tenía razón. A su lado y con el mate en la mano me quedé mirándole el cuerpo mientras volvía a poner todo en su lugar. Los músculos de los brazos se veían fuertes y me dieron ganas de abrazarlo por detrás y acariciarle la espalda por debajo de la remera.
Mariano no es muy sociable, es tímido. Tampoco sé si es curioso o una persona demasiado ambiciosa, pero sabe arreglar una puerta, y eso me parece suficiente. Nos empezamos a ver las noches en las que él no duerme con su hijo o cuando yo consigo que alguna amiga o prima se quede con Amanda. Algunos días me sorprendo pensando en él, pero sin ansiedad, como si estuviese nadando en un mar sin olas, un mar que no sacude. Igual, mantengo las apps de citas abiertas y cada tanto las miro para ver si no me estoy perdiendo algo mejor. Hay una parte de mí que no quiere renunciar a esa búsqueda, que quiere seguir sintiendo la libertad del amor efímero, tener relaciones sexuales pasajeras, en las que primen el deseo y la novedad, pero ya no tengo la energía sexual de una lolita.
Un sábado caluroso de principios del año 2025, Mariano viene a mi casa con su hijo y corta el cerco de mi jardín. Otra noche me ayuda a instalar el Google Chromecast en la tele y me da su clave de Max. A veces, cuando voy a su casa, me canta, tiene una voz hermosa. Le pido que me escriba una canción y lo hace. En la canción, dice que soy luminosa.
Me doy de baja de las apps varios meses después de conocerlo, con algo de nostalgia, como cuando se terminan las vacaciones. Por alguna razón decido quedarme quieta, ver si me enamoro, aunque sé que no puedo decidir el momento en que eso suceda.
A veces pienso que no me queda mucho tiempo. Las personas que más amé y me amaron murieron inesperadamente. Mi padre a los 65, mi madre a los 64, mi pareja a los 42. Sé que a mí también me puede pasar. Es un pensamiento que irrumpe sobre todo por la noche, antes de irme a dormir. Entonces me levanto de la cama, camino hacia la puerta de entrada y la dejo sin llave. Para que mi hija pueda salir y no tenga que quedarse sola junto a un cuerpo sin vida.
{{ linea }}
Nunca me imaginé que iba a tener una hija con él y que íbamos a estar más de 10 años juntos. Tampoco imaginé que se iba a morir tan joven.
Son las tres de la mañana y estoy despierta, en mi cuarto, amamantando a mi hija de cuatro meses, pensando en cómo voy a hacer para no quedarme sola. Cómo voy a hacer para volver a coger, a enamorarme. Intento imaginar una logística, pero no la veo. Por alguna razón recuerdo a una mujer que vi muy pocas veces, pero que una vez me contó que había conocido a su novio cuando su bebé tenía solo tres meses. ¿Tenía citas con hombres mientras daba de amamantar? ¿Citas de cuántas horas para no tener mastitis?
Quisiera ir a un grupo de ayuda para viudas con hijos bebés. Escuchar otras historias parecidas a la mía, personas que hayan pasado por el duelo puérperas y me digan que todo va a estar bien. Pero no hago ningún esfuerzo por ver si existe un grupo así porque tampoco sabría cómo hacer para ir.
Afuera hace frío, es el invierno de 2022, y paso todo el día con mi hija. Ahora soy parte de la tribu urbana que sale a las 11 de la mañana con el cochecito a hacer las compras y a dar vueltas por la plaza; de esas personas que, a las seis de la tarde, cuando empieza a refrescar, ya no salen de sus casas para que sus bebés no se enfermen.
Me recomiendan una psicóloga que atiende en Olivos, en la zona norte del conurbano de Buenos Aires, y que puede verme los viernes a las nueve de la mañana. Hago cuentas para saber si puedo pagarle, ahora que todos los gastos corren por mi cuenta. No creo que, con mi sueldo como productora periodística de corresponsales extranjeros, part-time, me alcance. Tampoco sé cuándo voy a volver a tener tiempo para escribir artículos como colaboradora freelance o producir contenido para redes o hacer prensa para editoriales, como hacía antes de ser madre. Pero tengo algunos ahorros y decido gastarlos en eso. Una prima ofrece ir a Olivos desde la capital, donde vive, a quedarse con mi hija en un café o en la plaza que está enfrente del consultorio durante la hora que dura la sesión. Acepto. Uso ese espacio para llorar sin que mi hija me vea. Lloro en todas las sesiones durante un año. Y escribo un diario. En realidad, le escribo a mi novio y padre de mi hija como si todavía estuviese vivo. Como si no se hubiese muerto a los cuatro meses del nacimiento de Amanda, después de que lo operaran de urgencia al descubrir que tenía un tumor cerebral del tamaño de una pelota de tenis. Le escribo, por ejemplo, que puse a la venta la casa que compramos juntos en Don Torcuato, también en el conurbano, y le cuento de nuestra hija, del día en que empezó a caminar, de la comida que le gusta, de lo que hicimos para su primer cumpleaños.
Es imposible cuidar sola a un bebé recién nacido. A mí me ayudan mis amigas y algunas primas y tías. Sé que tienen un grupo de WhatsApp del que no formo parte donde hay una especie de grilla con horarios y días para estar conmigo. Algunas vienen a mi casa de día, me cocinan mientras amamanto, se ocupan de llevar a mi hija a la plaza y la duermen cuando tengo que trabajar; otras pasan la noche con nosotras. Sostienen a Amanda cuando me baño, o se despiertan al amanecer para que yo pueda dormir un rato más. También tengo amigos, a los que no veo desde hace mucho, que vuelven a aparecer y ofrecen pagar la cuota de una guardería, o me traen ropa, juguetes, pañales.
Pienso en cómo hubiese sido todo si mi madre no hubiese muerto tres años atrás por un paro cardíaco, en la calle, cuando bajaba de su auto para ir a trabajar. Si me hubiese ido a Brasil, donde ella vivía, con mi hija. O si mi padre, tres años antes de la muerte de mi madre, no se hubiese arrojado al vacío desde el segundo piso del hospital Cemic en un brote psicótico que tuvo por no tomar su medicación. Me pregunto si con él cerca me hubiese sentido menos sola.
{{ linea }}
Después de casi un año de la muerte de mi pareja me mudo a una casa nueva, sin recuerdos. Una casa en Victoria, San Fernando, para mi hija y para mí. Está dividida en dos zonas independientes, y puedo alquilar una para tener otro ingreso que me permita llegar a fin de mes y pagar las cuentas.
Durante los primeros meses, con Amanda dormimos juntas. Después, gracias a la venta del departamento de mi abuela paterna y varios objetos de plata que guardaba en su placard, construyo otro cuarto y cada una tiene el suyo.
Amanda empieza a ir a un espacio de juegos cuatro horas por día y yo paso muchas noches sin dormir para dejar de amamantarla: cuando se despierta y llora enfurecida porque quiere que le dé la teta, me levanto y le digo que mejor desayunemos, aunque sean las tres, cuatro o cinco de la mañana. Unas semanas después, y antes de sus dos años, deja de despertarse y duerme toda la noche.
Durante la lactancia las mujeres producen niveles altísimos de prolactina, una hormona que estimula la producción de leche y que muchas veces inhibe el deseo sexual, la responsable de tener la libido por el piso. No sé si fue eso, o saber que ya no saldría leche de mi pezón ante cualquier desconocido, lo que me impulsó a que una noche de 2023 le pidiera a una amiga con varios años de experiencia en las apps de citas que me ayudara a abrir un perfil en el mundo virtual del amor.
Nunca había usado esas apps para conocer hombres. No sabía cómo me sentiría, cómo me presentaría, cómo manejaría los nervios, la vergüenza. Con mi amiga al lado, completo solo los datos que ella me aconseja poner: Camila, periodista, 41 años, escorpio, soltera, busco hombres, tengo hijos, vivo en San Fernando. Una vez terminado el perfil empezaron a aparecer las fotos de distintos hombres, pero al verlos no me imaginaba tocando a ninguno. Mis parejas anteriores me habían gustado por su personalidad, no por su belleza física. Me había enamorado su actitud, cómo se movían y actuaban en el mundo, y ahí eso no estaba, no había movimiento, solo eran imágenes.
—Fijate que si en todas las fotos tiene gorra es que es pelado, y chequeá que en alguna muestre los dientes, porque si no lo hace es porque le faltan —me advirtió mi amiga mientras me enseñaba cómo elegir a quién darle like y a quién no.
Esa noche hice match con varios, pero cuando volvía a mirar sus fotos me arrepentía, ya no me gustaban.
—Antes de encontrarte con alguien pedile que te mande un audio, así escuchás cómo habla, y una selfie en el momento porque suelen poner fotos viejas, más jóvenes.
No lo hice, no me animé, me pareció una actitud superficial y un poco violenta, y la primera vez que me encontré con un chico de la app me sorprendió que fuese pelado porque en las fotos que había subido en su perfil tenía mucho pelo. Los pelados suelen gustarme, pero el impacto de ver a una persona tan distinta a la que imaginaba me pareció demoledor.
Tomamos un café en un bar un viernes a las 10 de la mañana, después de chatear por varias semanas sin lograr que nuestros horarios coincidieran. Pedimos dos cortados y, una hora más tarde de nuestro primer encuentro, nos despedimos con un beso en la mejilla y un abrazo incómodo. Me subí al auto con la misma sensación de haber hecho una entrevista periodística. Nunca pensé en besarlo, menos en tocarle el cuerpo.
Estoy segura de que todas mis relaciones amorosas y sexuales empezaron más o menos así: en una fiesta, en un recital, en un boliche o en un bar, con alcohol de por medio. Había algo en la carnalidad de la noche, en desear a una persona desconocida y encarar sin pudor, sin pensar ni proyectar demasiado. Pero la última vez que estuve soltera tenía 28 años, no existían las apps de citas y salía mucho de noche. Así fue como me crucé con el papá de Amanda en 2011. Fue en una fiesta que se hacía los domingos cerca de mi casa. Él era amigo de un amigo y esa noche yo había salido sola y ya estaba bastante borracha cuando nos besamos. Al día siguiente me mandó un mensaje al celular y me invitó a salir. En nuestra primera cita me llevó al cumpleaños de un amigo donde solo había hombres y después a un bar oscuro de viejos faloperos. Nunca me imaginé que iba tener una hija con él y que íbamos a estar más de 10 años juntos. Tampoco imaginé que se iba a morir tan joven. Se llamaba Gastón, pero todo el mundo le decía Tonga y era skater. Fabricaba patinetas y hacía rulemanes, ruedas, tracks, lijas. Su cuerpo estaba lleno de cicatrices, marcas de peleas callejeras y de golpes contra el cemento. Parecía que nada le daba miedo y era ambicioso. Nunca había conocido a una persona así, era capaz de hacer cualquier cosa para lograr lo que quería, aunque eso tuviese consecuencias gravísimas, como hacer una hipoteca sobre la casa de sus padres con un usurero sin decirles nada a sus hermanos, y luego no poder pagarla.

Creo que si no le hubiese gustado tanto la noche hubiese sido un buen deportista porque amaba la adrenalina. Aunque también le gustaba despertarse temprano, escuchar la radio mientras lavaba los platos, y todos los días, mientras estuvimos juntos, me llevó el desayuno a la cama. Tonga me admiraba, creía en mí, y eso me encantaba. Aunque discutíamos fuerte, y muchas veces hablamos de separarnos, por alguna razón nunca lo hicimos. Sin embargo, no estoy segura de que hubiéramos llegado a estar juntos muchos años más. Apenas nació Amanda lo odié. Odié que a la semana se fuera a trabajar, que me hablara de su deuda impagable, que no tuviese ahorros, que no se ocupara de pagar las cuentas, de buscar un pediatra, mientras yo cuidaba de nuestra hija. Volví a quererlo cuando empezó a sentirse mal y le descubrieron el tumor. Recuerdo que dos o tres días antes de que lo operaran estábamos los dos sentados sobre una alfombra, jugando con Amanda, cuando, llorando, me confesó que tenía mucho miedo de morirse, que quería ver crecer a su hija. Yo lo abracé y le dije que no se preocupara, que todo iba a salir bien porque era joven y porque, además, yo no podía tener tanta mala suerte y que todos a mi alrededor se murieran tan pronto.
{{ linea }}
Ese chico del café a las 10 de la mañana volvió a escribirme al día siguiente de conocernos, y al otro, así que pensé que quizás en otro contexto y con más tiempo me darían ganas de tener sexo con él.
Quedamos un sábado a la noche. Al día siguiente, domingo, era mi cumpleaños y esperaba a 30 personas para almorzar, entonces le pregunté si no quería venir a mi casa el sábado, después de que mi hija se durmiera, y ayudarme a preparar algunas salsas para el asado, al cual no lo iba a invitar. Creo que yo hubiese dicho que no. Ir a la casa de una persona a 10 kilómetros de distancia, con un bebé durmiendo en el cuarto de al lado, me parece un antiplán. Pero él dijo que sí. Cuando le abrí la puerta, otra vez no me gustó. Algo de su forma de vestir o su modo de caminar, levemente encorvado.
Me ayudó a cortar ciboulette, a condimentar un hummus. Después preparamos una picada y nos sentamos afuera, en el jardín, en una mesa bajo un árbol. Prendí las lucecitas de colores y saqué el parlante. Él tomó sidra, la descorchó con ánimo de fiesta, y yo tomé cerveza. Intentando que no se diera cuenta, llevé el baby call y lo puse en una esquina. Mi hija se despertó una vez, y tuve que correr al cuarto para ponerle el chupete. Volví avergonzada, como si le hubiese mostrado el detrás de escena y con eso hubiera roto cierto hechizo de mujer sexy y libre. ¿Qué estás haciendo, Cami?, pensé, ¿a quién se le ocurre tener una cita para tener sexo con un bebé durmiendo en el cuarto de al lado?
Me contó sobre su trabajo como sonidista. Yo lo imaginaba superinteresante, pero al escucharlo me di cuenta de que era más insulso que ser un empleado administrativo. Me confesó que era bastante vago, que cuando le suspendían una jornada de trabajo se quedaba en la casa sin hacer demasiado. Que viajaba poco porque le daba pena dejar a su perro, al cual quería como un hijo. Después de cuatro cervezas y tres horas sentados me empecé a aburrir. Él nunca se levantó de la silla, tampoco dijo nada que me despertara admiración o curiosidad, así que antes de la medianoche me puse de pie y empecé a levantar la mesa sin disimulo. Le dije: “¿Vamos?, que mañana me levanto temprano”, y lo despedí con un beso en la mejilla.
Amanda ya va a cumplir tres años y nunca vio a ninguno de los hombres que llevé a mi casa mientras ella dormía. Hasta que empieza a despertarse y aprende a bajar sola de su cama y caminar hacia mi cuarto. Una noche aparece sigilosa frente a mi cama y me pregunta: “¿Quién es ese señor?”.
Esa noche, acostada en mi cama, y mientras movía el dedito de un lado para el otro en la app, pensaba si lo iba a lograr, si algún día iba a volver a coger.
La segunda vez que tuve una cita decidí hacer todo distinto: chateé muy poco y le propuse vernos a los dos días de hacer match. No quería perder más tiempo hablando con hombres que no eran como imaginaba. El día anterior a nuestro encuentro le pregunté sin titubear: “¿Cómo nos reconocemos? ¿Sos como en las fotos o pusiste imágenes vintage?”.
Quedamos un lunes a las 10 de la noche y, cuando lo vi llegar caminando y se sentó frente a mí en la mesa de la pizzería, me gustó. Era más lindo que en las fotos, petiso, pero más alto que yo. Había nacido en un pueblo de Entre Ríos, y usaba palabras sin la sh, tan porteña: dijo “zapatíias”, no “zapatishas”. Sus relatos tenían otra música, otra cadencia, distinta a la mía. Era un gran lector y tenía un hijo casi de la misma edad que Amanda. Después de comer caminamos un rato y me acompañó hasta el auto, donde nos despedimos con un abrazo.
Apenas me fui, supe que lo quería volver a ver. Imaginé un futuro juntos, llevando a nuestros hijos los fines de semana a la plaza y yéndonos de vacaciones como una familia ensamblada. Me alegré de que por fin alguien me gustara, pero al día siguiente no me escribió, y al otro tampoco.
—Esto es un bajón —le dije a mi amiga—, estoy desde hace tres días mirando el celular cada 10 minutos, vi todos sus posteos en redes sociales, hasta lo primero que subió en 2013, supe quiénes son sus hermanos y vi las fotos de toda su familia; descubrí quién era su exnovia y madre de su hijo, y me puse celosa de un pasado desconocido, del que yo nunca fui parte.
Cuatro días después de nuestra cita le mandé un mensaje fingiendo ser una mujer muy relajada y ocupada. Me contestó tres horas más tarde diciendo que estaba complicado con su hijo, que los feriados nunca tenía tiempo libre y, aunque eso podía ser cierto, no propuso vernos otro día. Con ese mensaje entendí que no nos volveríamos a ver y sentí algo parecido a la tristeza.
Cuando decidí abrir las aplicaciones de citas no me di cuenta de que me había expuesto a la intemperie, que me iban a rechazar una y otra vez, que mi humor iba a depender del mensaje de texto de una persona a la que solo había visto una vez y que iba vivir varias historias de desamor. No sabía, tampoco, que a mis 41 años iba a ser una mujer ansiosa y desesperada porque me quisieran.
Dos semanas después de nuestra única y primera cita, el entrerriano me mandó un mensaje y me invitó a salir. Fue introvertido, como un animal manso: “¿Tenés ganas que nos volvamos a ver?”, escribió. Quise decirle: “¡Ah! Creí que nuestra no relación ya había terminado”. Quise preguntarle, también, por qué no me había escrito antes, pero callé y tres horas más tarde le dije que sí.
Había escuchado infinidad de veces que, después de parir y amantar, el sexo se complica. Que la lubricación no es la misma, que a veces hay dolor en la penetración y que volver a tener un orgasmo es casi un milagro. En eso pensaba mientras nos besábamos de pie en el living de su casa después de que me leyera en voz alta algunos poemas que había escrito. Al rato logré relajarme y nada de lo que mis amigas me dijeron que podía suceder sucedió.
Me hubiese gustado verlo muchas veces más, pero fue difícil. Solo me escribía para tocarse, decirme que no podía olvidarse de mi cuerpo en su cama, de las cosas que habíamos hecho la última vez, si recordaba lo dura que la tenía. Al principio me pareció divertido, como una previa antes del encuentro, pero ese encuentro físico no parecía ser su plan. Igual mantuve esa relación virtual y pornográfica, que me generó mucha ansiedad y calentura, durante varios meses. Hasta que un día le dije: “Escribime solo para vernos, ya no me interesa tener sexting con vos”. Usé esa palabra porque descubrí su significado cuando busqué en Google, confundida: “¿Por qué hay personas que solo quieren tener sexo de forma virtual?”.
Nadie me presenta a nadie. Cada persona a la que le pregunto si no tiene un amigo soltero, contesta más o menos lo mismo: “¿Sabés que no? Todos están en pareja” o “El que conozco no pega con vos, no da”. Quizás no me doy cuenta y soy impresentable. Quizás ser viuda es sinónimo de ser una persona triste, rota, alguien con una herida abierta imposible de sanar. Quizás tener una hija de dos años sin padre, o con un padre muerto, significa tener que convertirse en padrastro por default.
Empiezo a consumir el material que publican algunas influencers para usuarias de apps de citas. Adiós Cachorra es una cuenta de Instagram manejada por Lucía Numer, una mujer más o menos de mi edad que publica tips como estos: “¡Chateá poco, salí mucho! No armes relaciones por chat. Te van a cancelar 1 000 citas. Hacé la bio corta. La gente suele matchear con muchas personas a la vez. Es normal que tarden en responder. Esperá una semana para volver a escribirle después de una cita”. Leo todas las publicaciones que sube a diario. Me ayuda a entender los nuevos códigos del levante. También leo a otra que publica frases sobre el amor: “Cada vez que te animás a perder a una persona que te duele, la vida te pone a 10 personas que te sanan”. “A mí dame intensidad. Si hay desinterés, prefiero soledad”.
{{ linea }}
Es de noche y chateo con un chico que me pregunta desde dónde le estoy escribiendo. Le digo que estoy acostada en mi cama y me pregunta qué tengo puesto. Él me cuenta que está en Neuquén, en un hotel, porque trabaja para la industria petrolera y viaja seguido a esa provincia. Hablamos un par de días más y nos pasamos al WhatsApp. Una noche me pide una foto. Le digo que no, entonces él me manda una de él. Cuando la abro veo que en realidad es una mujer, acostada en la cama, con una mano dentro de la bombacha tocándose el clítoris. Me asusto y la bloqueo.
{{ linea }}
Un lunes frío de 2024 salgo con un chico que, según las fotos, es muy atractivo. Antes de encontrarnos me dice que no tiene auto, que va en bici a todos lados, así que le paso la dirección de mi casa. Cuando llega, deja la bici y vamos caminando al bar más cercano. Pido un fernet y él hace lo mismo. Me cuenta que fue modelo y que ahora trabaja en un taller donde hacen muebles con partes de aviones en desuso. Dos horas después salimos del bar y empezamos a caminar hacia mi casa, me agarra por la cintura y me besa. Caminamos de la mano por mi barrio y me siento de 15 años. Volvemos a vernos a los pocos días, lo invito a mi casa, cocino y después vamos a mi cuarto. En la cama me pregunta qué cosas me gustan y yo hago lo mismo. Quiere que la pase bien, tiene experiencia y no es nada tímido. Empieza a venir seguido, cuando Amanda duerme, pero a medida que pasan las semanas me doy cuenta de que no voy a enamorarme nunca de él.
Con mis amigas le empezamos a decir Forrest, por Forrest Gump. Algo de su personalidad me recuerda a él. Es infantil, toma medicación psiquiátrica para la ansiedad desde su adolescencia, y se nota. Paga el alquiler de un local diminuto, húmedo y sin ducha, con la idea de convertirlo en su vivienda. Ahí solo tiene una cama y unos parlantes. Se baña y cena en la casa de su madre, que queda a pocas cuadras, donde los fines de semanas también va su hija de 10 años porque él no tiene espacio para recibirla. Durante varios meses nos vemos dos o tres veces por semana, en mi casa. Él siempre está disponible, hasta que un día le digo que no tengo muchas ganas de verlo y nunca más le escribo.
Uso los lunes para tener citas porque ese día voy a un taller de escritura y mi prima, que vive a cuatro cuadras de mi casa, cuida a Amanda, entonces aprovecho para hacer algo después. Los lunes son mi día libre, mi sábado. Un amigo que también usa las apps hace tiempo me dice que una mina que te cita los lunes es porque quiere coger, porque no pudo hacerlo en todo el fin de semana. Puede ser, hay de todo. Yo cito los lunes porque es el único día que tengo niñera gratis.
Amanda ya va a cumplir tres años y nunca vio a ninguno de los hombres que llevé a mi casa mientras ella dormía. Hasta que empieza a despertarse y aprende a bajar sola de su cama y caminar hacia mi cuarto. Una noche aparece sigilosa frente a mi cama y me pregunta: “¿Quién es ese señor?”. La alzo rápido y la llevo a su cuarto. Le digo que es un amigo. Me dice que quiere conocerlo, jugar con él. Paso 40 minutos con ella hasta que vuelve a dormirse. Cuando por fin logro salir de su habitación, le digo al hombre que está conmigo que se tiene que ir, que Amanda se puede volver a despertar. Y se va.
{{ linea }}
—¿Estás en tu casa? Tengo tiempo hasta la una —me escribió Mariano por WhatsApp a las 11 de la mañana de un miércoles oscuro y lluvioso de primavera.
—Sí, estoy en mi casa —le contesté.
—Bueno paso un rato, llego en 15 minutos —dijo, y me fui a bañar apurada.
Mariano no es muy sociable, es tímido. Tampoco sé si es curioso o una persona demasiado ambiciosa, pero sabe arreglar una puerta, y eso me parece suficiente. Nos empezamos a ver las noches en las que él no duerme con su hijo o cuando yo consigo que alguna amiga o prima se quede con Amanda.
Antes de ese día, de ese miércoles oscuro y lluvioso, a Mariano lo había visto tres veces, siempre de noche. La primera vez fuimos a un bar y me pareció un chico demasiado simple como para volver a verlo. Pero insistió durante seis meses. Cada dos o tres semanas me mandaba un mensaje para invitarme a hacer algo. Los programas no estaban mal: “Hoy canto con mi banda de flamenco en Olivos, ¿querés venir?”. “Mañana voy a un bar con mi hijo donde va un grupo de gente que lleva distintos juegos de mesa, ¿querés pasar con Amanda?”. “Hola, estoy con dos amigos viendo qué hacemos, ¿vos en qué andas?”.
Ese miércoles a las 11 de la mañana, cuando entró a mi casa, me di cuenta de que no sabía qué hacer con él ahí, en ese horario. ¿Le pregunto si quiere tomar mate o le digo de ir al cuarto directamente? Parados frente a la mesada de la cocina, vi la puerta corrediza del lavadero que se había salido del riel hacía meses y se me ocurrió preguntarle si me ayudaba a volver a ponerla. Pensé que era algo sencillo, que íbamos a tardar cinco minutos, máximo 10. Pero no. Cuando la vio me dijo que había que desatornillar todo el marco, sacar la puerta y luego volver a colocarla con nuevos tornillos.
—No, bueno, dejá —le dije.
—Es un toque, lo hacemos —me contestó. Preguntó si tenía un destornillador Philips.
Que mala idea que tuve, pensé.
No sé muy bien por qué últimamente me relaciono con hombres buenos, aunque sé que esa no es la palabra correcta para describirlos. Hombres muy distintos a mis dos exparejas, amantes de las drogas, indomables o infieles.
Mi primer novio, con el que estuve 12 años, tenía una fuerza vital y rebelde capaz de destruirlo todo. Nos conocimos en el colegio, en una época en la que no había redes sociales ni apps, y el celular era solo para hacer llamadas y mandar mensajes de texto. Al principio fuimos amigos, nos juntábamos a la salida del colegio para fumar porro cerca del río, o íbamos a fiestas y recitales en su scooter. Después, nos enamoramos. Con él pasé mi adolescencia y gran parte de mi juventud, esos años en los que uno hace muchas cosas por primera vez. Quisimos salir a descubrir el mundo juntos, navegamos por el Amazonas, subimos al Machu Picchu, nos fuimos a vivir a Granada, en España, y a un pueblo minúsculo en Nueva Zelanda; nos compramos una casa rodante, pasamos meses viajando por Asia y África, adoptamos un gato, alquilamos una casa en Martínez, la zona norte del conurbano bonaerense, y lloramos de la mano cuando una mañana de 2009 lo dejé en la puerta de una clínica de rehabilitación para adictos. Durante dos años lo ayudé a no recaer. Nos convertimos en una pareja sobria. Cuando salíamos, tomábamos agua tónica con limón y pepino. Hasta que, unas semanas antes de casarnos, una compañera suya de la clínica de rehabilitación me tocó el timbre y me contó que estaban juntos, que se querían. Suspendí el casamiento por e-mail, devolví los regalos que ya nos habían enviado, y a los pocos días me escapé a Brasil, a la casa de mi madre, mientras él se volvía a internar. Me quedé en Brasil dos meses y salí mucho de noche. Al final, esa mujer y mi ex tuvieron dos hijos, y tiempo después supe que él había abierto un restaurante cerca de mi casa. No nos vemos nunca, pero cada tanto nos escribimos, me avisa cuando hay luna llena y dice que siempre que la mira se acuerda de mí. Yo muchas veces sueño con él y también le escribo. Le pregunto cómo está.
{{ linea }}
—¿Te drogás? —le pregunto a Mariano en mi casa mientras saca del marco la puerta del lavadero.
—No, solo fumo porro a veces, cuando me convidan.
—¿Estuviste con muchas chicas?
—No, siempre estuve de novio.
—¿Hiciste alguna vez algo ilegal?
—¿Ilegal cómo? No, creo que no.
Quizás sea el paso del tiempo, porque todos los hombres que conozco, de entre 40 y 45 años, parecen estar más tranquilos. Buscan amor, estabilidad, confianza, y no mucho más. Yo todavía no sé si me imagino tan doméstica.
Cuando Mariano me pidió un Philips fui a buscar la caja de herramientas que era de mi ex y se la di. Mientras tanto, puse a hervir agua para tomar mate. Destornilló el marco con habilidad, se notaba que no era la primera vez que hacía algo así, eso me gustó, me pareció sexy. Después puso todas las piezas sobre el piso y pasó la puerta corrediza por el riel, pero no funcionó, no corría bien. “Que desilusión si no puede —pensé—. ¿Y si me deja todo desarmado, peor que antes? No voy a querer verlo más, me conozco. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué excusa puedo inventar para no contestarle nunca más un mensaje?”. Intenté disimular, pero me empecé a poner un poco impaciente y creo que él se dio cuenta.
Si pienso en el hombre ideal, un compañero de vida, pienso en alguien curioso, sociable, ambicioso. Alguien a quien le guste mucho algo, que ese algo sea suficiente para hacerlo sentir satisfecho, que sea independiente, que sepa resolver.
—Creo que ya entendí lo que está mal. A ver, dejame pensar —dijo después de probar distintas cosas—. No corre porque hay algunos tornillos que no van acá.
Por suerte tenía razón. A su lado y con el mate en la mano me quedé mirándole el cuerpo mientras volvía a poner todo en su lugar. Los músculos de los brazos se veían fuertes y me dieron ganas de abrazarlo por detrás y acariciarle la espalda por debajo de la remera.
Mariano no es muy sociable, es tímido. Tampoco sé si es curioso o una persona demasiado ambiciosa, pero sabe arreglar una puerta, y eso me parece suficiente. Nos empezamos a ver las noches en las que él no duerme con su hijo o cuando yo consigo que alguna amiga o prima se quede con Amanda. Algunos días me sorprendo pensando en él, pero sin ansiedad, como si estuviese nadando en un mar sin olas, un mar que no sacude. Igual, mantengo las apps de citas abiertas y cada tanto las miro para ver si no me estoy perdiendo algo mejor. Hay una parte de mí que no quiere renunciar a esa búsqueda, que quiere seguir sintiendo la libertad del amor efímero, tener relaciones sexuales pasajeras, en las que primen el deseo y la novedad, pero ya no tengo la energía sexual de una lolita.
Un sábado caluroso de principios del año 2025, Mariano viene a mi casa con su hijo y corta el cerco de mi jardín. Otra noche me ayuda a instalar el Google Chromecast en la tele y me da su clave de Max. A veces, cuando voy a su casa, me canta, tiene una voz hermosa. Le pido que me escriba una canción y lo hace. En la canción, dice que soy luminosa.
Me doy de baja de las apps varios meses después de conocerlo, con algo de nostalgia, como cuando se terminan las vacaciones. Por alguna razón decido quedarme quieta, ver si me enamoro, aunque sé que no puedo decidir el momento en que eso suceda.
A veces pienso que no me queda mucho tiempo. Las personas que más amé y me amaron murieron inesperadamente. Mi padre a los 65, mi madre a los 64, mi pareja a los 42. Sé que a mí también me puede pasar. Es un pensamiento que irrumpe sobre todo por la noche, antes de irme a dormir. Entonces me levanto de la cama, camino hacia la puerta de entrada y la dejo sin llave. Para que mi hija pueda salir y no tenga que quedarse sola junto a un cuerpo sin vida.
{{ linea }}
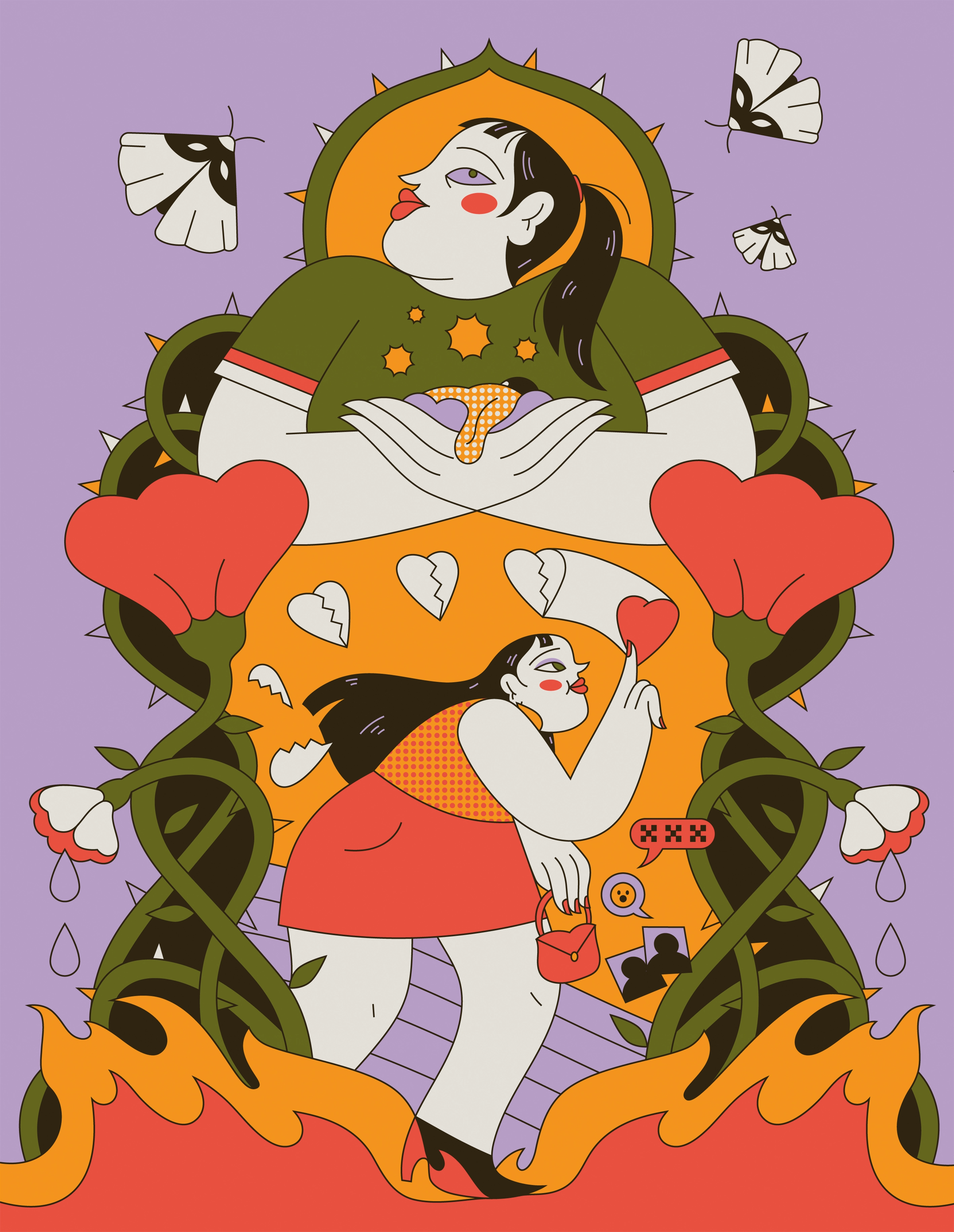
Nunca me imaginé que iba a tener una hija con él y que íbamos a estar más de 10 años juntos. Tampoco imaginé que se iba a morir tan joven.
Son las tres de la mañana y estoy despierta, en mi cuarto, amamantando a mi hija de cuatro meses, pensando en cómo voy a hacer para no quedarme sola. Cómo voy a hacer para volver a coger, a enamorarme. Intento imaginar una logística, pero no la veo. Por alguna razón recuerdo a una mujer que vi muy pocas veces, pero que una vez me contó que había conocido a su novio cuando su bebé tenía solo tres meses. ¿Tenía citas con hombres mientras daba de amamantar? ¿Citas de cuántas horas para no tener mastitis?
Quisiera ir a un grupo de ayuda para viudas con hijos bebés. Escuchar otras historias parecidas a la mía, personas que hayan pasado por el duelo puérperas y me digan que todo va a estar bien. Pero no hago ningún esfuerzo por ver si existe un grupo así porque tampoco sabría cómo hacer para ir.
Afuera hace frío, es el invierno de 2022, y paso todo el día con mi hija. Ahora soy parte de la tribu urbana que sale a las 11 de la mañana con el cochecito a hacer las compras y a dar vueltas por la plaza; de esas personas que, a las seis de la tarde, cuando empieza a refrescar, ya no salen de sus casas para que sus bebés no se enfermen.
Me recomiendan una psicóloga que atiende en Olivos, en la zona norte del conurbano de Buenos Aires, y que puede verme los viernes a las nueve de la mañana. Hago cuentas para saber si puedo pagarle, ahora que todos los gastos corren por mi cuenta. No creo que, con mi sueldo como productora periodística de corresponsales extranjeros, part-time, me alcance. Tampoco sé cuándo voy a volver a tener tiempo para escribir artículos como colaboradora freelance o producir contenido para redes o hacer prensa para editoriales, como hacía antes de ser madre. Pero tengo algunos ahorros y decido gastarlos en eso. Una prima ofrece ir a Olivos desde la capital, donde vive, a quedarse con mi hija en un café o en la plaza que está enfrente del consultorio durante la hora que dura la sesión. Acepto. Uso ese espacio para llorar sin que mi hija me vea. Lloro en todas las sesiones durante un año. Y escribo un diario. En realidad, le escribo a mi novio y padre de mi hija como si todavía estuviese vivo. Como si no se hubiese muerto a los cuatro meses del nacimiento de Amanda, después de que lo operaran de urgencia al descubrir que tenía un tumor cerebral del tamaño de una pelota de tenis. Le escribo, por ejemplo, que puse a la venta la casa que compramos juntos en Don Torcuato, también en el conurbano, y le cuento de nuestra hija, del día en que empezó a caminar, de la comida que le gusta, de lo que hicimos para su primer cumpleaños.
Es imposible cuidar sola a un bebé recién nacido. A mí me ayudan mis amigas y algunas primas y tías. Sé que tienen un grupo de WhatsApp del que no formo parte donde hay una especie de grilla con horarios y días para estar conmigo. Algunas vienen a mi casa de día, me cocinan mientras amamanto, se ocupan de llevar a mi hija a la plaza y la duermen cuando tengo que trabajar; otras pasan la noche con nosotras. Sostienen a Amanda cuando me baño, o se despiertan al amanecer para que yo pueda dormir un rato más. También tengo amigos, a los que no veo desde hace mucho, que vuelven a aparecer y ofrecen pagar la cuota de una guardería, o me traen ropa, juguetes, pañales.
Pienso en cómo hubiese sido todo si mi madre no hubiese muerto tres años atrás por un paro cardíaco, en la calle, cuando bajaba de su auto para ir a trabajar. Si me hubiese ido a Brasil, donde ella vivía, con mi hija. O si mi padre, tres años antes de la muerte de mi madre, no se hubiese arrojado al vacío desde el segundo piso del hospital Cemic en un brote psicótico que tuvo por no tomar su medicación. Me pregunto si con él cerca me hubiese sentido menos sola.
{{ linea }}
Después de casi un año de la muerte de mi pareja me mudo a una casa nueva, sin recuerdos. Una casa en Victoria, San Fernando, para mi hija y para mí. Está dividida en dos zonas independientes, y puedo alquilar una para tener otro ingreso que me permita llegar a fin de mes y pagar las cuentas.
Durante los primeros meses, con Amanda dormimos juntas. Después, gracias a la venta del departamento de mi abuela paterna y varios objetos de plata que guardaba en su placard, construyo otro cuarto y cada una tiene el suyo.
Amanda empieza a ir a un espacio de juegos cuatro horas por día y yo paso muchas noches sin dormir para dejar de amamantarla: cuando se despierta y llora enfurecida porque quiere que le dé la teta, me levanto y le digo que mejor desayunemos, aunque sean las tres, cuatro o cinco de la mañana. Unas semanas después, y antes de sus dos años, deja de despertarse y duerme toda la noche.
Durante la lactancia las mujeres producen niveles altísimos de prolactina, una hormona que estimula la producción de leche y que muchas veces inhibe el deseo sexual, la responsable de tener la libido por el piso. No sé si fue eso, o saber que ya no saldría leche de mi pezón ante cualquier desconocido, lo que me impulsó a que una noche de 2023 le pidiera a una amiga con varios años de experiencia en las apps de citas que me ayudara a abrir un perfil en el mundo virtual del amor.
Nunca había usado esas apps para conocer hombres. No sabía cómo me sentiría, cómo me presentaría, cómo manejaría los nervios, la vergüenza. Con mi amiga al lado, completo solo los datos que ella me aconseja poner: Camila, periodista, 41 años, escorpio, soltera, busco hombres, tengo hijos, vivo en San Fernando. Una vez terminado el perfil empezaron a aparecer las fotos de distintos hombres, pero al verlos no me imaginaba tocando a ninguno. Mis parejas anteriores me habían gustado por su personalidad, no por su belleza física. Me había enamorado su actitud, cómo se movían y actuaban en el mundo, y ahí eso no estaba, no había movimiento, solo eran imágenes.
—Fijate que si en todas las fotos tiene gorra es que es pelado, y chequeá que en alguna muestre los dientes, porque si no lo hace es porque le faltan —me advirtió mi amiga mientras me enseñaba cómo elegir a quién darle like y a quién no.
Esa noche hice match con varios, pero cuando volvía a mirar sus fotos me arrepentía, ya no me gustaban.
—Antes de encontrarte con alguien pedile que te mande un audio, así escuchás cómo habla, y una selfie en el momento porque suelen poner fotos viejas, más jóvenes.
No lo hice, no me animé, me pareció una actitud superficial y un poco violenta, y la primera vez que me encontré con un chico de la app me sorprendió que fuese pelado porque en las fotos que había subido en su perfil tenía mucho pelo. Los pelados suelen gustarme, pero el impacto de ver a una persona tan distinta a la que imaginaba me pareció demoledor.
Tomamos un café en un bar un viernes a las 10 de la mañana, después de chatear por varias semanas sin lograr que nuestros horarios coincidieran. Pedimos dos cortados y, una hora más tarde de nuestro primer encuentro, nos despedimos con un beso en la mejilla y un abrazo incómodo. Me subí al auto con la misma sensación de haber hecho una entrevista periodística. Nunca pensé en besarlo, menos en tocarle el cuerpo.
Estoy segura de que todas mis relaciones amorosas y sexuales empezaron más o menos así: en una fiesta, en un recital, en un boliche o en un bar, con alcohol de por medio. Había algo en la carnalidad de la noche, en desear a una persona desconocida y encarar sin pudor, sin pensar ni proyectar demasiado. Pero la última vez que estuve soltera tenía 28 años, no existían las apps de citas y salía mucho de noche. Así fue como me crucé con el papá de Amanda en 2011. Fue en una fiesta que se hacía los domingos cerca de mi casa. Él era amigo de un amigo y esa noche yo había salido sola y ya estaba bastante borracha cuando nos besamos. Al día siguiente me mandó un mensaje al celular y me invitó a salir. En nuestra primera cita me llevó al cumpleaños de un amigo donde solo había hombres y después a un bar oscuro de viejos faloperos. Nunca me imaginé que iba tener una hija con él y que íbamos a estar más de 10 años juntos. Tampoco imaginé que se iba a morir tan joven. Se llamaba Gastón, pero todo el mundo le decía Tonga y era skater. Fabricaba patinetas y hacía rulemanes, ruedas, tracks, lijas. Su cuerpo estaba lleno de cicatrices, marcas de peleas callejeras y de golpes contra el cemento. Parecía que nada le daba miedo y era ambicioso. Nunca había conocido a una persona así, era capaz de hacer cualquier cosa para lograr lo que quería, aunque eso tuviese consecuencias gravísimas, como hacer una hipoteca sobre la casa de sus padres con un usurero sin decirles nada a sus hermanos, y luego no poder pagarla.

Creo que si no le hubiese gustado tanto la noche hubiese sido un buen deportista porque amaba la adrenalina. Aunque también le gustaba despertarse temprano, escuchar la radio mientras lavaba los platos, y todos los días, mientras estuvimos juntos, me llevó el desayuno a la cama. Tonga me admiraba, creía en mí, y eso me encantaba. Aunque discutíamos fuerte, y muchas veces hablamos de separarnos, por alguna razón nunca lo hicimos. Sin embargo, no estoy segura de que hubiéramos llegado a estar juntos muchos años más. Apenas nació Amanda lo odié. Odié que a la semana se fuera a trabajar, que me hablara de su deuda impagable, que no tuviese ahorros, que no se ocupara de pagar las cuentas, de buscar un pediatra, mientras yo cuidaba de nuestra hija. Volví a quererlo cuando empezó a sentirse mal y le descubrieron el tumor. Recuerdo que dos o tres días antes de que lo operaran estábamos los dos sentados sobre una alfombra, jugando con Amanda, cuando, llorando, me confesó que tenía mucho miedo de morirse, que quería ver crecer a su hija. Yo lo abracé y le dije que no se preocupara, que todo iba a salir bien porque era joven y porque, además, yo no podía tener tanta mala suerte y que todos a mi alrededor se murieran tan pronto.
{{ linea }}
Ese chico del café a las 10 de la mañana volvió a escribirme al día siguiente de conocernos, y al otro, así que pensé que quizás en otro contexto y con más tiempo me darían ganas de tener sexo con él.
Quedamos un sábado a la noche. Al día siguiente, domingo, era mi cumpleaños y esperaba a 30 personas para almorzar, entonces le pregunté si no quería venir a mi casa el sábado, después de que mi hija se durmiera, y ayudarme a preparar algunas salsas para el asado, al cual no lo iba a invitar. Creo que yo hubiese dicho que no. Ir a la casa de una persona a 10 kilómetros de distancia, con un bebé durmiendo en el cuarto de al lado, me parece un antiplán. Pero él dijo que sí. Cuando le abrí la puerta, otra vez no me gustó. Algo de su forma de vestir o su modo de caminar, levemente encorvado.
Me ayudó a cortar ciboulette, a condimentar un hummus. Después preparamos una picada y nos sentamos afuera, en el jardín, en una mesa bajo un árbol. Prendí las lucecitas de colores y saqué el parlante. Él tomó sidra, la descorchó con ánimo de fiesta, y yo tomé cerveza. Intentando que no se diera cuenta, llevé el baby call y lo puse en una esquina. Mi hija se despertó una vez, y tuve que correr al cuarto para ponerle el chupete. Volví avergonzada, como si le hubiese mostrado el detrás de escena y con eso hubiera roto cierto hechizo de mujer sexy y libre. ¿Qué estás haciendo, Cami?, pensé, ¿a quién se le ocurre tener una cita para tener sexo con un bebé durmiendo en el cuarto de al lado?
Me contó sobre su trabajo como sonidista. Yo lo imaginaba superinteresante, pero al escucharlo me di cuenta de que era más insulso que ser un empleado administrativo. Me confesó que era bastante vago, que cuando le suspendían una jornada de trabajo se quedaba en la casa sin hacer demasiado. Que viajaba poco porque le daba pena dejar a su perro, al cual quería como un hijo. Después de cuatro cervezas y tres horas sentados me empecé a aburrir. Él nunca se levantó de la silla, tampoco dijo nada que me despertara admiración o curiosidad, así que antes de la medianoche me puse de pie y empecé a levantar la mesa sin disimulo. Le dije: “¿Vamos?, que mañana me levanto temprano”, y lo despedí con un beso en la mejilla.
Amanda ya va a cumplir tres años y nunca vio a ninguno de los hombres que llevé a mi casa mientras ella dormía. Hasta que empieza a despertarse y aprende a bajar sola de su cama y caminar hacia mi cuarto. Una noche aparece sigilosa frente a mi cama y me pregunta: “¿Quién es ese señor?”.
Esa noche, acostada en mi cama, y mientras movía el dedito de un lado para el otro en la app, pensaba si lo iba a lograr, si algún día iba a volver a coger.
La segunda vez que tuve una cita decidí hacer todo distinto: chateé muy poco y le propuse vernos a los dos días de hacer match. No quería perder más tiempo hablando con hombres que no eran como imaginaba. El día anterior a nuestro encuentro le pregunté sin titubear: “¿Cómo nos reconocemos? ¿Sos como en las fotos o pusiste imágenes vintage?”.
Quedamos un lunes a las 10 de la noche y, cuando lo vi llegar caminando y se sentó frente a mí en la mesa de la pizzería, me gustó. Era más lindo que en las fotos, petiso, pero más alto que yo. Había nacido en un pueblo de Entre Ríos, y usaba palabras sin la sh, tan porteña: dijo “zapatíias”, no “zapatishas”. Sus relatos tenían otra música, otra cadencia, distinta a la mía. Era un gran lector y tenía un hijo casi de la misma edad que Amanda. Después de comer caminamos un rato y me acompañó hasta el auto, donde nos despedimos con un abrazo.
Apenas me fui, supe que lo quería volver a ver. Imaginé un futuro juntos, llevando a nuestros hijos los fines de semana a la plaza y yéndonos de vacaciones como una familia ensamblada. Me alegré de que por fin alguien me gustara, pero al día siguiente no me escribió, y al otro tampoco.
—Esto es un bajón —le dije a mi amiga—, estoy desde hace tres días mirando el celular cada 10 minutos, vi todos sus posteos en redes sociales, hasta lo primero que subió en 2013, supe quiénes son sus hermanos y vi las fotos de toda su familia; descubrí quién era su exnovia y madre de su hijo, y me puse celosa de un pasado desconocido, del que yo nunca fui parte.
Cuatro días después de nuestra cita le mandé un mensaje fingiendo ser una mujer muy relajada y ocupada. Me contestó tres horas más tarde diciendo que estaba complicado con su hijo, que los feriados nunca tenía tiempo libre y, aunque eso podía ser cierto, no propuso vernos otro día. Con ese mensaje entendí que no nos volveríamos a ver y sentí algo parecido a la tristeza.
Cuando decidí abrir las aplicaciones de citas no me di cuenta de que me había expuesto a la intemperie, que me iban a rechazar una y otra vez, que mi humor iba a depender del mensaje de texto de una persona a la que solo había visto una vez y que iba vivir varias historias de desamor. No sabía, tampoco, que a mis 41 años iba a ser una mujer ansiosa y desesperada porque me quisieran.
Dos semanas después de nuestra única y primera cita, el entrerriano me mandó un mensaje y me invitó a salir. Fue introvertido, como un animal manso: “¿Tenés ganas que nos volvamos a ver?”, escribió. Quise decirle: “¡Ah! Creí que nuestra no relación ya había terminado”. Quise preguntarle, también, por qué no me había escrito antes, pero callé y tres horas más tarde le dije que sí.
Había escuchado infinidad de veces que, después de parir y amantar, el sexo se complica. Que la lubricación no es la misma, que a veces hay dolor en la penetración y que volver a tener un orgasmo es casi un milagro. En eso pensaba mientras nos besábamos de pie en el living de su casa después de que me leyera en voz alta algunos poemas que había escrito. Al rato logré relajarme y nada de lo que mis amigas me dijeron que podía suceder sucedió.
Me hubiese gustado verlo muchas veces más, pero fue difícil. Solo me escribía para tocarse, decirme que no podía olvidarse de mi cuerpo en su cama, de las cosas que habíamos hecho la última vez, si recordaba lo dura que la tenía. Al principio me pareció divertido, como una previa antes del encuentro, pero ese encuentro físico no parecía ser su plan. Igual mantuve esa relación virtual y pornográfica, que me generó mucha ansiedad y calentura, durante varios meses. Hasta que un día le dije: “Escribime solo para vernos, ya no me interesa tener sexting con vos”. Usé esa palabra porque descubrí su significado cuando busqué en Google, confundida: “¿Por qué hay personas que solo quieren tener sexo de forma virtual?”.
Nadie me presenta a nadie. Cada persona a la que le pregunto si no tiene un amigo soltero, contesta más o menos lo mismo: “¿Sabés que no? Todos están en pareja” o “El que conozco no pega con vos, no da”. Quizás no me doy cuenta y soy impresentable. Quizás ser viuda es sinónimo de ser una persona triste, rota, alguien con una herida abierta imposible de sanar. Quizás tener una hija de dos años sin padre, o con un padre muerto, significa tener que convertirse en padrastro por default.
Empiezo a consumir el material que publican algunas influencers para usuarias de apps de citas. Adiós Cachorra es una cuenta de Instagram manejada por Lucía Numer, una mujer más o menos de mi edad que publica tips como estos: “¡Chateá poco, salí mucho! No armes relaciones por chat. Te van a cancelar 1 000 citas. Hacé la bio corta. La gente suele matchear con muchas personas a la vez. Es normal que tarden en responder. Esperá una semana para volver a escribirle después de una cita”. Leo todas las publicaciones que sube a diario. Me ayuda a entender los nuevos códigos del levante. También leo a otra que publica frases sobre el amor: “Cada vez que te animás a perder a una persona que te duele, la vida te pone a 10 personas que te sanan”. “A mí dame intensidad. Si hay desinterés, prefiero soledad”.
{{ linea }}
Es de noche y chateo con un chico que me pregunta desde dónde le estoy escribiendo. Le digo que estoy acostada en mi cama y me pregunta qué tengo puesto. Él me cuenta que está en Neuquén, en un hotel, porque trabaja para la industria petrolera y viaja seguido a esa provincia. Hablamos un par de días más y nos pasamos al WhatsApp. Una noche me pide una foto. Le digo que no, entonces él me manda una de él. Cuando la abro veo que en realidad es una mujer, acostada en la cama, con una mano dentro de la bombacha tocándose el clítoris. Me asusto y la bloqueo.
{{ linea }}
Un lunes frío de 2024 salgo con un chico que, según las fotos, es muy atractivo. Antes de encontrarnos me dice que no tiene auto, que va en bici a todos lados, así que le paso la dirección de mi casa. Cuando llega, deja la bici y vamos caminando al bar más cercano. Pido un fernet y él hace lo mismo. Me cuenta que fue modelo y que ahora trabaja en un taller donde hacen muebles con partes de aviones en desuso. Dos horas después salimos del bar y empezamos a caminar hacia mi casa, me agarra por la cintura y me besa. Caminamos de la mano por mi barrio y me siento de 15 años. Volvemos a vernos a los pocos días, lo invito a mi casa, cocino y después vamos a mi cuarto. En la cama me pregunta qué cosas me gustan y yo hago lo mismo. Quiere que la pase bien, tiene experiencia y no es nada tímido. Empieza a venir seguido, cuando Amanda duerme, pero a medida que pasan las semanas me doy cuenta de que no voy a enamorarme nunca de él.
Con mis amigas le empezamos a decir Forrest, por Forrest Gump. Algo de su personalidad me recuerda a él. Es infantil, toma medicación psiquiátrica para la ansiedad desde su adolescencia, y se nota. Paga el alquiler de un local diminuto, húmedo y sin ducha, con la idea de convertirlo en su vivienda. Ahí solo tiene una cama y unos parlantes. Se baña y cena en la casa de su madre, que queda a pocas cuadras, donde los fines de semanas también va su hija de 10 años porque él no tiene espacio para recibirla. Durante varios meses nos vemos dos o tres veces por semana, en mi casa. Él siempre está disponible, hasta que un día le digo que no tengo muchas ganas de verlo y nunca más le escribo.
Uso los lunes para tener citas porque ese día voy a un taller de escritura y mi prima, que vive a cuatro cuadras de mi casa, cuida a Amanda, entonces aprovecho para hacer algo después. Los lunes son mi día libre, mi sábado. Un amigo que también usa las apps hace tiempo me dice que una mina que te cita los lunes es porque quiere coger, porque no pudo hacerlo en todo el fin de semana. Puede ser, hay de todo. Yo cito los lunes porque es el único día que tengo niñera gratis.
Amanda ya va a cumplir tres años y nunca vio a ninguno de los hombres que llevé a mi casa mientras ella dormía. Hasta que empieza a despertarse y aprende a bajar sola de su cama y caminar hacia mi cuarto. Una noche aparece sigilosa frente a mi cama y me pregunta: “¿Quién es ese señor?”. La alzo rápido y la llevo a su cuarto. Le digo que es un amigo. Me dice que quiere conocerlo, jugar con él. Paso 40 minutos con ella hasta que vuelve a dormirse. Cuando por fin logro salir de su habitación, le digo al hombre que está conmigo que se tiene que ir, que Amanda se puede volver a despertar. Y se va.
{{ linea }}
—¿Estás en tu casa? Tengo tiempo hasta la una —me escribió Mariano por WhatsApp a las 11 de la mañana de un miércoles oscuro y lluvioso de primavera.
—Sí, estoy en mi casa —le contesté.
—Bueno paso un rato, llego en 15 minutos —dijo, y me fui a bañar apurada.
Mariano no es muy sociable, es tímido. Tampoco sé si es curioso o una persona demasiado ambiciosa, pero sabe arreglar una puerta, y eso me parece suficiente. Nos empezamos a ver las noches en las que él no duerme con su hijo o cuando yo consigo que alguna amiga o prima se quede con Amanda.
Antes de ese día, de ese miércoles oscuro y lluvioso, a Mariano lo había visto tres veces, siempre de noche. La primera vez fuimos a un bar y me pareció un chico demasiado simple como para volver a verlo. Pero insistió durante seis meses. Cada dos o tres semanas me mandaba un mensaje para invitarme a hacer algo. Los programas no estaban mal: “Hoy canto con mi banda de flamenco en Olivos, ¿querés venir?”. “Mañana voy a un bar con mi hijo donde va un grupo de gente que lleva distintos juegos de mesa, ¿querés pasar con Amanda?”. “Hola, estoy con dos amigos viendo qué hacemos, ¿vos en qué andas?”.
Ese miércoles a las 11 de la mañana, cuando entró a mi casa, me di cuenta de que no sabía qué hacer con él ahí, en ese horario. ¿Le pregunto si quiere tomar mate o le digo de ir al cuarto directamente? Parados frente a la mesada de la cocina, vi la puerta corrediza del lavadero que se había salido del riel hacía meses y se me ocurrió preguntarle si me ayudaba a volver a ponerla. Pensé que era algo sencillo, que íbamos a tardar cinco minutos, máximo 10. Pero no. Cuando la vio me dijo que había que desatornillar todo el marco, sacar la puerta y luego volver a colocarla con nuevos tornillos.
—No, bueno, dejá —le dije.
—Es un toque, lo hacemos —me contestó. Preguntó si tenía un destornillador Philips.
Que mala idea que tuve, pensé.
No sé muy bien por qué últimamente me relaciono con hombres buenos, aunque sé que esa no es la palabra correcta para describirlos. Hombres muy distintos a mis dos exparejas, amantes de las drogas, indomables o infieles.
Mi primer novio, con el que estuve 12 años, tenía una fuerza vital y rebelde capaz de destruirlo todo. Nos conocimos en el colegio, en una época en la que no había redes sociales ni apps, y el celular era solo para hacer llamadas y mandar mensajes de texto. Al principio fuimos amigos, nos juntábamos a la salida del colegio para fumar porro cerca del río, o íbamos a fiestas y recitales en su scooter. Después, nos enamoramos. Con él pasé mi adolescencia y gran parte de mi juventud, esos años en los que uno hace muchas cosas por primera vez. Quisimos salir a descubrir el mundo juntos, navegamos por el Amazonas, subimos al Machu Picchu, nos fuimos a vivir a Granada, en España, y a un pueblo minúsculo en Nueva Zelanda; nos compramos una casa rodante, pasamos meses viajando por Asia y África, adoptamos un gato, alquilamos una casa en Martínez, la zona norte del conurbano bonaerense, y lloramos de la mano cuando una mañana de 2009 lo dejé en la puerta de una clínica de rehabilitación para adictos. Durante dos años lo ayudé a no recaer. Nos convertimos en una pareja sobria. Cuando salíamos, tomábamos agua tónica con limón y pepino. Hasta que, unas semanas antes de casarnos, una compañera suya de la clínica de rehabilitación me tocó el timbre y me contó que estaban juntos, que se querían. Suspendí el casamiento por e-mail, devolví los regalos que ya nos habían enviado, y a los pocos días me escapé a Brasil, a la casa de mi madre, mientras él se volvía a internar. Me quedé en Brasil dos meses y salí mucho de noche. Al final, esa mujer y mi ex tuvieron dos hijos, y tiempo después supe que él había abierto un restaurante cerca de mi casa. No nos vemos nunca, pero cada tanto nos escribimos, me avisa cuando hay luna llena y dice que siempre que la mira se acuerda de mí. Yo muchas veces sueño con él y también le escribo. Le pregunto cómo está.
{{ linea }}
—¿Te drogás? —le pregunto a Mariano en mi casa mientras saca del marco la puerta del lavadero.
—No, solo fumo porro a veces, cuando me convidan.
—¿Estuviste con muchas chicas?
—No, siempre estuve de novio.
—¿Hiciste alguna vez algo ilegal?
—¿Ilegal cómo? No, creo que no.
Quizás sea el paso del tiempo, porque todos los hombres que conozco, de entre 40 y 45 años, parecen estar más tranquilos. Buscan amor, estabilidad, confianza, y no mucho más. Yo todavía no sé si me imagino tan doméstica.
Cuando Mariano me pidió un Philips fui a buscar la caja de herramientas que era de mi ex y se la di. Mientras tanto, puse a hervir agua para tomar mate. Destornilló el marco con habilidad, se notaba que no era la primera vez que hacía algo así, eso me gustó, me pareció sexy. Después puso todas las piezas sobre el piso y pasó la puerta corrediza por el riel, pero no funcionó, no corría bien. “Que desilusión si no puede —pensé—. ¿Y si me deja todo desarmado, peor que antes? No voy a querer verlo más, me conozco. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué excusa puedo inventar para no contestarle nunca más un mensaje?”. Intenté disimular, pero me empecé a poner un poco impaciente y creo que él se dio cuenta.
Si pienso en el hombre ideal, un compañero de vida, pienso en alguien curioso, sociable, ambicioso. Alguien a quien le guste mucho algo, que ese algo sea suficiente para hacerlo sentir satisfecho, que sea independiente, que sepa resolver.
—Creo que ya entendí lo que está mal. A ver, dejame pensar —dijo después de probar distintas cosas—. No corre porque hay algunos tornillos que no van acá.
Por suerte tenía razón. A su lado y con el mate en la mano me quedé mirándole el cuerpo mientras volvía a poner todo en su lugar. Los músculos de los brazos se veían fuertes y me dieron ganas de abrazarlo por detrás y acariciarle la espalda por debajo de la remera.
Mariano no es muy sociable, es tímido. Tampoco sé si es curioso o una persona demasiado ambiciosa, pero sabe arreglar una puerta, y eso me parece suficiente. Nos empezamos a ver las noches en las que él no duerme con su hijo o cuando yo consigo que alguna amiga o prima se quede con Amanda. Algunos días me sorprendo pensando en él, pero sin ansiedad, como si estuviese nadando en un mar sin olas, un mar que no sacude. Igual, mantengo las apps de citas abiertas y cada tanto las miro para ver si no me estoy perdiendo algo mejor. Hay una parte de mí que no quiere renunciar a esa búsqueda, que quiere seguir sintiendo la libertad del amor efímero, tener relaciones sexuales pasajeras, en las que primen el deseo y la novedad, pero ya no tengo la energía sexual de una lolita.
Un sábado caluroso de principios del año 2025, Mariano viene a mi casa con su hijo y corta el cerco de mi jardín. Otra noche me ayuda a instalar el Google Chromecast en la tele y me da su clave de Max. A veces, cuando voy a su casa, me canta, tiene una voz hermosa. Le pido que me escriba una canción y lo hace. En la canción, dice que soy luminosa.
Me doy de baja de las apps varios meses después de conocerlo, con algo de nostalgia, como cuando se terminan las vacaciones. Por alguna razón decido quedarme quieta, ver si me enamoro, aunque sé que no puedo decidir el momento en que eso suceda.
A veces pienso que no me queda mucho tiempo. Las personas que más amé y me amaron murieron inesperadamente. Mi padre a los 65, mi madre a los 64, mi pareja a los 42. Sé que a mí también me puede pasar. Es un pensamiento que irrumpe sobre todo por la noche, antes de irme a dormir. Entonces me levanto de la cama, camino hacia la puerta de entrada y la dejo sin llave. Para que mi hija pueda salir y no tenga que quedarse sola junto a un cuerpo sin vida.
{{ linea }}
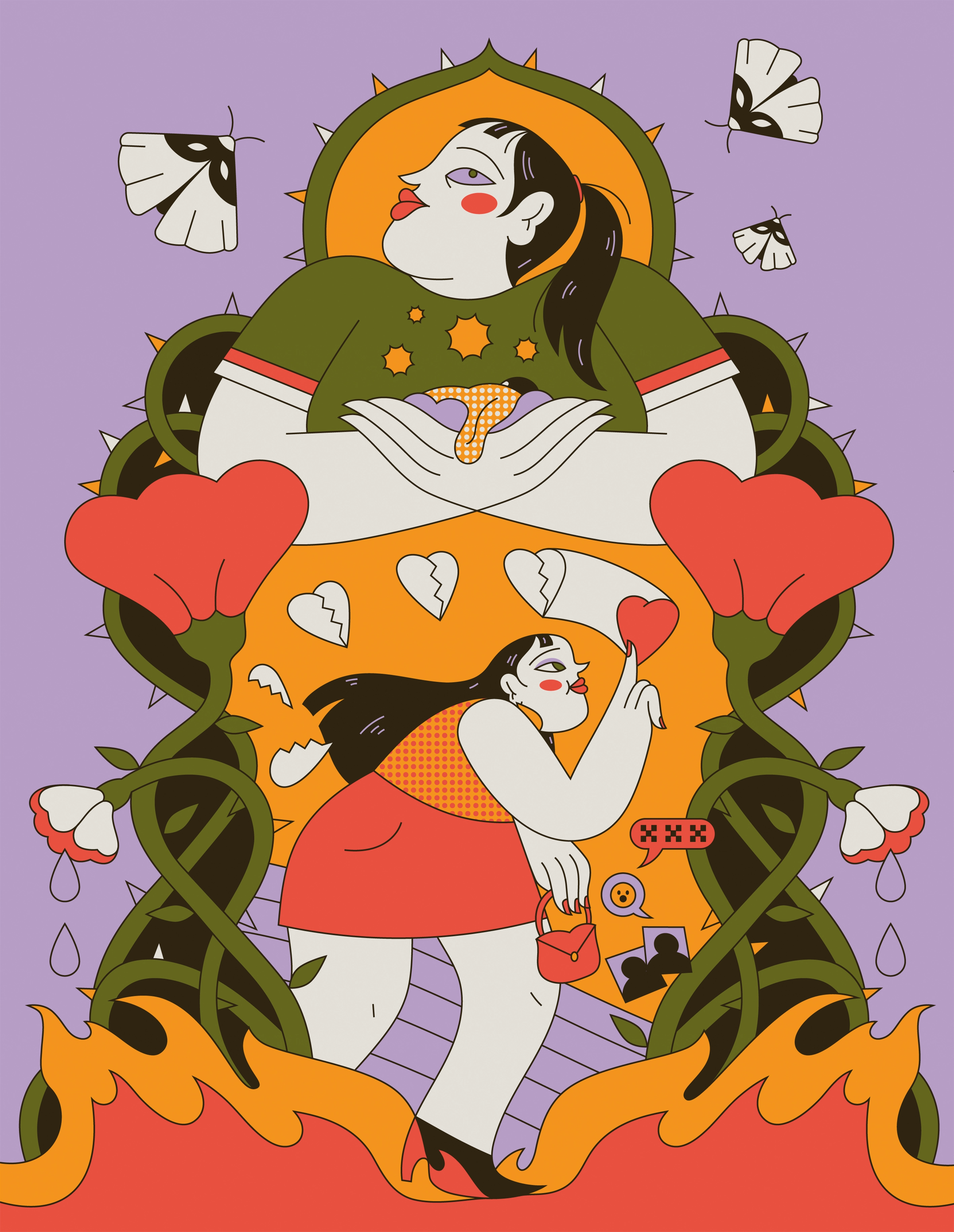
Nunca me imaginé que iba a tener una hija con él y que íbamos a estar más de 10 años juntos. Tampoco imaginé que se iba a morir tan joven.
Son las tres de la mañana y estoy despierta, en mi cuarto, amamantando a mi hija de cuatro meses, pensando en cómo voy a hacer para no quedarme sola. Cómo voy a hacer para volver a coger, a enamorarme. Intento imaginar una logística, pero no la veo. Por alguna razón recuerdo a una mujer que vi muy pocas veces, pero que una vez me contó que había conocido a su novio cuando su bebé tenía solo tres meses. ¿Tenía citas con hombres mientras daba de amamantar? ¿Citas de cuántas horas para no tener mastitis?
Quisiera ir a un grupo de ayuda para viudas con hijos bebés. Escuchar otras historias parecidas a la mía, personas que hayan pasado por el duelo puérperas y me digan que todo va a estar bien. Pero no hago ningún esfuerzo por ver si existe un grupo así porque tampoco sabría cómo hacer para ir.
Afuera hace frío, es el invierno de 2022, y paso todo el día con mi hija. Ahora soy parte de la tribu urbana que sale a las 11 de la mañana con el cochecito a hacer las compras y a dar vueltas por la plaza; de esas personas que, a las seis de la tarde, cuando empieza a refrescar, ya no salen de sus casas para que sus bebés no se enfermen.
Me recomiendan una psicóloga que atiende en Olivos, en la zona norte del conurbano de Buenos Aires, y que puede verme los viernes a las nueve de la mañana. Hago cuentas para saber si puedo pagarle, ahora que todos los gastos corren por mi cuenta. No creo que, con mi sueldo como productora periodística de corresponsales extranjeros, part-time, me alcance. Tampoco sé cuándo voy a volver a tener tiempo para escribir artículos como colaboradora freelance o producir contenido para redes o hacer prensa para editoriales, como hacía antes de ser madre. Pero tengo algunos ahorros y decido gastarlos en eso. Una prima ofrece ir a Olivos desde la capital, donde vive, a quedarse con mi hija en un café o en la plaza que está enfrente del consultorio durante la hora que dura la sesión. Acepto. Uso ese espacio para llorar sin que mi hija me vea. Lloro en todas las sesiones durante un año. Y escribo un diario. En realidad, le escribo a mi novio y padre de mi hija como si todavía estuviese vivo. Como si no se hubiese muerto a los cuatro meses del nacimiento de Amanda, después de que lo operaran de urgencia al descubrir que tenía un tumor cerebral del tamaño de una pelota de tenis. Le escribo, por ejemplo, que puse a la venta la casa que compramos juntos en Don Torcuato, también en el conurbano, y le cuento de nuestra hija, del día en que empezó a caminar, de la comida que le gusta, de lo que hicimos para su primer cumpleaños.
Es imposible cuidar sola a un bebé recién nacido. A mí me ayudan mis amigas y algunas primas y tías. Sé que tienen un grupo de WhatsApp del que no formo parte donde hay una especie de grilla con horarios y días para estar conmigo. Algunas vienen a mi casa de día, me cocinan mientras amamanto, se ocupan de llevar a mi hija a la plaza y la duermen cuando tengo que trabajar; otras pasan la noche con nosotras. Sostienen a Amanda cuando me baño, o se despiertan al amanecer para que yo pueda dormir un rato más. También tengo amigos, a los que no veo desde hace mucho, que vuelven a aparecer y ofrecen pagar la cuota de una guardería, o me traen ropa, juguetes, pañales.
Pienso en cómo hubiese sido todo si mi madre no hubiese muerto tres años atrás por un paro cardíaco, en la calle, cuando bajaba de su auto para ir a trabajar. Si me hubiese ido a Brasil, donde ella vivía, con mi hija. O si mi padre, tres años antes de la muerte de mi madre, no se hubiese arrojado al vacío desde el segundo piso del hospital Cemic en un brote psicótico que tuvo por no tomar su medicación. Me pregunto si con él cerca me hubiese sentido menos sola.
{{ linea }}
Después de casi un año de la muerte de mi pareja me mudo a una casa nueva, sin recuerdos. Una casa en Victoria, San Fernando, para mi hija y para mí. Está dividida en dos zonas independientes, y puedo alquilar una para tener otro ingreso que me permita llegar a fin de mes y pagar las cuentas.
Durante los primeros meses, con Amanda dormimos juntas. Después, gracias a la venta del departamento de mi abuela paterna y varios objetos de plata que guardaba en su placard, construyo otro cuarto y cada una tiene el suyo.
Amanda empieza a ir a un espacio de juegos cuatro horas por día y yo paso muchas noches sin dormir para dejar de amamantarla: cuando se despierta y llora enfurecida porque quiere que le dé la teta, me levanto y le digo que mejor desayunemos, aunque sean las tres, cuatro o cinco de la mañana. Unas semanas después, y antes de sus dos años, deja de despertarse y duerme toda la noche.
Durante la lactancia las mujeres producen niveles altísimos de prolactina, una hormona que estimula la producción de leche y que muchas veces inhibe el deseo sexual, la responsable de tener la libido por el piso. No sé si fue eso, o saber que ya no saldría leche de mi pezón ante cualquier desconocido, lo que me impulsó a que una noche de 2023 le pidiera a una amiga con varios años de experiencia en las apps de citas que me ayudara a abrir un perfil en el mundo virtual del amor.
Nunca había usado esas apps para conocer hombres. No sabía cómo me sentiría, cómo me presentaría, cómo manejaría los nervios, la vergüenza. Con mi amiga al lado, completo solo los datos que ella me aconseja poner: Camila, periodista, 41 años, escorpio, soltera, busco hombres, tengo hijos, vivo en San Fernando. Una vez terminado el perfil empezaron a aparecer las fotos de distintos hombres, pero al verlos no me imaginaba tocando a ninguno. Mis parejas anteriores me habían gustado por su personalidad, no por su belleza física. Me había enamorado su actitud, cómo se movían y actuaban en el mundo, y ahí eso no estaba, no había movimiento, solo eran imágenes.
—Fijate que si en todas las fotos tiene gorra es que es pelado, y chequeá que en alguna muestre los dientes, porque si no lo hace es porque le faltan —me advirtió mi amiga mientras me enseñaba cómo elegir a quién darle like y a quién no.
Esa noche hice match con varios, pero cuando volvía a mirar sus fotos me arrepentía, ya no me gustaban.
—Antes de encontrarte con alguien pedile que te mande un audio, así escuchás cómo habla, y una selfie en el momento porque suelen poner fotos viejas, más jóvenes.
No lo hice, no me animé, me pareció una actitud superficial y un poco violenta, y la primera vez que me encontré con un chico de la app me sorprendió que fuese pelado porque en las fotos que había subido en su perfil tenía mucho pelo. Los pelados suelen gustarme, pero el impacto de ver a una persona tan distinta a la que imaginaba me pareció demoledor.
Tomamos un café en un bar un viernes a las 10 de la mañana, después de chatear por varias semanas sin lograr que nuestros horarios coincidieran. Pedimos dos cortados y, una hora más tarde de nuestro primer encuentro, nos despedimos con un beso en la mejilla y un abrazo incómodo. Me subí al auto con la misma sensación de haber hecho una entrevista periodística. Nunca pensé en besarlo, menos en tocarle el cuerpo.
Estoy segura de que todas mis relaciones amorosas y sexuales empezaron más o menos así: en una fiesta, en un recital, en un boliche o en un bar, con alcohol de por medio. Había algo en la carnalidad de la noche, en desear a una persona desconocida y encarar sin pudor, sin pensar ni proyectar demasiado. Pero la última vez que estuve soltera tenía 28 años, no existían las apps de citas y salía mucho de noche. Así fue como me crucé con el papá de Amanda en 2011. Fue en una fiesta que se hacía los domingos cerca de mi casa. Él era amigo de un amigo y esa noche yo había salido sola y ya estaba bastante borracha cuando nos besamos. Al día siguiente me mandó un mensaje al celular y me invitó a salir. En nuestra primera cita me llevó al cumpleaños de un amigo donde solo había hombres y después a un bar oscuro de viejos faloperos. Nunca me imaginé que iba tener una hija con él y que íbamos a estar más de 10 años juntos. Tampoco imaginé que se iba a morir tan joven. Se llamaba Gastón, pero todo el mundo le decía Tonga y era skater. Fabricaba patinetas y hacía rulemanes, ruedas, tracks, lijas. Su cuerpo estaba lleno de cicatrices, marcas de peleas callejeras y de golpes contra el cemento. Parecía que nada le daba miedo y era ambicioso. Nunca había conocido a una persona así, era capaz de hacer cualquier cosa para lograr lo que quería, aunque eso tuviese consecuencias gravísimas, como hacer una hipoteca sobre la casa de sus padres con un usurero sin decirles nada a sus hermanos, y luego no poder pagarla.

Creo que si no le hubiese gustado tanto la noche hubiese sido un buen deportista porque amaba la adrenalina. Aunque también le gustaba despertarse temprano, escuchar la radio mientras lavaba los platos, y todos los días, mientras estuvimos juntos, me llevó el desayuno a la cama. Tonga me admiraba, creía en mí, y eso me encantaba. Aunque discutíamos fuerte, y muchas veces hablamos de separarnos, por alguna razón nunca lo hicimos. Sin embargo, no estoy segura de que hubiéramos llegado a estar juntos muchos años más. Apenas nació Amanda lo odié. Odié que a la semana se fuera a trabajar, que me hablara de su deuda impagable, que no tuviese ahorros, que no se ocupara de pagar las cuentas, de buscar un pediatra, mientras yo cuidaba de nuestra hija. Volví a quererlo cuando empezó a sentirse mal y le descubrieron el tumor. Recuerdo que dos o tres días antes de que lo operaran estábamos los dos sentados sobre una alfombra, jugando con Amanda, cuando, llorando, me confesó que tenía mucho miedo de morirse, que quería ver crecer a su hija. Yo lo abracé y le dije que no se preocupara, que todo iba a salir bien porque era joven y porque, además, yo no podía tener tanta mala suerte y que todos a mi alrededor se murieran tan pronto.
{{ linea }}
Ese chico del café a las 10 de la mañana volvió a escribirme al día siguiente de conocernos, y al otro, así que pensé que quizás en otro contexto y con más tiempo me darían ganas de tener sexo con él.
Quedamos un sábado a la noche. Al día siguiente, domingo, era mi cumpleaños y esperaba a 30 personas para almorzar, entonces le pregunté si no quería venir a mi casa el sábado, después de que mi hija se durmiera, y ayudarme a preparar algunas salsas para el asado, al cual no lo iba a invitar. Creo que yo hubiese dicho que no. Ir a la casa de una persona a 10 kilómetros de distancia, con un bebé durmiendo en el cuarto de al lado, me parece un antiplán. Pero él dijo que sí. Cuando le abrí la puerta, otra vez no me gustó. Algo de su forma de vestir o su modo de caminar, levemente encorvado.
Me ayudó a cortar ciboulette, a condimentar un hummus. Después preparamos una picada y nos sentamos afuera, en el jardín, en una mesa bajo un árbol. Prendí las lucecitas de colores y saqué el parlante. Él tomó sidra, la descorchó con ánimo de fiesta, y yo tomé cerveza. Intentando que no se diera cuenta, llevé el baby call y lo puse en una esquina. Mi hija se despertó una vez, y tuve que correr al cuarto para ponerle el chupete. Volví avergonzada, como si le hubiese mostrado el detrás de escena y con eso hubiera roto cierto hechizo de mujer sexy y libre. ¿Qué estás haciendo, Cami?, pensé, ¿a quién se le ocurre tener una cita para tener sexo con un bebé durmiendo en el cuarto de al lado?
Me contó sobre su trabajo como sonidista. Yo lo imaginaba superinteresante, pero al escucharlo me di cuenta de que era más insulso que ser un empleado administrativo. Me confesó que era bastante vago, que cuando le suspendían una jornada de trabajo se quedaba en la casa sin hacer demasiado. Que viajaba poco porque le daba pena dejar a su perro, al cual quería como un hijo. Después de cuatro cervezas y tres horas sentados me empecé a aburrir. Él nunca se levantó de la silla, tampoco dijo nada que me despertara admiración o curiosidad, así que antes de la medianoche me puse de pie y empecé a levantar la mesa sin disimulo. Le dije: “¿Vamos?, que mañana me levanto temprano”, y lo despedí con un beso en la mejilla.
Amanda ya va a cumplir tres años y nunca vio a ninguno de los hombres que llevé a mi casa mientras ella dormía. Hasta que empieza a despertarse y aprende a bajar sola de su cama y caminar hacia mi cuarto. Una noche aparece sigilosa frente a mi cama y me pregunta: “¿Quién es ese señor?”.
Esa noche, acostada en mi cama, y mientras movía el dedito de un lado para el otro en la app, pensaba si lo iba a lograr, si algún día iba a volver a coger.
La segunda vez que tuve una cita decidí hacer todo distinto: chateé muy poco y le propuse vernos a los dos días de hacer match. No quería perder más tiempo hablando con hombres que no eran como imaginaba. El día anterior a nuestro encuentro le pregunté sin titubear: “¿Cómo nos reconocemos? ¿Sos como en las fotos o pusiste imágenes vintage?”.
Quedamos un lunes a las 10 de la noche y, cuando lo vi llegar caminando y se sentó frente a mí en la mesa de la pizzería, me gustó. Era más lindo que en las fotos, petiso, pero más alto que yo. Había nacido en un pueblo de Entre Ríos, y usaba palabras sin la sh, tan porteña: dijo “zapatíias”, no “zapatishas”. Sus relatos tenían otra música, otra cadencia, distinta a la mía. Era un gran lector y tenía un hijo casi de la misma edad que Amanda. Después de comer caminamos un rato y me acompañó hasta el auto, donde nos despedimos con un abrazo.
Apenas me fui, supe que lo quería volver a ver. Imaginé un futuro juntos, llevando a nuestros hijos los fines de semana a la plaza y yéndonos de vacaciones como una familia ensamblada. Me alegré de que por fin alguien me gustara, pero al día siguiente no me escribió, y al otro tampoco.
—Esto es un bajón —le dije a mi amiga—, estoy desde hace tres días mirando el celular cada 10 minutos, vi todos sus posteos en redes sociales, hasta lo primero que subió en 2013, supe quiénes son sus hermanos y vi las fotos de toda su familia; descubrí quién era su exnovia y madre de su hijo, y me puse celosa de un pasado desconocido, del que yo nunca fui parte.
Cuatro días después de nuestra cita le mandé un mensaje fingiendo ser una mujer muy relajada y ocupada. Me contestó tres horas más tarde diciendo que estaba complicado con su hijo, que los feriados nunca tenía tiempo libre y, aunque eso podía ser cierto, no propuso vernos otro día. Con ese mensaje entendí que no nos volveríamos a ver y sentí algo parecido a la tristeza.
Cuando decidí abrir las aplicaciones de citas no me di cuenta de que me había expuesto a la intemperie, que me iban a rechazar una y otra vez, que mi humor iba a depender del mensaje de texto de una persona a la que solo había visto una vez y que iba vivir varias historias de desamor. No sabía, tampoco, que a mis 41 años iba a ser una mujer ansiosa y desesperada porque me quisieran.
Dos semanas después de nuestra única y primera cita, el entrerriano me mandó un mensaje y me invitó a salir. Fue introvertido, como un animal manso: “¿Tenés ganas que nos volvamos a ver?”, escribió. Quise decirle: “¡Ah! Creí que nuestra no relación ya había terminado”. Quise preguntarle, también, por qué no me había escrito antes, pero callé y tres horas más tarde le dije que sí.
Había escuchado infinidad de veces que, después de parir y amantar, el sexo se complica. Que la lubricación no es la misma, que a veces hay dolor en la penetración y que volver a tener un orgasmo es casi un milagro. En eso pensaba mientras nos besábamos de pie en el living de su casa después de que me leyera en voz alta algunos poemas que había escrito. Al rato logré relajarme y nada de lo que mis amigas me dijeron que podía suceder sucedió.
Me hubiese gustado verlo muchas veces más, pero fue difícil. Solo me escribía para tocarse, decirme que no podía olvidarse de mi cuerpo en su cama, de las cosas que habíamos hecho la última vez, si recordaba lo dura que la tenía. Al principio me pareció divertido, como una previa antes del encuentro, pero ese encuentro físico no parecía ser su plan. Igual mantuve esa relación virtual y pornográfica, que me generó mucha ansiedad y calentura, durante varios meses. Hasta que un día le dije: “Escribime solo para vernos, ya no me interesa tener sexting con vos”. Usé esa palabra porque descubrí su significado cuando busqué en Google, confundida: “¿Por qué hay personas que solo quieren tener sexo de forma virtual?”.
Nadie me presenta a nadie. Cada persona a la que le pregunto si no tiene un amigo soltero, contesta más o menos lo mismo: “¿Sabés que no? Todos están en pareja” o “El que conozco no pega con vos, no da”. Quizás no me doy cuenta y soy impresentable. Quizás ser viuda es sinónimo de ser una persona triste, rota, alguien con una herida abierta imposible de sanar. Quizás tener una hija de dos años sin padre, o con un padre muerto, significa tener que convertirse en padrastro por default.
Empiezo a consumir el material que publican algunas influencers para usuarias de apps de citas. Adiós Cachorra es una cuenta de Instagram manejada por Lucía Numer, una mujer más o menos de mi edad que publica tips como estos: “¡Chateá poco, salí mucho! No armes relaciones por chat. Te van a cancelar 1 000 citas. Hacé la bio corta. La gente suele matchear con muchas personas a la vez. Es normal que tarden en responder. Esperá una semana para volver a escribirle después de una cita”. Leo todas las publicaciones que sube a diario. Me ayuda a entender los nuevos códigos del levante. También leo a otra que publica frases sobre el amor: “Cada vez que te animás a perder a una persona que te duele, la vida te pone a 10 personas que te sanan”. “A mí dame intensidad. Si hay desinterés, prefiero soledad”.
{{ linea }}
Es de noche y chateo con un chico que me pregunta desde dónde le estoy escribiendo. Le digo que estoy acostada en mi cama y me pregunta qué tengo puesto. Él me cuenta que está en Neuquén, en un hotel, porque trabaja para la industria petrolera y viaja seguido a esa provincia. Hablamos un par de días más y nos pasamos al WhatsApp. Una noche me pide una foto. Le digo que no, entonces él me manda una de él. Cuando la abro veo que en realidad es una mujer, acostada en la cama, con una mano dentro de la bombacha tocándose el clítoris. Me asusto y la bloqueo.
{{ linea }}
Un lunes frío de 2024 salgo con un chico que, según las fotos, es muy atractivo. Antes de encontrarnos me dice que no tiene auto, que va en bici a todos lados, así que le paso la dirección de mi casa. Cuando llega, deja la bici y vamos caminando al bar más cercano. Pido un fernet y él hace lo mismo. Me cuenta que fue modelo y que ahora trabaja en un taller donde hacen muebles con partes de aviones en desuso. Dos horas después salimos del bar y empezamos a caminar hacia mi casa, me agarra por la cintura y me besa. Caminamos de la mano por mi barrio y me siento de 15 años. Volvemos a vernos a los pocos días, lo invito a mi casa, cocino y después vamos a mi cuarto. En la cama me pregunta qué cosas me gustan y yo hago lo mismo. Quiere que la pase bien, tiene experiencia y no es nada tímido. Empieza a venir seguido, cuando Amanda duerme, pero a medida que pasan las semanas me doy cuenta de que no voy a enamorarme nunca de él.
Con mis amigas le empezamos a decir Forrest, por Forrest Gump. Algo de su personalidad me recuerda a él. Es infantil, toma medicación psiquiátrica para la ansiedad desde su adolescencia, y se nota. Paga el alquiler de un local diminuto, húmedo y sin ducha, con la idea de convertirlo en su vivienda. Ahí solo tiene una cama y unos parlantes. Se baña y cena en la casa de su madre, que queda a pocas cuadras, donde los fines de semanas también va su hija de 10 años porque él no tiene espacio para recibirla. Durante varios meses nos vemos dos o tres veces por semana, en mi casa. Él siempre está disponible, hasta que un día le digo que no tengo muchas ganas de verlo y nunca más le escribo.
Uso los lunes para tener citas porque ese día voy a un taller de escritura y mi prima, que vive a cuatro cuadras de mi casa, cuida a Amanda, entonces aprovecho para hacer algo después. Los lunes son mi día libre, mi sábado. Un amigo que también usa las apps hace tiempo me dice que una mina que te cita los lunes es porque quiere coger, porque no pudo hacerlo en todo el fin de semana. Puede ser, hay de todo. Yo cito los lunes porque es el único día que tengo niñera gratis.
Amanda ya va a cumplir tres años y nunca vio a ninguno de los hombres que llevé a mi casa mientras ella dormía. Hasta que empieza a despertarse y aprende a bajar sola de su cama y caminar hacia mi cuarto. Una noche aparece sigilosa frente a mi cama y me pregunta: “¿Quién es ese señor?”. La alzo rápido y la llevo a su cuarto. Le digo que es un amigo. Me dice que quiere conocerlo, jugar con él. Paso 40 minutos con ella hasta que vuelve a dormirse. Cuando por fin logro salir de su habitación, le digo al hombre que está conmigo que se tiene que ir, que Amanda se puede volver a despertar. Y se va.
{{ linea }}
—¿Estás en tu casa? Tengo tiempo hasta la una —me escribió Mariano por WhatsApp a las 11 de la mañana de un miércoles oscuro y lluvioso de primavera.
—Sí, estoy en mi casa —le contesté.
—Bueno paso un rato, llego en 15 minutos —dijo, y me fui a bañar apurada.
Mariano no es muy sociable, es tímido. Tampoco sé si es curioso o una persona demasiado ambiciosa, pero sabe arreglar una puerta, y eso me parece suficiente. Nos empezamos a ver las noches en las que él no duerme con su hijo o cuando yo consigo que alguna amiga o prima se quede con Amanda.
Antes de ese día, de ese miércoles oscuro y lluvioso, a Mariano lo había visto tres veces, siempre de noche. La primera vez fuimos a un bar y me pareció un chico demasiado simple como para volver a verlo. Pero insistió durante seis meses. Cada dos o tres semanas me mandaba un mensaje para invitarme a hacer algo. Los programas no estaban mal: “Hoy canto con mi banda de flamenco en Olivos, ¿querés venir?”. “Mañana voy a un bar con mi hijo donde va un grupo de gente que lleva distintos juegos de mesa, ¿querés pasar con Amanda?”. “Hola, estoy con dos amigos viendo qué hacemos, ¿vos en qué andas?”.
Ese miércoles a las 11 de la mañana, cuando entró a mi casa, me di cuenta de que no sabía qué hacer con él ahí, en ese horario. ¿Le pregunto si quiere tomar mate o le digo de ir al cuarto directamente? Parados frente a la mesada de la cocina, vi la puerta corrediza del lavadero que se había salido del riel hacía meses y se me ocurrió preguntarle si me ayudaba a volver a ponerla. Pensé que era algo sencillo, que íbamos a tardar cinco minutos, máximo 10. Pero no. Cuando la vio me dijo que había que desatornillar todo el marco, sacar la puerta y luego volver a colocarla con nuevos tornillos.
—No, bueno, dejá —le dije.
—Es un toque, lo hacemos —me contestó. Preguntó si tenía un destornillador Philips.
Que mala idea que tuve, pensé.
No sé muy bien por qué últimamente me relaciono con hombres buenos, aunque sé que esa no es la palabra correcta para describirlos. Hombres muy distintos a mis dos exparejas, amantes de las drogas, indomables o infieles.
Mi primer novio, con el que estuve 12 años, tenía una fuerza vital y rebelde capaz de destruirlo todo. Nos conocimos en el colegio, en una época en la que no había redes sociales ni apps, y el celular era solo para hacer llamadas y mandar mensajes de texto. Al principio fuimos amigos, nos juntábamos a la salida del colegio para fumar porro cerca del río, o íbamos a fiestas y recitales en su scooter. Después, nos enamoramos. Con él pasé mi adolescencia y gran parte de mi juventud, esos años en los que uno hace muchas cosas por primera vez. Quisimos salir a descubrir el mundo juntos, navegamos por el Amazonas, subimos al Machu Picchu, nos fuimos a vivir a Granada, en España, y a un pueblo minúsculo en Nueva Zelanda; nos compramos una casa rodante, pasamos meses viajando por Asia y África, adoptamos un gato, alquilamos una casa en Martínez, la zona norte del conurbano bonaerense, y lloramos de la mano cuando una mañana de 2009 lo dejé en la puerta de una clínica de rehabilitación para adictos. Durante dos años lo ayudé a no recaer. Nos convertimos en una pareja sobria. Cuando salíamos, tomábamos agua tónica con limón y pepino. Hasta que, unas semanas antes de casarnos, una compañera suya de la clínica de rehabilitación me tocó el timbre y me contó que estaban juntos, que se querían. Suspendí el casamiento por e-mail, devolví los regalos que ya nos habían enviado, y a los pocos días me escapé a Brasil, a la casa de mi madre, mientras él se volvía a internar. Me quedé en Brasil dos meses y salí mucho de noche. Al final, esa mujer y mi ex tuvieron dos hijos, y tiempo después supe que él había abierto un restaurante cerca de mi casa. No nos vemos nunca, pero cada tanto nos escribimos, me avisa cuando hay luna llena y dice que siempre que la mira se acuerda de mí. Yo muchas veces sueño con él y también le escribo. Le pregunto cómo está.
{{ linea }}
—¿Te drogás? —le pregunto a Mariano en mi casa mientras saca del marco la puerta del lavadero.
—No, solo fumo porro a veces, cuando me convidan.
—¿Estuviste con muchas chicas?
—No, siempre estuve de novio.
—¿Hiciste alguna vez algo ilegal?
—¿Ilegal cómo? No, creo que no.
Quizás sea el paso del tiempo, porque todos los hombres que conozco, de entre 40 y 45 años, parecen estar más tranquilos. Buscan amor, estabilidad, confianza, y no mucho más. Yo todavía no sé si me imagino tan doméstica.
Cuando Mariano me pidió un Philips fui a buscar la caja de herramientas que era de mi ex y se la di. Mientras tanto, puse a hervir agua para tomar mate. Destornilló el marco con habilidad, se notaba que no era la primera vez que hacía algo así, eso me gustó, me pareció sexy. Después puso todas las piezas sobre el piso y pasó la puerta corrediza por el riel, pero no funcionó, no corría bien. “Que desilusión si no puede —pensé—. ¿Y si me deja todo desarmado, peor que antes? No voy a querer verlo más, me conozco. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué excusa puedo inventar para no contestarle nunca más un mensaje?”. Intenté disimular, pero me empecé a poner un poco impaciente y creo que él se dio cuenta.
Si pienso en el hombre ideal, un compañero de vida, pienso en alguien curioso, sociable, ambicioso. Alguien a quien le guste mucho algo, que ese algo sea suficiente para hacerlo sentir satisfecho, que sea independiente, que sepa resolver.
—Creo que ya entendí lo que está mal. A ver, dejame pensar —dijo después de probar distintas cosas—. No corre porque hay algunos tornillos que no van acá.
Por suerte tenía razón. A su lado y con el mate en la mano me quedé mirándole el cuerpo mientras volvía a poner todo en su lugar. Los músculos de los brazos se veían fuertes y me dieron ganas de abrazarlo por detrás y acariciarle la espalda por debajo de la remera.
Mariano no es muy sociable, es tímido. Tampoco sé si es curioso o una persona demasiado ambiciosa, pero sabe arreglar una puerta, y eso me parece suficiente. Nos empezamos a ver las noches en las que él no duerme con su hijo o cuando yo consigo que alguna amiga o prima se quede con Amanda. Algunos días me sorprendo pensando en él, pero sin ansiedad, como si estuviese nadando en un mar sin olas, un mar que no sacude. Igual, mantengo las apps de citas abiertas y cada tanto las miro para ver si no me estoy perdiendo algo mejor. Hay una parte de mí que no quiere renunciar a esa búsqueda, que quiere seguir sintiendo la libertad del amor efímero, tener relaciones sexuales pasajeras, en las que primen el deseo y la novedad, pero ya no tengo la energía sexual de una lolita.
Un sábado caluroso de principios del año 2025, Mariano viene a mi casa con su hijo y corta el cerco de mi jardín. Otra noche me ayuda a instalar el Google Chromecast en la tele y me da su clave de Max. A veces, cuando voy a su casa, me canta, tiene una voz hermosa. Le pido que me escriba una canción y lo hace. En la canción, dice que soy luminosa.
Me doy de baja de las apps varios meses después de conocerlo, con algo de nostalgia, como cuando se terminan las vacaciones. Por alguna razón decido quedarme quieta, ver si me enamoro, aunque sé que no puedo decidir el momento en que eso suceda.
A veces pienso que no me queda mucho tiempo. Las personas que más amé y me amaron murieron inesperadamente. Mi padre a los 65, mi madre a los 64, mi pareja a los 42. Sé que a mí también me puede pasar. Es un pensamiento que irrumpe sobre todo por la noche, antes de irme a dormir. Entonces me levanto de la cama, camino hacia la puerta de entrada y la dejo sin llave. Para que mi hija pueda salir y no tenga que quedarse sola junto a un cuerpo sin vida.
{{ linea }}
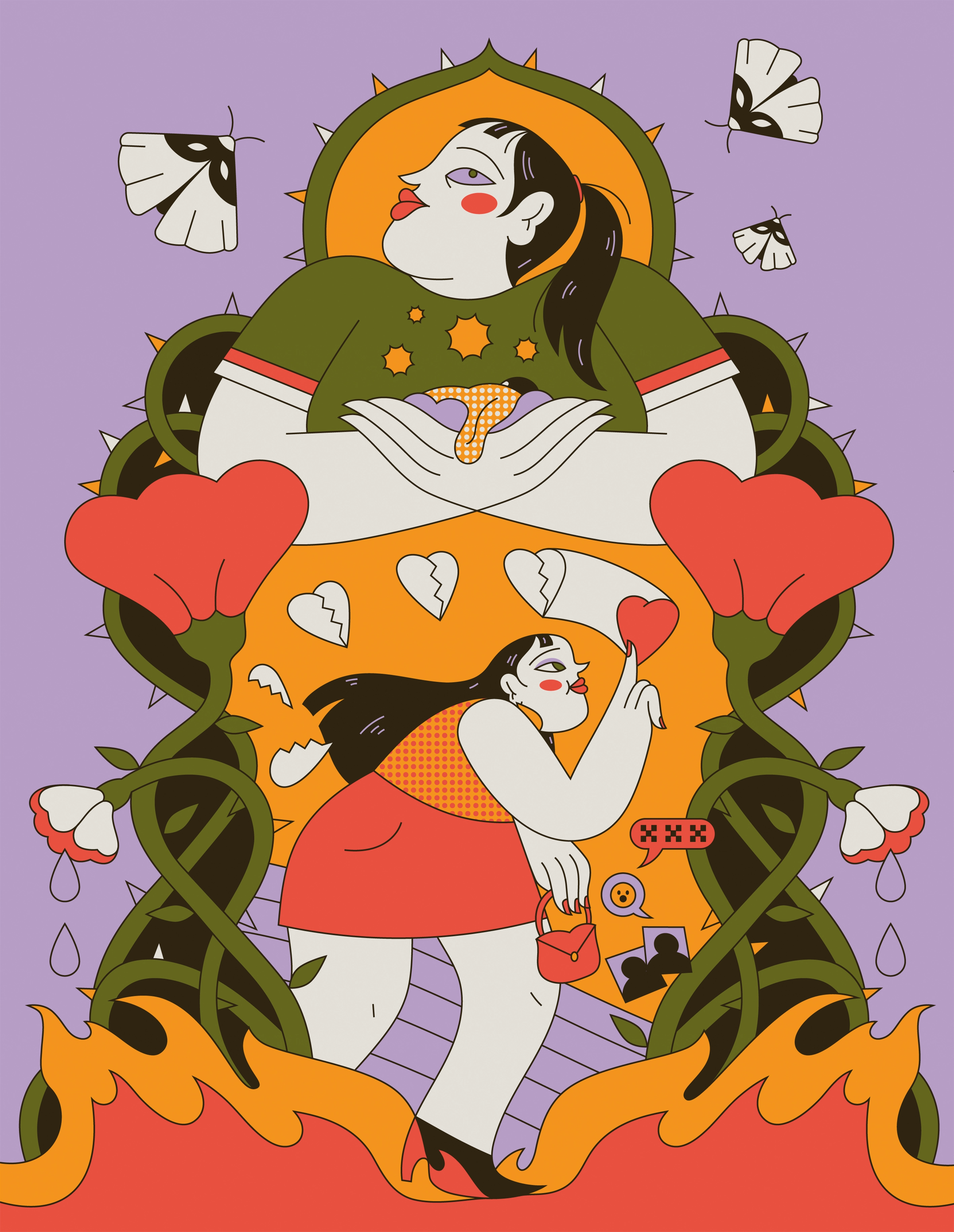
Son las tres de la mañana y estoy despierta, en mi cuarto, amamantando a mi hija de cuatro meses, pensando en cómo voy a hacer para no quedarme sola. Cómo voy a hacer para volver a coger, a enamorarme. Intento imaginar una logística, pero no la veo. Por alguna razón recuerdo a una mujer que vi muy pocas veces, pero que una vez me contó que había conocido a su novio cuando su bebé tenía solo tres meses. ¿Tenía citas con hombres mientras daba de amamantar? ¿Citas de cuántas horas para no tener mastitis?
Quisiera ir a un grupo de ayuda para viudas con hijos bebés. Escuchar otras historias parecidas a la mía, personas que hayan pasado por el duelo puérperas y me digan que todo va a estar bien. Pero no hago ningún esfuerzo por ver si existe un grupo así porque tampoco sabría cómo hacer para ir.
Afuera hace frío, es el invierno de 2022, y paso todo el día con mi hija. Ahora soy parte de la tribu urbana que sale a las 11 de la mañana con el cochecito a hacer las compras y a dar vueltas por la plaza; de esas personas que, a las seis de la tarde, cuando empieza a refrescar, ya no salen de sus casas para que sus bebés no se enfermen.
Me recomiendan una psicóloga que atiende en Olivos, en la zona norte del conurbano de Buenos Aires, y que puede verme los viernes a las nueve de la mañana. Hago cuentas para saber si puedo pagarle, ahora que todos los gastos corren por mi cuenta. No creo que, con mi sueldo como productora periodística de corresponsales extranjeros, part-time, me alcance. Tampoco sé cuándo voy a volver a tener tiempo para escribir artículos como colaboradora freelance o producir contenido para redes o hacer prensa para editoriales, como hacía antes de ser madre. Pero tengo algunos ahorros y decido gastarlos en eso. Una prima ofrece ir a Olivos desde la capital, donde vive, a quedarse con mi hija en un café o en la plaza que está enfrente del consultorio durante la hora que dura la sesión. Acepto. Uso ese espacio para llorar sin que mi hija me vea. Lloro en todas las sesiones durante un año. Y escribo un diario. En realidad, le escribo a mi novio y padre de mi hija como si todavía estuviese vivo. Como si no se hubiese muerto a los cuatro meses del nacimiento de Amanda, después de que lo operaran de urgencia al descubrir que tenía un tumor cerebral del tamaño de una pelota de tenis. Le escribo, por ejemplo, que puse a la venta la casa que compramos juntos en Don Torcuato, también en el conurbano, y le cuento de nuestra hija, del día en que empezó a caminar, de la comida que le gusta, de lo que hicimos para su primer cumpleaños.
Es imposible cuidar sola a un bebé recién nacido. A mí me ayudan mis amigas y algunas primas y tías. Sé que tienen un grupo de WhatsApp del que no formo parte donde hay una especie de grilla con horarios y días para estar conmigo. Algunas vienen a mi casa de día, me cocinan mientras amamanto, se ocupan de llevar a mi hija a la plaza y la duermen cuando tengo que trabajar; otras pasan la noche con nosotras. Sostienen a Amanda cuando me baño, o se despiertan al amanecer para que yo pueda dormir un rato más. También tengo amigos, a los que no veo desde hace mucho, que vuelven a aparecer y ofrecen pagar la cuota de una guardería, o me traen ropa, juguetes, pañales.
Pienso en cómo hubiese sido todo si mi madre no hubiese muerto tres años atrás por un paro cardíaco, en la calle, cuando bajaba de su auto para ir a trabajar. Si me hubiese ido a Brasil, donde ella vivía, con mi hija. O si mi padre, tres años antes de la muerte de mi madre, no se hubiese arrojado al vacío desde el segundo piso del hospital Cemic en un brote psicótico que tuvo por no tomar su medicación. Me pregunto si con él cerca me hubiese sentido menos sola.
{{ linea }}
Después de casi un año de la muerte de mi pareja me mudo a una casa nueva, sin recuerdos. Una casa en Victoria, San Fernando, para mi hija y para mí. Está dividida en dos zonas independientes, y puedo alquilar una para tener otro ingreso que me permita llegar a fin de mes y pagar las cuentas.
Durante los primeros meses, con Amanda dormimos juntas. Después, gracias a la venta del departamento de mi abuela paterna y varios objetos de plata que guardaba en su placard, construyo otro cuarto y cada una tiene el suyo.
Amanda empieza a ir a un espacio de juegos cuatro horas por día y yo paso muchas noches sin dormir para dejar de amamantarla: cuando se despierta y llora enfurecida porque quiere que le dé la teta, me levanto y le digo que mejor desayunemos, aunque sean las tres, cuatro o cinco de la mañana. Unas semanas después, y antes de sus dos años, deja de despertarse y duerme toda la noche.
Durante la lactancia las mujeres producen niveles altísimos de prolactina, una hormona que estimula la producción de leche y que muchas veces inhibe el deseo sexual, la responsable de tener la libido por el piso. No sé si fue eso, o saber que ya no saldría leche de mi pezón ante cualquier desconocido, lo que me impulsó a que una noche de 2023 le pidiera a una amiga con varios años de experiencia en las apps de citas que me ayudara a abrir un perfil en el mundo virtual del amor.
Nunca había usado esas apps para conocer hombres. No sabía cómo me sentiría, cómo me presentaría, cómo manejaría los nervios, la vergüenza. Con mi amiga al lado, completo solo los datos que ella me aconseja poner: Camila, periodista, 41 años, escorpio, soltera, busco hombres, tengo hijos, vivo en San Fernando. Una vez terminado el perfil empezaron a aparecer las fotos de distintos hombres, pero al verlos no me imaginaba tocando a ninguno. Mis parejas anteriores me habían gustado por su personalidad, no por su belleza física. Me había enamorado su actitud, cómo se movían y actuaban en el mundo, y ahí eso no estaba, no había movimiento, solo eran imágenes.
—Fijate que si en todas las fotos tiene gorra es que es pelado, y chequeá que en alguna muestre los dientes, porque si no lo hace es porque le faltan —me advirtió mi amiga mientras me enseñaba cómo elegir a quién darle like y a quién no.
Esa noche hice match con varios, pero cuando volvía a mirar sus fotos me arrepentía, ya no me gustaban.
—Antes de encontrarte con alguien pedile que te mande un audio, así escuchás cómo habla, y una selfie en el momento porque suelen poner fotos viejas, más jóvenes.
No lo hice, no me animé, me pareció una actitud superficial y un poco violenta, y la primera vez que me encontré con un chico de la app me sorprendió que fuese pelado porque en las fotos que había subido en su perfil tenía mucho pelo. Los pelados suelen gustarme, pero el impacto de ver a una persona tan distinta a la que imaginaba me pareció demoledor.
Tomamos un café en un bar un viernes a las 10 de la mañana, después de chatear por varias semanas sin lograr que nuestros horarios coincidieran. Pedimos dos cortados y, una hora más tarde de nuestro primer encuentro, nos despedimos con un beso en la mejilla y un abrazo incómodo. Me subí al auto con la misma sensación de haber hecho una entrevista periodística. Nunca pensé en besarlo, menos en tocarle el cuerpo.
Estoy segura de que todas mis relaciones amorosas y sexuales empezaron más o menos así: en una fiesta, en un recital, en un boliche o en un bar, con alcohol de por medio. Había algo en la carnalidad de la noche, en desear a una persona desconocida y encarar sin pudor, sin pensar ni proyectar demasiado. Pero la última vez que estuve soltera tenía 28 años, no existían las apps de citas y salía mucho de noche. Así fue como me crucé con el papá de Amanda en 2011. Fue en una fiesta que se hacía los domingos cerca de mi casa. Él era amigo de un amigo y esa noche yo había salido sola y ya estaba bastante borracha cuando nos besamos. Al día siguiente me mandó un mensaje al celular y me invitó a salir. En nuestra primera cita me llevó al cumpleaños de un amigo donde solo había hombres y después a un bar oscuro de viejos faloperos. Nunca me imaginé que iba tener una hija con él y que íbamos a estar más de 10 años juntos. Tampoco imaginé que se iba a morir tan joven. Se llamaba Gastón, pero todo el mundo le decía Tonga y era skater. Fabricaba patinetas y hacía rulemanes, ruedas, tracks, lijas. Su cuerpo estaba lleno de cicatrices, marcas de peleas callejeras y de golpes contra el cemento. Parecía que nada le daba miedo y era ambicioso. Nunca había conocido a una persona así, era capaz de hacer cualquier cosa para lograr lo que quería, aunque eso tuviese consecuencias gravísimas, como hacer una hipoteca sobre la casa de sus padres con un usurero sin decirles nada a sus hermanos, y luego no poder pagarla.

Creo que si no le hubiese gustado tanto la noche hubiese sido un buen deportista porque amaba la adrenalina. Aunque también le gustaba despertarse temprano, escuchar la radio mientras lavaba los platos, y todos los días, mientras estuvimos juntos, me llevó el desayuno a la cama. Tonga me admiraba, creía en mí, y eso me encantaba. Aunque discutíamos fuerte, y muchas veces hablamos de separarnos, por alguna razón nunca lo hicimos. Sin embargo, no estoy segura de que hubiéramos llegado a estar juntos muchos años más. Apenas nació Amanda lo odié. Odié que a la semana se fuera a trabajar, que me hablara de su deuda impagable, que no tuviese ahorros, que no se ocupara de pagar las cuentas, de buscar un pediatra, mientras yo cuidaba de nuestra hija. Volví a quererlo cuando empezó a sentirse mal y le descubrieron el tumor. Recuerdo que dos o tres días antes de que lo operaran estábamos los dos sentados sobre una alfombra, jugando con Amanda, cuando, llorando, me confesó que tenía mucho miedo de morirse, que quería ver crecer a su hija. Yo lo abracé y le dije que no se preocupara, que todo iba a salir bien porque era joven y porque, además, yo no podía tener tanta mala suerte y que todos a mi alrededor se murieran tan pronto.
{{ linea }}
Ese chico del café a las 10 de la mañana volvió a escribirme al día siguiente de conocernos, y al otro, así que pensé que quizás en otro contexto y con más tiempo me darían ganas de tener sexo con él.
Quedamos un sábado a la noche. Al día siguiente, domingo, era mi cumpleaños y esperaba a 30 personas para almorzar, entonces le pregunté si no quería venir a mi casa el sábado, después de que mi hija se durmiera, y ayudarme a preparar algunas salsas para el asado, al cual no lo iba a invitar. Creo que yo hubiese dicho que no. Ir a la casa de una persona a 10 kilómetros de distancia, con un bebé durmiendo en el cuarto de al lado, me parece un antiplán. Pero él dijo que sí. Cuando le abrí la puerta, otra vez no me gustó. Algo de su forma de vestir o su modo de caminar, levemente encorvado.
Me ayudó a cortar ciboulette, a condimentar un hummus. Después preparamos una picada y nos sentamos afuera, en el jardín, en una mesa bajo un árbol. Prendí las lucecitas de colores y saqué el parlante. Él tomó sidra, la descorchó con ánimo de fiesta, y yo tomé cerveza. Intentando que no se diera cuenta, llevé el baby call y lo puse en una esquina. Mi hija se despertó una vez, y tuve que correr al cuarto para ponerle el chupete. Volví avergonzada, como si le hubiese mostrado el detrás de escena y con eso hubiera roto cierto hechizo de mujer sexy y libre. ¿Qué estás haciendo, Cami?, pensé, ¿a quién se le ocurre tener una cita para tener sexo con un bebé durmiendo en el cuarto de al lado?
Me contó sobre su trabajo como sonidista. Yo lo imaginaba superinteresante, pero al escucharlo me di cuenta de que era más insulso que ser un empleado administrativo. Me confesó que era bastante vago, que cuando le suspendían una jornada de trabajo se quedaba en la casa sin hacer demasiado. Que viajaba poco porque le daba pena dejar a su perro, al cual quería como un hijo. Después de cuatro cervezas y tres horas sentados me empecé a aburrir. Él nunca se levantó de la silla, tampoco dijo nada que me despertara admiración o curiosidad, así que antes de la medianoche me puse de pie y empecé a levantar la mesa sin disimulo. Le dije: “¿Vamos?, que mañana me levanto temprano”, y lo despedí con un beso en la mejilla.
Amanda ya va a cumplir tres años y nunca vio a ninguno de los hombres que llevé a mi casa mientras ella dormía. Hasta que empieza a despertarse y aprende a bajar sola de su cama y caminar hacia mi cuarto. Una noche aparece sigilosa frente a mi cama y me pregunta: “¿Quién es ese señor?”.
Esa noche, acostada en mi cama, y mientras movía el dedito de un lado para el otro en la app, pensaba si lo iba a lograr, si algún día iba a volver a coger.
La segunda vez que tuve una cita decidí hacer todo distinto: chateé muy poco y le propuse vernos a los dos días de hacer match. No quería perder más tiempo hablando con hombres que no eran como imaginaba. El día anterior a nuestro encuentro le pregunté sin titubear: “¿Cómo nos reconocemos? ¿Sos como en las fotos o pusiste imágenes vintage?”.
Quedamos un lunes a las 10 de la noche y, cuando lo vi llegar caminando y se sentó frente a mí en la mesa de la pizzería, me gustó. Era más lindo que en las fotos, petiso, pero más alto que yo. Había nacido en un pueblo de Entre Ríos, y usaba palabras sin la sh, tan porteña: dijo “zapatíias”, no “zapatishas”. Sus relatos tenían otra música, otra cadencia, distinta a la mía. Era un gran lector y tenía un hijo casi de la misma edad que Amanda. Después de comer caminamos un rato y me acompañó hasta el auto, donde nos despedimos con un abrazo.
Apenas me fui, supe que lo quería volver a ver. Imaginé un futuro juntos, llevando a nuestros hijos los fines de semana a la plaza y yéndonos de vacaciones como una familia ensamblada. Me alegré de que por fin alguien me gustara, pero al día siguiente no me escribió, y al otro tampoco.
—Esto es un bajón —le dije a mi amiga—, estoy desde hace tres días mirando el celular cada 10 minutos, vi todos sus posteos en redes sociales, hasta lo primero que subió en 2013, supe quiénes son sus hermanos y vi las fotos de toda su familia; descubrí quién era su exnovia y madre de su hijo, y me puse celosa de un pasado desconocido, del que yo nunca fui parte.
Cuatro días después de nuestra cita le mandé un mensaje fingiendo ser una mujer muy relajada y ocupada. Me contestó tres horas más tarde diciendo que estaba complicado con su hijo, que los feriados nunca tenía tiempo libre y, aunque eso podía ser cierto, no propuso vernos otro día. Con ese mensaje entendí que no nos volveríamos a ver y sentí algo parecido a la tristeza.
Cuando decidí abrir las aplicaciones de citas no me di cuenta de que me había expuesto a la intemperie, que me iban a rechazar una y otra vez, que mi humor iba a depender del mensaje de texto de una persona a la que solo había visto una vez y que iba vivir varias historias de desamor. No sabía, tampoco, que a mis 41 años iba a ser una mujer ansiosa y desesperada porque me quisieran.
Dos semanas después de nuestra única y primera cita, el entrerriano me mandó un mensaje y me invitó a salir. Fue introvertido, como un animal manso: “¿Tenés ganas que nos volvamos a ver?”, escribió. Quise decirle: “¡Ah! Creí que nuestra no relación ya había terminado”. Quise preguntarle, también, por qué no me había escrito antes, pero callé y tres horas más tarde le dije que sí.
Había escuchado infinidad de veces que, después de parir y amantar, el sexo se complica. Que la lubricación no es la misma, que a veces hay dolor en la penetración y que volver a tener un orgasmo es casi un milagro. En eso pensaba mientras nos besábamos de pie en el living de su casa después de que me leyera en voz alta algunos poemas que había escrito. Al rato logré relajarme y nada de lo que mis amigas me dijeron que podía suceder sucedió.
Me hubiese gustado verlo muchas veces más, pero fue difícil. Solo me escribía para tocarse, decirme que no podía olvidarse de mi cuerpo en su cama, de las cosas que habíamos hecho la última vez, si recordaba lo dura que la tenía. Al principio me pareció divertido, como una previa antes del encuentro, pero ese encuentro físico no parecía ser su plan. Igual mantuve esa relación virtual y pornográfica, que me generó mucha ansiedad y calentura, durante varios meses. Hasta que un día le dije: “Escribime solo para vernos, ya no me interesa tener sexting con vos”. Usé esa palabra porque descubrí su significado cuando busqué en Google, confundida: “¿Por qué hay personas que solo quieren tener sexo de forma virtual?”.
Nadie me presenta a nadie. Cada persona a la que le pregunto si no tiene un amigo soltero, contesta más o menos lo mismo: “¿Sabés que no? Todos están en pareja” o “El que conozco no pega con vos, no da”. Quizás no me doy cuenta y soy impresentable. Quizás ser viuda es sinónimo de ser una persona triste, rota, alguien con una herida abierta imposible de sanar. Quizás tener una hija de dos años sin padre, o con un padre muerto, significa tener que convertirse en padrastro por default.
Empiezo a consumir el material que publican algunas influencers para usuarias de apps de citas. Adiós Cachorra es una cuenta de Instagram manejada por Lucía Numer, una mujer más o menos de mi edad que publica tips como estos: “¡Chateá poco, salí mucho! No armes relaciones por chat. Te van a cancelar 1 000 citas. Hacé la bio corta. La gente suele matchear con muchas personas a la vez. Es normal que tarden en responder. Esperá una semana para volver a escribirle después de una cita”. Leo todas las publicaciones que sube a diario. Me ayuda a entender los nuevos códigos del levante. También leo a otra que publica frases sobre el amor: “Cada vez que te animás a perder a una persona que te duele, la vida te pone a 10 personas que te sanan”. “A mí dame intensidad. Si hay desinterés, prefiero soledad”.
{{ linea }}
Es de noche y chateo con un chico que me pregunta desde dónde le estoy escribiendo. Le digo que estoy acostada en mi cama y me pregunta qué tengo puesto. Él me cuenta que está en Neuquén, en un hotel, porque trabaja para la industria petrolera y viaja seguido a esa provincia. Hablamos un par de días más y nos pasamos al WhatsApp. Una noche me pide una foto. Le digo que no, entonces él me manda una de él. Cuando la abro veo que en realidad es una mujer, acostada en la cama, con una mano dentro de la bombacha tocándose el clítoris. Me asusto y la bloqueo.
{{ linea }}
Un lunes frío de 2024 salgo con un chico que, según las fotos, es muy atractivo. Antes de encontrarnos me dice que no tiene auto, que va en bici a todos lados, así que le paso la dirección de mi casa. Cuando llega, deja la bici y vamos caminando al bar más cercano. Pido un fernet y él hace lo mismo. Me cuenta que fue modelo y que ahora trabaja en un taller donde hacen muebles con partes de aviones en desuso. Dos horas después salimos del bar y empezamos a caminar hacia mi casa, me agarra por la cintura y me besa. Caminamos de la mano por mi barrio y me siento de 15 años. Volvemos a vernos a los pocos días, lo invito a mi casa, cocino y después vamos a mi cuarto. En la cama me pregunta qué cosas me gustan y yo hago lo mismo. Quiere que la pase bien, tiene experiencia y no es nada tímido. Empieza a venir seguido, cuando Amanda duerme, pero a medida que pasan las semanas me doy cuenta de que no voy a enamorarme nunca de él.
Con mis amigas le empezamos a decir Forrest, por Forrest Gump. Algo de su personalidad me recuerda a él. Es infantil, toma medicación psiquiátrica para la ansiedad desde su adolescencia, y se nota. Paga el alquiler de un local diminuto, húmedo y sin ducha, con la idea de convertirlo en su vivienda. Ahí solo tiene una cama y unos parlantes. Se baña y cena en la casa de su madre, que queda a pocas cuadras, donde los fines de semanas también va su hija de 10 años porque él no tiene espacio para recibirla. Durante varios meses nos vemos dos o tres veces por semana, en mi casa. Él siempre está disponible, hasta que un día le digo que no tengo muchas ganas de verlo y nunca más le escribo.
Uso los lunes para tener citas porque ese día voy a un taller de escritura y mi prima, que vive a cuatro cuadras de mi casa, cuida a Amanda, entonces aprovecho para hacer algo después. Los lunes son mi día libre, mi sábado. Un amigo que también usa las apps hace tiempo me dice que una mina que te cita los lunes es porque quiere coger, porque no pudo hacerlo en todo el fin de semana. Puede ser, hay de todo. Yo cito los lunes porque es el único día que tengo niñera gratis.
Amanda ya va a cumplir tres años y nunca vio a ninguno de los hombres que llevé a mi casa mientras ella dormía. Hasta que empieza a despertarse y aprende a bajar sola de su cama y caminar hacia mi cuarto. Una noche aparece sigilosa frente a mi cama y me pregunta: “¿Quién es ese señor?”. La alzo rápido y la llevo a su cuarto. Le digo que es un amigo. Me dice que quiere conocerlo, jugar con él. Paso 40 minutos con ella hasta que vuelve a dormirse. Cuando por fin logro salir de su habitación, le digo al hombre que está conmigo que se tiene que ir, que Amanda se puede volver a despertar. Y se va.
{{ linea }}
—¿Estás en tu casa? Tengo tiempo hasta la una —me escribió Mariano por WhatsApp a las 11 de la mañana de un miércoles oscuro y lluvioso de primavera.
—Sí, estoy en mi casa —le contesté.
—Bueno paso un rato, llego en 15 minutos —dijo, y me fui a bañar apurada.
Mariano no es muy sociable, es tímido. Tampoco sé si es curioso o una persona demasiado ambiciosa, pero sabe arreglar una puerta, y eso me parece suficiente. Nos empezamos a ver las noches en las que él no duerme con su hijo o cuando yo consigo que alguna amiga o prima se quede con Amanda.
Antes de ese día, de ese miércoles oscuro y lluvioso, a Mariano lo había visto tres veces, siempre de noche. La primera vez fuimos a un bar y me pareció un chico demasiado simple como para volver a verlo. Pero insistió durante seis meses. Cada dos o tres semanas me mandaba un mensaje para invitarme a hacer algo. Los programas no estaban mal: “Hoy canto con mi banda de flamenco en Olivos, ¿querés venir?”. “Mañana voy a un bar con mi hijo donde va un grupo de gente que lleva distintos juegos de mesa, ¿querés pasar con Amanda?”. “Hola, estoy con dos amigos viendo qué hacemos, ¿vos en qué andas?”.
Ese miércoles a las 11 de la mañana, cuando entró a mi casa, me di cuenta de que no sabía qué hacer con él ahí, en ese horario. ¿Le pregunto si quiere tomar mate o le digo de ir al cuarto directamente? Parados frente a la mesada de la cocina, vi la puerta corrediza del lavadero que se había salido del riel hacía meses y se me ocurrió preguntarle si me ayudaba a volver a ponerla. Pensé que era algo sencillo, que íbamos a tardar cinco minutos, máximo 10. Pero no. Cuando la vio me dijo que había que desatornillar todo el marco, sacar la puerta y luego volver a colocarla con nuevos tornillos.
—No, bueno, dejá —le dije.
—Es un toque, lo hacemos —me contestó. Preguntó si tenía un destornillador Philips.
Que mala idea que tuve, pensé.
No sé muy bien por qué últimamente me relaciono con hombres buenos, aunque sé que esa no es la palabra correcta para describirlos. Hombres muy distintos a mis dos exparejas, amantes de las drogas, indomables o infieles.
Mi primer novio, con el que estuve 12 años, tenía una fuerza vital y rebelde capaz de destruirlo todo. Nos conocimos en el colegio, en una época en la que no había redes sociales ni apps, y el celular era solo para hacer llamadas y mandar mensajes de texto. Al principio fuimos amigos, nos juntábamos a la salida del colegio para fumar porro cerca del río, o íbamos a fiestas y recitales en su scooter. Después, nos enamoramos. Con él pasé mi adolescencia y gran parte de mi juventud, esos años en los que uno hace muchas cosas por primera vez. Quisimos salir a descubrir el mundo juntos, navegamos por el Amazonas, subimos al Machu Picchu, nos fuimos a vivir a Granada, en España, y a un pueblo minúsculo en Nueva Zelanda; nos compramos una casa rodante, pasamos meses viajando por Asia y África, adoptamos un gato, alquilamos una casa en Martínez, la zona norte del conurbano bonaerense, y lloramos de la mano cuando una mañana de 2009 lo dejé en la puerta de una clínica de rehabilitación para adictos. Durante dos años lo ayudé a no recaer. Nos convertimos en una pareja sobria. Cuando salíamos, tomábamos agua tónica con limón y pepino. Hasta que, unas semanas antes de casarnos, una compañera suya de la clínica de rehabilitación me tocó el timbre y me contó que estaban juntos, que se querían. Suspendí el casamiento por e-mail, devolví los regalos que ya nos habían enviado, y a los pocos días me escapé a Brasil, a la casa de mi madre, mientras él se volvía a internar. Me quedé en Brasil dos meses y salí mucho de noche. Al final, esa mujer y mi ex tuvieron dos hijos, y tiempo después supe que él había abierto un restaurante cerca de mi casa. No nos vemos nunca, pero cada tanto nos escribimos, me avisa cuando hay luna llena y dice que siempre que la mira se acuerda de mí. Yo muchas veces sueño con él y también le escribo. Le pregunto cómo está.
{{ linea }}
—¿Te drogás? —le pregunto a Mariano en mi casa mientras saca del marco la puerta del lavadero.
—No, solo fumo porro a veces, cuando me convidan.
—¿Estuviste con muchas chicas?
—No, siempre estuve de novio.
—¿Hiciste alguna vez algo ilegal?
—¿Ilegal cómo? No, creo que no.
Quizás sea el paso del tiempo, porque todos los hombres que conozco, de entre 40 y 45 años, parecen estar más tranquilos. Buscan amor, estabilidad, confianza, y no mucho más. Yo todavía no sé si me imagino tan doméstica.
Cuando Mariano me pidió un Philips fui a buscar la caja de herramientas que era de mi ex y se la di. Mientras tanto, puse a hervir agua para tomar mate. Destornilló el marco con habilidad, se notaba que no era la primera vez que hacía algo así, eso me gustó, me pareció sexy. Después puso todas las piezas sobre el piso y pasó la puerta corrediza por el riel, pero no funcionó, no corría bien. “Que desilusión si no puede —pensé—. ¿Y si me deja todo desarmado, peor que antes? No voy a querer verlo más, me conozco. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué excusa puedo inventar para no contestarle nunca más un mensaje?”. Intenté disimular, pero me empecé a poner un poco impaciente y creo que él se dio cuenta.
Si pienso en el hombre ideal, un compañero de vida, pienso en alguien curioso, sociable, ambicioso. Alguien a quien le guste mucho algo, que ese algo sea suficiente para hacerlo sentir satisfecho, que sea independiente, que sepa resolver.
—Creo que ya entendí lo que está mal. A ver, dejame pensar —dijo después de probar distintas cosas—. No corre porque hay algunos tornillos que no van acá.
Por suerte tenía razón. A su lado y con el mate en la mano me quedé mirándole el cuerpo mientras volvía a poner todo en su lugar. Los músculos de los brazos se veían fuertes y me dieron ganas de abrazarlo por detrás y acariciarle la espalda por debajo de la remera.
Mariano no es muy sociable, es tímido. Tampoco sé si es curioso o una persona demasiado ambiciosa, pero sabe arreglar una puerta, y eso me parece suficiente. Nos empezamos a ver las noches en las que él no duerme con su hijo o cuando yo consigo que alguna amiga o prima se quede con Amanda. Algunos días me sorprendo pensando en él, pero sin ansiedad, como si estuviese nadando en un mar sin olas, un mar que no sacude. Igual, mantengo las apps de citas abiertas y cada tanto las miro para ver si no me estoy perdiendo algo mejor. Hay una parte de mí que no quiere renunciar a esa búsqueda, que quiere seguir sintiendo la libertad del amor efímero, tener relaciones sexuales pasajeras, en las que primen el deseo y la novedad, pero ya no tengo la energía sexual de una lolita.
Un sábado caluroso de principios del año 2025, Mariano viene a mi casa con su hijo y corta el cerco de mi jardín. Otra noche me ayuda a instalar el Google Chromecast en la tele y me da su clave de Max. A veces, cuando voy a su casa, me canta, tiene una voz hermosa. Le pido que me escriba una canción y lo hace. En la canción, dice que soy luminosa.
Me doy de baja de las apps varios meses después de conocerlo, con algo de nostalgia, como cuando se terminan las vacaciones. Por alguna razón decido quedarme quieta, ver si me enamoro, aunque sé que no puedo decidir el momento en que eso suceda.
A veces pienso que no me queda mucho tiempo. Las personas que más amé y me amaron murieron inesperadamente. Mi padre a los 65, mi madre a los 64, mi pareja a los 42. Sé que a mí también me puede pasar. Es un pensamiento que irrumpe sobre todo por la noche, antes de irme a dormir. Entonces me levanto de la cama, camino hacia la puerta de entrada y la dejo sin llave. Para que mi hija pueda salir y no tenga que quedarse sola junto a un cuerpo sin vida.
{{ linea }}
No items found.








